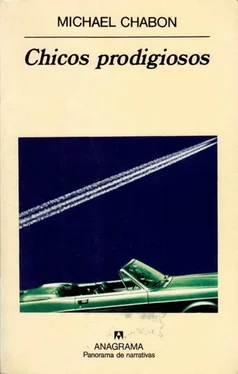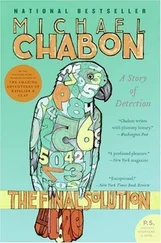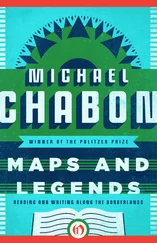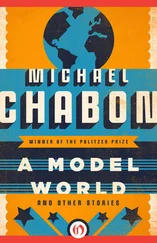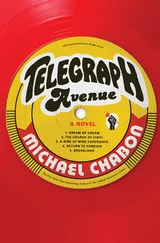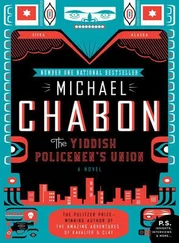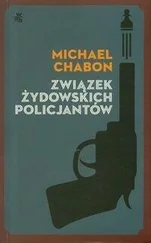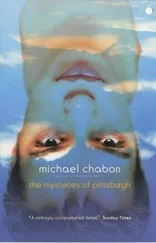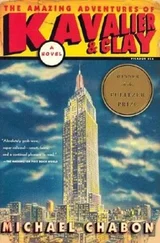– He releído El pir ó mano -me dijo, supongo que para animarme-. Es realmente magnífica.
Se refería a mi segunda novela, La novia del pir ó mano, una desoladora historia de amor y locura que escribí en la última época de mi permanencia en el condenado búnker de mi segundo matrimonio, con una meteoróloga de San Francisco a la que llamaré simplemente Eva B. Era una novela breve, cuya gestación resultó tortuosa y de la cual yo mismo no tenía muy buena opinión, a pesar de que contenía una interesante descripción del incendio de una casa en la que varias parejas estaban metiéndose mano y una espléndida escena amatoria de un par de páginas en la que el lector se sentía como si penetrara en el recto de la protagonista.
– ¡Es tan jodidamente trágica, y, al mismo tiempo, tan hermosa, Grady! Me encanta cómo escribes. Es una prosa muy natural, sencillísima. Me da la impresión de que es como si todas tus frases existieran desde siempre, suspendidas en el más allá estilístico, o donde sea, esperando a que las fueras a recoger.
– Gracias por el cumplido -dije.
– Y me encanta la dedicatoria, Grady.
– Me alegro.
– Pero no soy la dulce muchachita inocente por la que me tomas.
– Espero que eso no sea cierto -dije, y en ese momento desvié la mirada hacia los ahumados baldosines de la pared y vi el reflejo de una especie de yeti gordo, cojeante, con gafas y ojeras, de cabello lacio, envejecido, cargado de espaldas y de movimientos torpes, que estrujaba entre sus brazos a una desvalida y angelical muchacha de tal manera que era imposible saber si ella le ayudaba a mantenerse en pie o si, por el contrario, él la tenía prisionera. Dejé de bailar y me aparté de Hannah Green, y en ese momento Janis Joplin dejó de urgimos a no volver la espalda al amor cuando finalizó el último de los temas que había pedido Hannah. Permanecimos en la pista mirándonos, solos tras la súbita desaparición de las restantes parejas, y, de pronto, cuando en mi organismo se rompió el equilibrio de las pastillas y el whisky, me sentí irremediablemente hecho polvo.
– Bueno, ¿qué vas a hacer? -me preguntó Hannah al tiempo que me daba una palmadita en el estómago.
Mi respuesta, un murmullo apenas audible, hizo referencia a bailar con ella toda la noche.
– Con respecto a Emily -dijo en un tono que traslucía cierta impaciencia-. Yo… me temo que no estará en casa cuando vuelvas.
– Supongo que no -admití-. Trata de disimular tu alegría.
– Lo siento -dijo a modo de disculpa, y se ruborizó.
– La verdad es que no lo sé. ¿Qué debo hacer?
– Tengo una idea -dijo Hannah. Se metió la mano en el bolsillo de los tejanos, rebuscó unos instantes y me puso en la palma de la mano tres cálidas monedas de veinticinco centavos.
Fui hasta el teléfono, eché las monedas y descolgué el receptor.
– Vas a tener que ayudarme -dije.
– ¿Quién habla? -preguntó la voz de la centenaria señora rutena de cabellos color lavanda, gafas de culo de botella y suéter de angora que atendía las peticiones de una menguante población de borrachos y corazones rotos desde su recóndita guarida en el corazón de Pittsburgh-. No te entiendo.
– Decía que necesito escuchar algo que me salve la vida -le dije mientras retorcía sin parar el cable del teléfono.
– Esto es una gramola, cariño -respondió la mujer con voz tranquila y un tanto ausente, como si donde fuera que estuviese tuviera el televisor encendido con el volumen bajo o un ejemplar de Cosmopolitan abierto sobre su viejo regazo-. No estás hablando por una línea de teléfono ordinaria.
– Ya lo sé -dije con un tono nada convincente-. Es sólo que no sé qué canción pedir.
Miré a Hannah y traté de sonreírle como lo haría alguien que sonriera de un modo competente y razonable, alguien que no estuviera preocupado porque intuyera que estaba a punto de sentirse fatal, así como a punto de caerse en redondo y a punto de herir a otra chica, en un nuevo episodio de su prolongada carrera de hombre insensible y despreocupado. A juzgar por la expresión consternada de su rostro, pensé que había fracasado miserablemente en mi intentona, pero entonces vi que Q. había abandonado la mesa y se estaba abriendo camino por el concurridísimo local hacia Hannah como un poseso, con un aire de inexorable determinación conseguido, me pareció, gracias a la ingesta de alcohol, el auténtico confidente secreto del escritor, el fantasma que convivía en sus polvorientas y desnudas moradas con Albert Vetch y tantas otras víctimas del mal de la medianoche. En cualquier caso, mientras se acercaba a Hannah para pedirle el próximo baile, ella le dio la espalda bruscamente y se dirigió hacia mí, cabizbaja y sonrojada hasta el cogote por su maleducada huida.
– Un momento -le rogué a la vieja de la gramola, y tapé con la mano el auricular-. Baila con él, Hannah. -Intenté otra de mis poco convincentes sonrisas-. Es un escritor famoso. -Me llevé el auricular al oído y pregunté-: ¿Sigues ahí?
– ¿Adónde iba a ir? -respondió la mujer-. Ya te lo he dicho, cariño, no soy una interlocutora cualquiera. Este es mi trabajo.
– Pero no me apetece bailar con él, Grady. -Deslizó su brazo bajo el mío y alzó la vista para mirarme a través de su desparramado flequillo, con unos ojos tan abiertos y un aire de desesperación tal que me alarmó. Siempre había visto comportarse a Hannah como una tranquila y optimista chica mormona, eternamente educada, capaz de aceptar estoicamente castigos divinos, desgracias y hasta las más delirantes noticias sobre el destino del cosmos-. Quiero seguir bailando contigo.
– Por favor, compórtate.
Vi cómo Q. se volvía y regresaba con seguro paso de borracho a la mesa de la esquina, a la que llegó en el preciso momento en que las cabezas de James Leer y Crabtree emergían a la luz rosácea de un foco después de un apasionado beso. James estaba obnubilado y su boca formaba una «o» perfecta.
– Lo siento -dije por el teléfono-, pero tengo que colgar.
– De acuerdo, de acuerdo -respondió la mujer. Suspiró lacónicamente y repiqueteó en los auriculares de su casco con sus uñas de veinte centímetros de largo y pintadas de un rosa tropical-. ¿Qué te parecería Sukiyaki?
– Perfecto -respondí-. ¿Por qué no eliges tú misma otras dos, a tu gusto?
Colgué, le di a Hannah un torpe abrazo y le pedí perdón unas cuarenta y siete veces, hasta que ni ella ni yo supimos a ciencia cierta el motivo de tantas disculpas y me dijo que sí, que me perdonaba. Entonces me dirigí apresuradamente hacia la mesa de la esquina y posé mis fríos dedos en la febril nuca de James.
– Dentro de diez segundos -les comuniqué, mientras ayudaba a James a ponerse en pie- la pista de baile va a estar de bote en bote.
Hannah dijo que nunca había estado allí, pero tenía entendido que James Leer vivía en la buhardilla de la casa de su tía Rachel, en Mount Lebanon. Como ninguno de los presentes se sentía con ánimos de hacer el trayecto hasta South Hills a las dos de la madrugada, metí a James en el destartalado coche de Hannah y los envié a dormir a mi casa. Yo acompañaría a Crabtree y a Q. Pensé que eso sería lo más seguro para todos.
Cuando estaba a punto de cerrar la portezuela de James, éste empezó a moverse en su asiento y frunció el ceño.
– Tiene una pesadilla -dije.
Todos lo contemplamos durante unos instantes.
– Apuesto a que las pesadillas de James son realmente terroríficas -comentó Hannah-. Como las malas películas.
– Con música de xilófono en la banda sonora -sugerí-. Y un montón de policías mexicanos.
James levantó una mano y, sin abrir los ojos, se palpó el hombro derecho; después hizo lo mismo con el izquierdo, como si pensara que estaba en su cama y había perdido la almohada.
Читать дальше