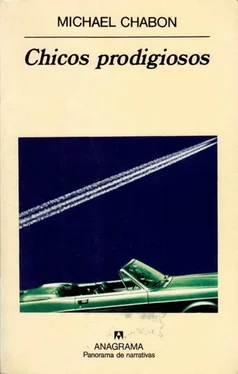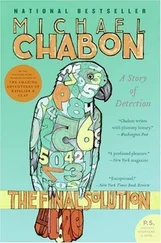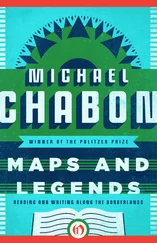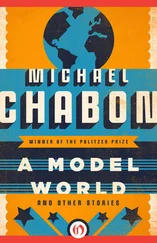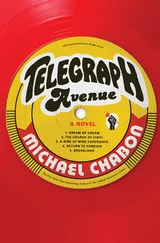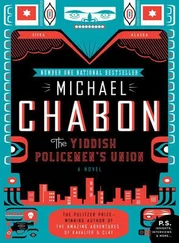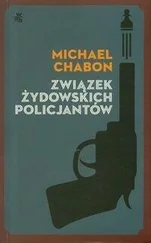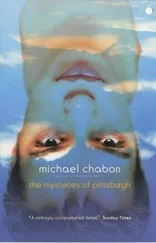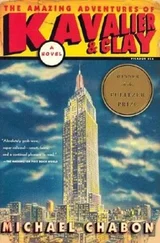– ¡Mirad esa cicatriz que tiene en la mejilla! -dijo Q., que se había rehecho-. ¡Parece una segunda boca!
– ¡Pues entonces recula, idiota! -gritó Crabtree.
– ¡De acuerdo! -dije, y di marcha atrás.
Metí el coche de nuevo en el aparcamiento del Hit-Hat, giré y, sin hacer caso de la señal de dirección prohibida, traté de salir por el otro lado. Pero Vernon apareció de nuevo, con una extraña sonrisa, como de felicidad. Volví a pisar el freno.
– ¡Mierda! -exclamé.
Empezó a balancearse sobre los talones al tiempo que movía los brazos rítmicamente hacia adelante y hacia atrás. Musitó algo, como si dijera «A la una, a las dos», y se lanzó sobre el capó del coche. Aterrizó de culo, con un ruido sorprendentemente suave, y se deslizó con rapidez hasta la rejilla del radiador con las piernas abiertas, como un niño que bajara por la barandilla de una escalera. Consiguió caer de pie, se volvió, se inclinó de tal forma que casi no logró reincorporarse y mostró otra enigmática sonrisa a través del parabrisas, dirigida directamente a mí. Y acto seguido desapareció.
– ¿Quién era ese tipo? -preguntó Q. con una extraña mueca, mezcla de terror y placer, que no era la primera vez que veía en su rostro-. ¿Qué ha sucedido?
– Alguien acaba de subirse al capó del coche -le expliqué, como si se tratase de un servicio con el que el Hat obsequiaba a sus mejores clientes.
– ¿Le ha pasado algo al coche?
Me alcé un poco inclinándome sobre el volante y traté de echarle un vistazo al capó. Pero el callejón estaba muy mal iluminado y no pude ver gran cosa.
– Creo que no -dije-. Están hechos a prueba de bomba.
– Salgamos de aquí antes de que regrese con sus amigos -sugirió Crabtree.
Enfilé el callejón, salí a la desierta avenida y tomé el bulevar Baum. De nuevo se me ocurrió la idea de que una vez más había escapado del peligro por los pelos porque así estaba escrito que sucediese.
– Crabtree, después de dejar a Q. tendremos que pasar un momento por el auditorio.
– Vale -dijo. Ahora que había pasado el peligro, volvía a su mutismo.
– Creo que James se ha dejado allí su mochila.
– Estupendo.
– ¿Recuerdas haberla visto cuando… uh…, cuando lo has acompañado al salir del auditorio?
Lo miré por el retrovisor y no me gustó lo que vi. Estaba cómodamente sentado, con las manos detrás de la cabeza, contemplando los escaparates a oscuras y las gasolineras desiertas que desfilaban ante la ventanilla con expresión de silencioso regocijo, como si fuese el hombre más feliz del mundo y todo lo que veía a su alrededor no hiciese sino incrementar el nivel y riqueza de matices de su felicidad. Realmente, estaba al borde de ponerse a chillar de alegría.
– ¿Crabtree?
– ¿Tripp?
– ¿Sí, Crabtree?
– Hazme el favor de irte a tomar por el culo.
– Eso haré -dije.
– Éste es el camino de regreso a la universidad, ¿no? -preguntó Q. cuando pasamos junto al Electric Banana.
– En efecto -dije, impresionado de que fuese capaz de reconocerlo en la oscuridad y borracho, después de haber pasado por allí una sola vez.
– Bueno, no sé si… Es que no me alojo en la universidad, Grady.
– ¿No?
– No, me alojo en casa de los Gaskell.
– ¿En serio? -Por unos instantes la suela de mi zapato dejó de pisar el pedal del acelerador; el coche siguió avanzando varios cientos de metros con el impulso que llevaba y después fue perdiendo velocidad hasta casi detenerse-. Bueno, por aquí también vamos bien para llegar a su casa -dije, después de recuperarme de la impresión.
Volví a pisar el acelerador y enfilamos Point Breeze.
– Me pregunto qué les habrá pasado -dijo Q. cuando tomamos la calle en la que estaba su casa. Cuanto más nos aproximábamos, menos ganas tenía de seguir adelante. Avanzamos muy lentamente junto a la verja de temibles púas de hierro-. No han aparecido por el bar.
Finalmente, no me quedó más remedio que girar y enfilar el camino de gravilla que conducía a la casa de los Gaskell. Por la noche, Sara y Walter metían los coches en el garaje, y el camino tenía un aire desolado y la casa parecía abandonada. Entre las ramas de los árboles había un par de focos, uno a cada lado del estrecho porche de la entrada, que iluminaban la fachada, los alféizares, las contraventanas y las buhardillas, proyectando extrañas sombras. La intensa luz de aquellos focos parecía destinada, más que a iluminar la casa de los Gaskell, a señalar su presencia, como sugiriendo a quienes pasasen ante ella que tenía un tétrico pasado o que estaba condenada a una inminente destrucción. Entre las ramas de los dos viejos manzanos del jardín delantero se oía silbar el húmedo viento nocturno, que llenaba el aire de pétalos blancos que flotaban como copos de nieve. Al cabo de unos instantes, me percaté de que en una de las ventanas del piso superior se veía una débil luz, y cuando alcé la mirada vislumbré una silueta moviéndose tras la persiana. Era la ventana del dormitorio de Sara y Walter, así que todavía estaban despiertos. Podía entrar con Q. y hablarles de lo que llevaba en el maletero del coche.
– Hasta mañana -se despidió Q. mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. Giró la manija y empujó la portezuela con la puntera del zapato. Con la precaución que enseña la experiencia, se tomó su tiempo para tantear el suelo antes de ponerse en pie.
– Ten cuidado -le dijo Crabtree, que se levantó del asiento trasero y se apeó del coche antes de que Q. le cerrase la portezuela en las narices. Estrechó la mano de Q., le ayudó a mantener el equilibrio y después se sentó junto a mí.
– Espero con impaciencia tu charla de mañana, Terry -dijo Q.
Rebuscó durante unos instantes en sus bolsillos, con una mueca de determinación en el rostro. Llevaba la camisa por fuera del pantalón, los largos mechones de cabello con los que se cubría la calva le caían desordenadamente y en el curso de la velada había perdido una de las patillas de las gafas. Cuando por fin encontró la llave que le debía de haber dado Sara, parecía tan feliz -tan satisfecho consigo mismo-, que tuve que desviar la mirada. No volví a mirar la casa hasta que hubo entrado.
– En este momento su querido Doppelg ä nger debe de sentirse feliz por cómo ha ido todo -comenté mientras nos alejábamos. Crabtree permaneció en silencio-. ¿Qué? -inquirí-. Vamos, colega. No me hagas esto. Di algo. ¿Qué pasa?
– ¿No lo sabes?
– Estás cabreado conmigo porque no te he dejado montártelo con el pobre James Leer.
– Desde luego, eso no era asunto tuyo.
– Te estás volviendo goloso, tío -le dije-. ¿Por esta noche no tenías suficiente con la señorita Sloviak?
Crabtree se limitó a insistir en su anterior petición de que me fuera a tomar por el culo. No tenía nada más que añadir.
– De acuerdo. Escucha, lo siento -le dije, pero las disculpas no sirvieron de nada. Hice alguna que otra tentativa poco entusiasta y lo dejé correr; seguimos en completo silencio. Empezaron a rondarme la cabeza un montón de imágenes sensibleras: el cuenco de comida vacío de Doctor Dee, su hueso de plástico y su correa, ya inservible, colgada de un clavo torcido en la despensa. Sin saber muy bien cómo, diez minutos después me encontré en el aparcamiento para el personal del auditorio, y allí detuve el coche.
– Espérame aquí -le dije a Crabtree-. Volveré enseguida.
– ¿Adónde quieres que vaya? -dijo con sorna.
Era mi noche de suerte. Al rodear el edificio hacia la puerta principal, vi que el conserje seguía allí, poniendo a punto el auditorio para el apretado programa de apasionantes actividades del festival literario que iba a tener lugar al día siguiente. Era un chaval alto, cargado de espaldas y de cabello lanudo, ataviado con un mono azul, y pasaba la aspiradora por la moqueta del vestíbulo con un aire de ensimismada diligencia, como un repartidor de periódicos arrastrando un carrito repleto de diarios. Cuando golpeé el cristal con los nudillos pareció reconocerme, y me pregunté si no habría sido alumno mío.
Читать дальше