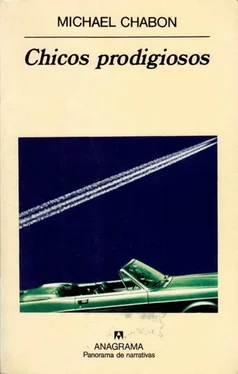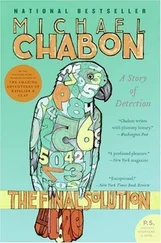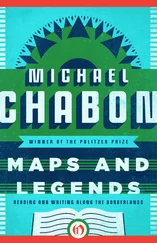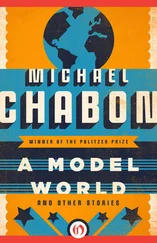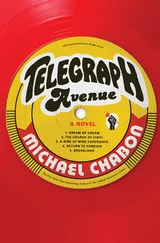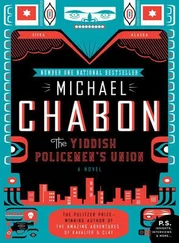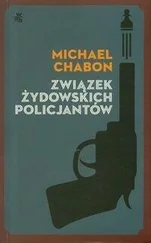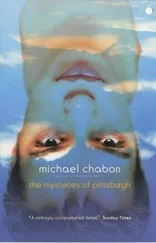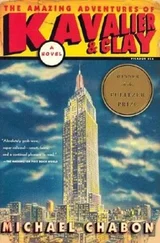En la pista de baile había un puñado de parejas bailando al ritmo cansino y sin matices de «Baby What You Want Me to Do», y prácticamente en el centro, rodeados de gente, estaban Hannah Green y Q., el tipo obsesionado con su fantasmagórico doble. Hannah bailaba sin demasiada gracia pero poniendo mucho entusiasmo, y era capaz de admirables proezas meneando la pelvis; en cuanto al viejo Q., lo mejor que podía decirse de él era que no hacía el menor esfuerzo por aferrarse a alguna caduca noción de dignidad. Sé que es un comentario poco caritativo, pero parecía estar menos preocupado por sus propios movimientos que por el lento bamboleo de los pechos de Hannah Green. La saludé con la mano, ella me sonrió, y, cuando miré a mi alrededor y me encogí exageradamente de hombros, señaló una mesa en una esquina alejada, apartada de los bailarines, el escenario y el resto de clientes. En la mesa estaban sentados Crabtree y James Leer, detrás de una larga hilera de botellines de cerveza. James Leer estaba repantigado en su silla, con la cabeza apoyada contra la pared y los ojos cerrados. Parecía dormido. En cuanto a Crabtree, miraba fijamente más allá de la gente que bailaba, con una expresión de felicidad reconcentrada. Tenía un brazo separado de su cuerpo y extendido con delicadeza, como si fuese a elegir un bombón de una bandeja. Su mano, sin embargo, estaba oculta bajo la mesa, en dirección al regazo de James Leer. Lancé lo que debió de ser una mirada absolutamente aterrada a Hannah, que abrió la boca con los dientes apretados y entornó los ojos, en un gesto similar al que se hace cuando pasa una ambulancia con la sirena a todo trapo.
De camino hacia la mesa, paré a una camarera y le pedí que me trajese una copa de George Dickel. Cuando llegué hasta ellos, las dos manos de Crabtree estaban a la vista y James Leer se había reincorporado mínimamente, la mar de ruborizado. Su amplia e impecable frente, que me había hecho suponer que era un chaval de buena familia, parecía febril, y los ojos le brillaban con lo que podía ser euforia o miedo.
– ¿Cómo te sientes, James? -le pregunté.
– Estoy borracho -respondió; parecía sincero-. Lo siento, profesor Tripp.
Me senté junto a Crabtree, encantado de poder dar un respiro a mis pies. El dolor de mi tobillo iba en aumento.
– No importa, James -dije con la misma sonrisa tranquilizadora que ya le había dirigido en dos ocasiones aquel mismo día: la primera cuando su relato fue criticado sin piedad en la clase de escritura creativa, y la segunda cuando lo conduje al dormitorio de los Gaskell y le aseguré que nadie nos diría nada por estar allí-. No te preocupes.
– Seguro que no -intervino Crabtree. Me ofreció su botella de cerveza, medio vacía. La cogí y bebí un largo trago-. Pensaba que te habíamos perdido, Tripp.
– ¿Dónde están los demás? -pregunté, y dejé la botella delante de él con un gesto ampuloso, como si acabase de hacer algún juego de manos alcohólico-. ¿Sólo habéis venido vosotros cuatro?
– No ha aparecido nadie más -comentó Crabtree-. Sara y… ¿cómo se llama?, Walter dijeron que primero pasarían por casa y después se reunirían con nosotros aquí. Pero me parece que han decidido quedarse en casa, acurrucados en el sofá con el perro.
Lancé una mirada a James, esperando ver en su rostro alguna expresión de culpabilidad, por leve que fuese, pero estaba demasiado abstraído. Incluso dudé de que recordara lo que había hecho. Empezó a pestañear de nuevo, echó la cabeza hacia atrás y la apoyó contra la pared.
– ¿Sólo ha bebido cerveza? -le pregunté a Crabtree señalando con un gesto de la cabeza a James.
– Aquí sí -dijo Crabtree-. Aunque deduzco que vosotros dos habéis hecho una pequeña incursión en mi botiquín.
– Pero eso ha sido hace mucho rato -dije, y me llevé la mano al pie para apretarme el vendaje del tobillo-. No puede seguir bajo los efectos de eso.
– Pero en vuestra incursión os han pasado inadvertidos algunos frascos -dijo, y se palmeó un bolsillo de su americana verde-. Y James sentía curiosidad.
Se volvió para mirar al chaval, al que en ese momento se le entreabrió la boca y le empezó a caer un delgado hilillo de saliva de la comisura de los labios.
– Está completamente ido -dije.
Permanecimos sentados, contemplando el regular movimiento ascendente y descendente del pecho de James Leer bajo su camisa a cuadros. La estrecha y corta corbata estaba medio desanudada y le colgaba del cuello como una flor marchita. Crabtree le secó el hilillo de saliva con una servilleta, con suavidad, como si estuviese limpiándole la boca a un bebé.
– Ha escrito un libro -dijo Crabtree-. Me ha dicho que ha escrito una novela.
– Lo sé. Algo sobre un desfile. El desfile del amor.
– ¿Por qué no me lo dijiste?
– Me he enterado esta noche. La lleva en su mochila.
– ¿Tiene talento?
– No -respondí-. Por el momento no.
– Me gustaría leerla -dijo Crabtree.
A James Leer le cayó sobre la frente un mechón de cabello engominado y Crabtree alargó la mano para apartárselo.
– ¡Vamos, Crabtree! -protesté-. ¡No hagas eso!
– ¿Que no haga qué?
– Es sólo un chaval -dije-. Es alumno mío, tío. Ni siquiera estoy seguro de que sea…
– Lo es -me interrumpió Crabtree-. No tengo la menor duda.
– No creo que lo sea -dije-. Me parece que la cosa es bastante más complicada. Quiero que lo dejes tranquilo.
– ¿En serio?
– En estos momentos está realmente jodido, Crabtree. -Bajé la voz y continué en un susurro-: Creo que planeaba suicidarse esta noche. O quizá no, no lo sé con certeza. En cualquier caso, está hecho un lío. Es un completo desastre. Y no creo que necesite que encima se le añada una buena dosis de confusión sexual a su cacao mental en este preciso momento.
– Al contrario -dijo Crabtree-. Puede ser la solución a todos sus problemas. Eh, Grady, ¿qué te pasa?
– Nada -dije-. ¿A qué te refieres?
– Me ha parecido que… no sé, que hacías una mueca de dolor.
– ¡Oh! -dije-. Es mi pie. Me está matando.
– ¿El pie? ¿Qué te pasa en el pie?
– Nada -respondí-. Es que… me he caído.
– Bueno, pareces alterado, ¿sabes?
Sus ojos habían perdido aquel brillo febril de conquistador, y, por primera vez en toda la noche, descubrí en ellos verdadera ternura. Nuestras sillas estaban pegadas, y apoyó su hombro contra el mío. Su mejilla todavía estaba impregnada del perfume de Tony. Apareció la camarera con mi copa de Dickel. Bebí un sorbo y sentí cómo el lento veneno se deslizaba hacia mi corazón.
– Me gusta cómo baila Hannah -comentó Crabtree, que seguía con la mirada a Hannah Green y Q.
La canción que sonaba en aquel momento era «Ride Your Pony», de Lee Dorsey. Uno de los muchos detalles que indicaban que el Hat era un superviviente de los antros de la época dorada de Pittsburgh era su gramola con teléfono. De hecho, no había gramola: era un teléfono, negro y pesado como una vieja plancha de vapor, que funcionaba con monedas, colocado sobre una columna en una esquina de la pista de baile. Y unido a él por medio de una cadenita mil veces rota y reparada habla un catálogo mecanografiado hacía un millón de años por algún obseso de los listados alfabéticos, muy sobado y pringado de grasa de la barbacoa, que incluía más de cinco mil canciones, agrupadas por géneros. El cliente elegía la canción, echaba las monedas y mantenía a gritos y bajo los efectos del alcohol una conversación con una vieja señora eslovena, oculta en algún lugar de Pittsburgh en un búnker subterráneo de vinilo negro. Unos minutos después se escuchaba la canción pedida. Según Sara, en el pasado había muchos bares que funcionaban con ese sistema, pero el Hat era uno de los pocos que seguían utilizándolo.
Читать дальше