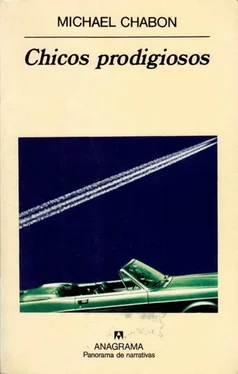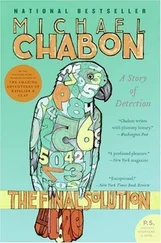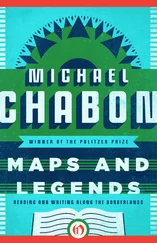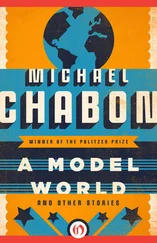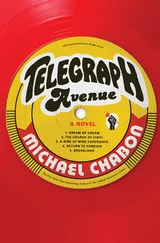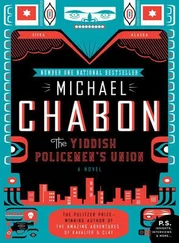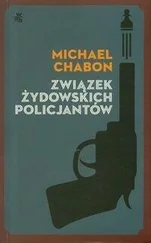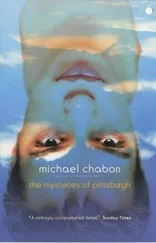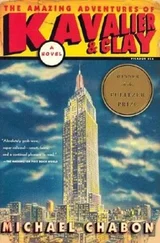– Grady -dijo al verme una de las estudiantes, llamada Carrie McWhirty. Había sido una de las detractoras más crueles de James Leer aquella tarde, y eso que como escritora era pésima. Sin embargo, despertaba en mí cierta ternura y lástima, porque estaba trabajando en una novela titulada Liza y los hombres pantera desde que tenía nueve años; casi la mitad de su vida, más tiempo del que yo llevaba dedicado a Chicos prodigiosos - . Hannah te estaba buscando. Hola, James.
– ¡Hola! -saludó James, sin demasiado entusiasmo.
– ¿Hannah? -pregunté. La sola idea de que me hubiese estado buscando provocó que me invadiera una confusa sensación de pánico o placer-. ¿Adónde ha ido?
– Estoy aquí, Grady -dijo Hannah desde el recibidor, asomando la cabeza en la sala-. Me preguntaba dónde os habíais metido.
– Uh, estábamos en el jardín -aclaré-. Teníamos que hablar de algunas cosas.
– No lo pongo en duda -dijo Hannah, que estaba leyendo la caligrafía rosácea escrita en el blanco de mis ojos por la marihuana.
Llevaba una camisa de franela a cuadros, de hombre, embutida con descuido en unos Levi's muy holgados, y las ajadas botas de vaquero rojas sin las que no la había visto nunca, ni siquiera cuando deambulaba por casa en albornoz, pantalones de chándal o pantaloncitos deportivos. En los momentos ociosos me gustaba evocar la imagen de sus pies desnudos, largos e inteligentes, relucientes, con un poco de vello finísimo y las uñas pintadas del mismo rojo que el del cuero de las botas. Más allá de la despeinada melena pajiza y cierta rotundidad de la mandíbula -Hannah era oriunda de Provo, Utah, y tenía el rostro amplio y testarudo de las chicas del Oeste-, resultaba difícil encontrarle algún parecido con Frances Farmer; pero Hannah Green también era muy guapa, y además lo sabía, así que diría que ponía todo su empeño en no permitir que eso la jodiese. Tal vez fuese esa lucha contra el destino lo que hacía pensar a James Leer que habría cierta semejanza entre ellas.
– No, en serio -añadió Hannah-. James, ¿quieres que te acompañe a casa? Ya me marcho. Pensaba acompañar también a tus amigos, Grady. A Terry y su amiga. Por cierto, ¿quién es…? Eh, Grady, ¿qué te pasa? Pareces hecho polvo.
Me cogió del brazo -era de esas personas a las que les encanta tocar a la gente- y di un paso atrás. Siempre me escabullía de Hannah Green -aplastándome contra la pared cuando nos cruzábamos por un pasillo vacío, o escondiéndome detrás de un periódico cuando nos encontrábamos a solas en la cocina-, con una sorprendente e incomprensible tenacidad que me resultaba difícil explicarme. Supongo que sentía cierto alivio por el hecho de que mi relación con la joven Hannah Green siguiese siendo un desastre en perspectiva y no, como sería lo normal a aquellas alturas, un desastre consumado.
– Estoy bien -dije-. Creo que estoy incubando una gripe o algo por el estilo. ¿Dónde se han metido esos dos?
– Están arriba. Han ido a buscar los abrigos.
– Estupendo. -Los llamé, pero entonces recordé que le había prometido a James Leer enseñarle una pieza de la colección de Walter. James estaba apoyado contra el quicio de la puerta de la calle, con la mirada perdida en la neblina iluminada por las luces de los automóviles, y su mano derecha jugueteaba dentro del bolsillo del abrigo-. Eh…, Hannah, ¿puedes llevarlos tú? Yo acompañaré a James; todavía tenemos que… uh, hacer una cosa.
– Desde luego -aceptó Hannah-. Lo que pasa es que tus amigos han subido a buscar los abrigos hace ya como diez minutos.
– Aquí estamos -anunció Crabtree, que bajaba por las escaleras detrás de la señorita Sloviak, a la que llevaba cogida de la mano. Descendía tanteando los escalones, y la ayuda de Crabtree no parecía ser una mera galantería. Los tobillos le temblaban sobre los zapatos negros de tacón alto, y pensé que no debía de resultar nada fácil ser un travestí borracho. En el traje verde metálico de Crabtree no se vislumbraba ni una sola arruga, y su rostro mostraba el rictus inexpresivo y autosuficiente habitual en él cuando suponía que estaba provocando un escándalo. Pero, en cuanto vio a James Leer, puso los ojos en blanco y soltó la mano de la señorita Sloviak. Ésta bajó, sin pretenderlo, los últimos tres peldaños de un golpe, se abalanzó sobre mí y me rodeó con sus largos y suaves brazos al tiempo que me envolvía el perturbador aroma de Cristalle, ahora mezclado con un olor rancio y picante.
– Lo siento -se disculpó con una sonrisa trágica.
– ¡Hola! -saludó Crabtree, y le tendió la mano a James Leer.
– James -intervine yo-, éste es mi mejor y más viejo amigo, Terry Crabtree, y ésta su amiga, la señorita Sloviak. También es mi editor. Seguro que te he hablado de James, ¿verdad, Terry?
– ¿Tú crees? -dijo Crabtree, sin soltar la mano de James-. Estoy convencido de que, de ser así, lo recordaría.
– ¡Oh, vamos, Terry! -intervino Hannah Green, que cogió a Crabtree del codo como si lo conociese de toda la vida-. Es James Leer, el chico del que te he hablado. Pregúntale algo sobre George Sanders, lo sabe todo de él.
– ¿Que me pregunte sobre qué? -dijo James, que consiguió por fin liberar su pálida mano de la de Crabtree. Le temblaba un poco la voz, y me pregunté si también había visto los destellos de conquistador enloquecido que vislumbraba yo en los ojos de Crabtree, quien lo contemplaba con una mirada salvajemente atormentada por la duda-. Salía en El hijo de la furia.
– Terry me ha explicado que George Sanders se suicidó, James, pero no recordaba cómo. Le he dicho que tú lo sabrías.
– Con pastillas -aclaró James Leer-. En 1972.
– ¡Magnífico! ¡Sabe hasta la fecha! -Crabtree le alcanzó a la señorita Sloviak su abrigo-. Toma -le dijo.
– ¡Oh, James es asombroso! -aseguró Hannah-. ¿Verdad que sí, James? No, en serio, prestad atención. -Se volvió hacia James Leer y lo contempló con la admiración de una hermana pequeña que lo creyese capaz de realizar ilimitadas y sorprendentes hazañas. El deseo de complacerla del aludido se evidenciaba en la tensión de todos los músculos de su rostro-. James, ¿quién más se suicidó? Qué otras estrellas de cine, quiero decir.
– ¿Quieres que te las cite todas? Son demasiadas.
– Bueno, pues sólo algunas de las más importantes.
No se mostró agobiado, ni levantó los ojos al cielo, ni se rascó pensativo la barbilla. Simplemente, abrió la boca y empezó a enumerarlas contando con los dedos.
– Pier Angeli, en 1971 o 1972, también con pastillas. Charles Boyer, en 1978, otra vez pastillas. Charles Butterworth, en 1946, creo. Con un coche. Supuestamente fue un accidente, pero bueno… -Ladeó la cabeza con pesar-. Estaba perturbado. -Había un rastro de ironía en su tono, pero tuve la sensación de que iba dirigido a nosotros. Era evidente que se tomaba sus suicidios hollywoodienses y la petición de Hannah absolutamente en serio-. Dorothy Dandridge, se tragó un frasco de pastillas en…, creo que en 1965. Albert Dekker, en 1968; se ahorcó. Dejó una nota póstuma escrita con lápiz de labios sobre su vientre. Ya sé que resulta extraño. Alan Ladd, en 1964, pastillas de nuevo. Carole Landis, más pastillas; no recuerdo la fecha. George Reeves, que interpretó a Supermán en televisión, se pegó un tiro. Jean Seberg, pastillas, por supuesto, en 1979. Everett Sloane, que por cierto, era extraordinario, pastillas. Margaret Sullavan, pastillas. Lupe Vélez, un montón de pastillas. Gig Young, le pegó un tiro a su esposa y después se voló los sesos en 1978. Quedan más, pero no sé si los conoceréis. ¿Ross Alexander? ¿Clara Blandick? ¿Maggie McNamara? ¿Gia Scala?
– Yo no he oído hablar de la mitad de ellos -reconoció Hannah.
Читать дальше