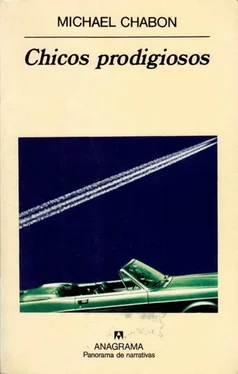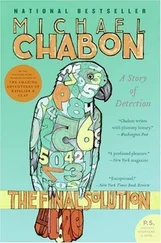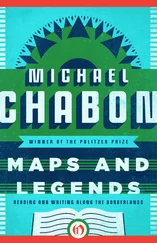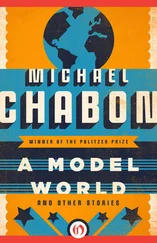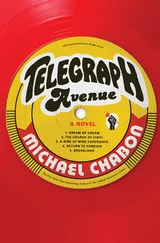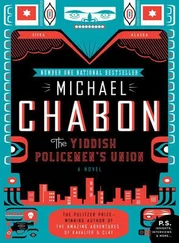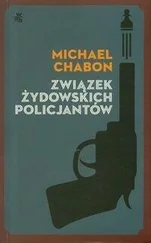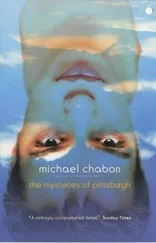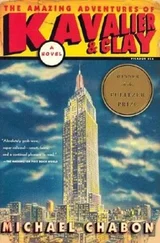– Quizá todo lo que se pone una estrella de cine parece un disfraz.
– ¡Oh, eso es realmente profundo! -dijo James, tomándome el pelo por primera vez desde que nos conocíamos. O, al menos, eso creí-. Debería ir colocado más a menudo, profesor Tripp.
– Si pretende usted cachondearse de mí, señor Leer, creo que debería tutearme -dije solemnemente.
Sólo trataba de seguirle la broma, pero se lo tomó completamente en serio. Se ruborizó y clavó los ojos en el fantasmal abanico de la alfombra.
– Gracias -dijo. Pareció sentir la necesidad de alejarse de mí y del armario, y dio un paso atrás. Por suerte, estaba a cierta distancia, y eso me libró de que su cabello se me metiera en la boca. Paseó la mirada por el dormitorio; contempló el techo, alto y con molduras, la vieja cómoda de estilo Biedermeier, el alto armario de roble con un gran espejo en la puerta, el cual había perdido una parte considerable de su azogue, las gruesas almohadas y el edredón de lino sobre la cama, todo blanco, suave y frío como si estuviese cubierto de nieve-. Una bonita casa. Deben de estar forrados para tener todo esto.
En otra época, el abuelo de Walter Gaskell había sido dueño de la práctica totalidad del condado de Manatee, en Florida, además de diez periódicos y de un caballo de carreras campeón en Preakness, [9]pero me abstuve de contárselo a James.
– En efecto, tienen un patrimonio considerable -le aclaré-. Y tu familia, ¿es acomodada?
– ¿La mía? -dijo-. ¡Qué va! Mi padre trabajaba en una fábrica de maniquíes. En serio. Seitz Plastics. Hacían maniquíes para grandes almacenes, bustos para exhibir sombreros y esas piernas tan sensuales para exponer medias. Ahora ya está jubilado. Se dedica a criar truchas en el jardín de casa. No, la verdad es que somos realmente pobres. Mi madre era cocinera antes de morir. También trabajaba a veces en una tienda de regalos.
– ¿Dónde vivíais? -pregunté, sorprendido, porque, a pesar de aquel abrigo que olía a fracaso y de sus trajes de saldo, su rostro y sus maneras eran de chico rico, y en ocasiones aparecía en clase con un reloj Hamilton de oro con correa de piel de cocodrilo-. Creo que no has mencionado nunca de dónde eres.
Negó con la cabeza y dijo:
– De un pueblo de mala muerte, cerca de Scranton. Seguro que no has oído hablar de él. Se llama Carvel.
– No, no he oído hablar de él -admití, aunque me resultaba vagamente familiar.
– Es un agujero infecto -se lamentó-, un sitio asqueroso. Allí todo el mundo me odia.
– ¡Pero eso es estupendo! -exclamé, maravillado por la ingenuidad de sus palabras y añorando aquella época ya lejana en la que también yo estaba convencido de que mi alma fugitiva había atraído sobre mí todos los grandes temores y mezquinos odios de mis vecinos de la pequeña ciudad junto al río. ¡Qué encantador había resultado, por aquel entonces, ser la b ê te noire de otros, y no sólo de mí!-. Es una excusa magnífica para escribir sobre ellos.
– La verdad -dijo-, es que ya lo he hecho. -Se recolocó la sucia mochila de lona que colgaba de su hombro e inclinó la cabeza hacia ese lado. Era una de esas mochilas excedentes de la brigada paracaidista israelí, con la insignia alada de color rojo en la solapa, que se habían puesto de moda entre mis alumnos hacía unos cinco años-. Acabo de terminar una novela que más o menos trata de eso.
– ¡Una novela! -exclamé-. ¡Maldita sea, James, eres increíble! ¡liste trimestre ya has escrito cinco relatos! ¿Cuánto tiempo te llevó escribirla, una semana?
– Cuatro meses -respondió-. La empecé en casa, en las vacaciones de Navidad. Se titula El desfile del amor. En el libro la ciudad se llama Sylvania, como en la película.
– ¿Qué película?
– El desfile del amor.
– Claro, era de suponer. Deberías dejármela leer.
Negó con la cabeza.
– No, te parecerá horrible. No es buena. Apesta, profe… Tripp. Me moriría de vergüenza.
– De acuerdo -acepté. De hecho, la perspectiva de avanzar arrastrándome a través de cientos de páginas de la prosa semejante a un lecho de cristales rotos característica de James no me entusiasmaba precisamente, así que me alegré de que me permitiera incumplir de modo airoso mi inconsciente ofrecimiento de leer su libro-. Te creo, apesta -dije la mar de sonriente, pero al instante observé que su mirada se alteraba, por lo que dejé de sonreír-. ¡Eh, James, eh, no lo he dicho en serio, colega! ¡Era una broma!
Pero James Leer rompió a llorar. Se sentó en la cama de los Gaskell y dejó que la mochila se deslizase hasta el suelo. Lloraba en silencio, tapándose la cara. Una lágrima cayó sobre su vieja corbata de rayón y dejó una marca circular irregular. Me acerqué a él. Según el reloj de la mesilla de noche, eran las siete cincuenta y tres. De abajo llegaba el repiqueteo de los tacones de Sara mientras iba de un lado para otro apagando las luces, recogía su bolso y se daba los últimos retoques ante el espejo del recibidor. Después se oyó el chirrido de los goznes de la puerta, un portazo y el ruido del cerrojo. James y yo nos quedamos solos en casa de los Gaskell. Me senté junto a él.
– Me gustaría echarle un vistazo a tu novela -dije-. En serio, James.
– No se trata de eso, profesor Tripp -respondió con un hilo de voz. Se restregó los ojos con el dorso de la mano y se sorbió un moco que le asomaba por la nariz-. Lo siento.
– ¿Qué te pasa, colega? Eh, ya sé que hoy la clase ha sido tremendamente dura contigo; la culpa es mía, yo…
– No -me interrumpió-. No se trata de eso.
– Bueno, entonces ¿de qué se trata?
– No lo sé -respondió con un suspiro-. Quizá es sólo que estoy deprimido. -Levantó la cara y miró con sus enrojecidos ojos el armario-. Quizá ha sido al ver esa chaqueta que fue de Marilyn. Supongo que resulta…, no sé, muy triste, verla ahí, colgada.
– Sí que resulta triste -admití.
Desde la calle llegó el borboteo del motor del coche de Sara al encenderse. La compra de ese coche era una de las escasas demostraciones de tener verdadera clase que había realizado: era un Citroën DS23 descapotable de color rojo, con el que le gustaba pasearse por el campus llevando en la cabeza un pañuelo con un estampado de lunares rojo y blanco.
– Esas cosas me hacen sufrir -me confesó-. Ver cosas que pertenecieron a una persona y ahora cuelgan de una percha, guardadas en un armario.
– Sé a qué te refieres.
Me imaginé una hilera de vestidos en un armario del piso superior de una casa de ladrillo rojo manchada de hollín en Carvel, Pensilvania.
Seguimos sentados durante un rato, el uno junto al otro, en aquella cama que parecía cubierta de blanca y gélida nieve, contemplando el pedazo de satén negro que colgaba del armario de Walter Gaskell y escuchando el susurro de los neumáticos del coche de Sara mientras avanzaba por el camino de grava alejándose de la casa. En un instante llegaría a la calle, giraría y se preguntaría por qué el Galaxy de Happy Balckmore seguía aparcado oscuro y vacío junto al bordillo.
– Mi esposa me ha abandonado esta mañana -comenté, tanto para mí mismo como para James Leer.
– Lo sé -respondió éste-. Me lo ha contado Hannah.
– ¿Hannah lo sabía? -Ahora fui yo quien se cubrió el rostro con las manos-. Supongo que vio la nota.
– Seguramente sí -dijo James-. Me pareció que eso la alegraba, si quieres que te sea sincero.
– ¿Qué?
– No…, me refiero a que Hannah hizo un par de comentarios que, bueno… Siempre he tenido la impresión de… bueno, no sé cómo decirlo… de que ella y tu mujer no congeniaban. Es más, diría que tu mujer detestaba a Hannah.
Читать дальше