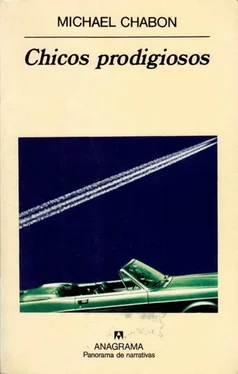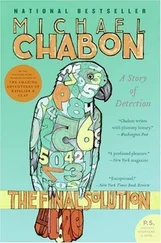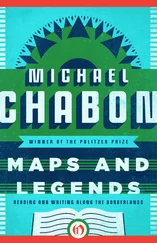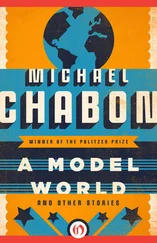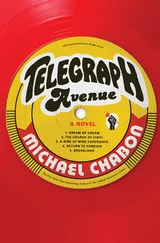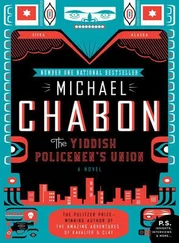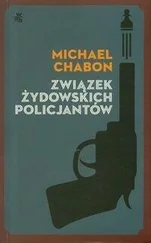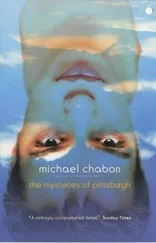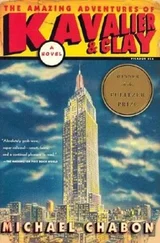Al oírle decir eso se me ocurrió que acababa de hacer un perfecto diagnóstico del gran problema de su vida, pero no dije nada y di una larga calada al canuto. Era agradable estar al aire libre a oscuras, rodeado de hierba húmeda, sintiendo la llegada de la primavera y la inminencia de alguna catástrofe. Supuse que James no se sentía cómodo estando allí de pie junto a mí, pero sabía que se habría sentido mucho peor dentro, sentado en un sofá, con un canapé en la mano. James Leer era un alma furtiva y escurridiza. No encajaba en ningún sitio y estaba mucho mejor lejos de los demás.
– ¿Hannah y tú salís juntos? -le pregunté al cabo de un rato. Sabía que últimamente se habían visto y habían ido al cine juntos, al Playhouse y al Filmmakers'-. ¿Estáis enrollados?
– ¡No! -respondió sin vacilar. Estaba demasiado oscuro para comprobar si se había puesto colorado, pero lo que sí pude observar fue que había desviado la mirada-. Venimos de ver El hijo de la furia en el Playhouse. -Volvió a levantar la vista y se le animó la cara, tal como solía suceder cuando tenía la oportunidad de hablar de su tema preferido-. Con Tyrone Power y Frances Farmer.
– No la he visto.
– En mi opinión, Hannah se parece a Frances Farmer. Por eso quería que viese la película.
– Frances Farmer se volvió loca.
– Igual que Gene Tierney. También sale en la película.
– Parece interesante.
– No está mal. -Sonrió. Al hacerlo torcía la boca y mostraba toda la dentadura, lo cual le hacía parecer todavía más joven-. Creo que necesitaba animarme un poco.
– Supongo que sí -dije-. Hoy han sido muy duros.
Se encogió de hombros y volvió a desviar la mirada. Aquella tarde, al comentar el cuento de James, sólo uno de los alumnos dijo algo positivo sobre él: Hannah Green. Pero incluso su comentario se basaba en una magistral combinación de ambigüedad y tacto. En la medida en que era posible descifrar la trama del relato entre la maraña de frases fragmentarias y la insólita puntuación que caracterizaban el estilo de James Leer, éste narraba la historia de un chico víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote y al que, cuando empezaba a mostrar signos de desequilibrio emocional con un raro y destructivo comportamiento, su madre llevaba a confesarse con ese mismo sacerdote. El relato terminaba con el chico mirando a través de la rejilla del confesionario mientras su madre salía de la iglesia y desaparecía en el soleado exterior; las palabras finales eran: «Rayo. De luz.» Se titulaba, de forma incomprensible, Sangre y arena. Como los de todos sus cuentos, el título había sido tomado de una película de Hollywood; otros relatos suyos llevaban títulos como: Swing Time, La llama de Nueva Orleans, Avaricia o A todo gas. Todos ellos eran piezas opacas y fragmentarias, centradas en las trágicas fisuras que se producían en las relaciones entre niños y adultos. Ninguno de los títulos parecía tener la más mínima conexión con la historia que se narraba. Otro tema recurrente era su visión tremendamente negativa del catolicismo. Los restantes alumnos tenían serios problemas para sacar conclusiones sobre lo que escribía James Leer. Se daban cuenta de que sabía lo que se hacía y tenía un talento innato para llevarlo a cabo; pero los resultados eran tan incomprensibles y poco gratos para el lector, que solían producir irritación, como la que había aflorado aquella tarde en el aula.
– Les ha parecido detestable -dijo-. Creo que les ha indignado más que cualquiera de los otros.
– Lo sé -admití-. Siento haber permitido que las cosas se salieran de madre.
– No se preocupe por eso -respondió, y movió los hombros para reacomodar las correas de su mochila-. Supongo que a usted tampoco le ha gustado el cuento.
– Bueno, James, no, yo…
– No tiene importancia -dijo-. Lo escribí en sólo una hora.
– ¿Una hora? Pues tiene mérito. -A pesar de sus terribles defectos, era un denso e intenso ejercicio de escritura-. Me cuesta creerlo.
– Antes de redactarlos, los escribo mentalmente. Me cuesta conciliar el sueño, así que lo hago mientras estoy echado en la cama. -Suspiró y añadió-: Bueno, supongo que tiene que volver dentro. La conferencia debe de estar a punto de empezar.
Levanté la muñeca buscando alguna fuente de luz para consultar el reloj. Eran las ocho menos veinticinco.
– Tienes razón -admití-. Vamos.
– Es que… bueno… -dijo-. Creo que me voy a casa. Me parece que todavía estoy a tiempo de tomar el setenta y cuatro.
– ¡Oh, vamos, no digas tonterías! -protesté-. Entra a tomar una copa y después ven a la conferencia. Te va a gustar. Y, además, ¿has estado alguna vez en casa de la rectora? Es realmente bonita, James. Vamos, te presentaré a la gente.
Le mencioné los nombres de los dos escritores que aquel año eran los invitados de honor.
– Ya los conozco -dijo fríamente-. Y, por cierto, ¿qué son todos esos programas de partidos de béisbol?
– El doctor Gaskell los colecciona. Tiene una infinidad de recuer… ¡Oh!
De pronto, ante mis ojos el aire se llenó de lentejuelas y noté que mis rodillas entrechocaban. Para mantener el equilibrio me agarré al brazo de James, que me pareció ligero y delgado como un tubo de cartón.
– ¡Profesor! ¿Se encuentra bien?
– Estoy bien, James. Sólo un poco colocado.
– Esta tarde en clase, no tenía usted muy buen aspecto. A Hannah también se lo ha parecido.
– Últimamente no duermo bien -le expliqué. De hecho, durante todo el mes pasado había padecido súbitos brotes de vértigos y aturdimiento, que me sobrevenían en los momentos más impensados y me llenaban el cráneo de estrellitas, como si acabara de recibir un mazazo-. Ya se me pasará. Pero será mejor que vuelva a meter ahí dentro mi viejo y gordo cuerpo.
– Muy bien, de acuerdo -dijo, y liberó su brazo de la presión de mi mano-. Le veré el lunes.
– ¿No piensas ir a ninguno de los seminarios?
Negó con la cabeza y dijo:
– No creo. Tengo…, tengo muchos trabajos atrasados.
Se mordisqueó el labio, dio media vuelta y se marchó por el jardín en dirección a la casa, con las manos de nuevo metidas en los bolsillos. Imaginé que con la derecha asiría la lisa empuñadura nacarada de su pistola de juguete. Mientras se alejaba, la mochila golpeteaba contra su espalda y las suelas de sus zapatos rechinaban. No sé por qué, pero sentí lástima al verlo marcharse. Tenía la impresión de que era la única persona cuya compañía me habría resultado grata en aquel momento, precisamente porque era arisco y solitario y estaba desesperado, presa del desasosiego y el aturdimiento causado por los múltiples síntomas del mal de la medianoche. Porque, sin duda, lo padecía. Antes de doblar la esquina, James alzó la vista hacia las ventanas de la parte trasera de la casa y permaneció muy quieto, con la cara levantada e iluminada por las luces de la fiesta. Miraba a Hannah Green, que estaba junto a la ventana del comedor, dándonos la espalda. Su melena pajiza estaba despeinada y se desparramaba en todas direcciones. Explicaba alguna cosa gesticulando ostensiblemente con las manos. Todos los que la escuchaban se reían a carcajadas.
Al cabo de unos instantes, James Leer desvió la mirada y se marchó. Su cabeza fue absorbida por la sombra que proyectaba la casa.
– ¡Espera un momento, James! -dije-, ¡No te vayas todavía!
Se volvió y su rostro emergió de la sombra. Me acerqué a él balanceando la colilla del porro.
– Entra un minuto -le propuse, con un susurro que sonó tan siniestro y poco amistoso que me sentí avergonzado-. En el piso de arriba hay algo que creo que deberías ver.
Cuando volvimos a la cocina, la fiesta estaba tocando a su fin. Walter Gaskell ya había conducido al auditorio a un amplio grupo de invitados, entre ellos al pequeño elfo con jersey de cuello de cisne que esa noche iba a darnos una conferencia titulada «El escritor como Doppelg ä nger » . [8] Sara, ayudada por una chica con un delantal gris, estaba muy atareada vaciando cuencos en el cubo de basura de la cocina, cubriendo con plástico platos con galletas y volviendo a poner los tapones de corcho en botellas de vino semivacías. Como el grifo del fregadero estaba abierto, no nos oyeron pasar hacia la sala, donde una brigada de estudiantes se dedicaba a recoger platos de cartón y ceniceros rebosantes de colillas. Yo seguía sintiéndome muy colocado, ligero y etéreo como un fantasma, y ya no tenía tan claro como hacía un rato qué me había impulsado a arrastrar a hurtadillas a James Leer hasta el dormitorio de los Gaskell para enseñarle lo que pendía de una percha plateada en el armario de Walter Gaskell.
Читать дальше