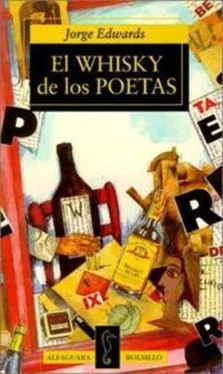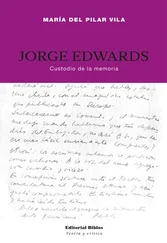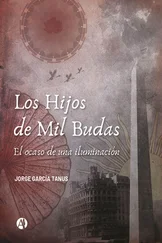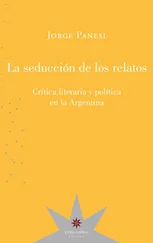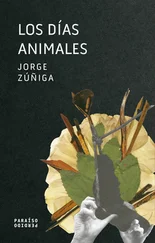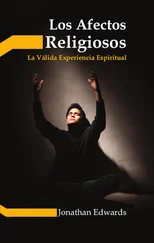La Celestina: un Fausto con faldas
Cuando Cristóbal Colón hacía sus viajes a América, el joven bachiller Fernando de Rojas, estudiante de derecho en Salamanca, escribía La comedia de Calisto y Melibea, obra que pronto, debido a la fuerza arrolladora de su principal personaje, seria conocida como La Celestina. Las dos empresas, la de Colón y la de Rojas, no dejan de estar conectadas de algún modo. Son expresiones diferentes, en la acción y en la reflexión, en la geografía y en la literatura, de un momento particularísimo, de una gran encrucijada histórica. Fernando de Rojas fue el explorador de un nuevo mundo mental; fue uno de los primeros y más decididos introductores de la individualidad, del yo en sus aspectos más complejos, en su conciencia, en su astucia, en sus enigmas, en sus lados oscuros, en la lengua literaria castellana y europea. Comparados con los de la "comedia" de 1499, mejor definida en ediciones posteriores como "tragicomedia", los personajes de la literatura anterior son más simples, más unilaterales, más caricaturescos, más carentes de sombra. Celestina, la vieja de la cuchillada, la trotaconventos, tiene sombras y luces, voluntad férrea y sensualidad, codicia y a la vez una curiosa simpatía, pasión y humor.
La crítica tradicional insistió en analizarla como encarnación del mal .Yo pienso que la vieja barbuda es más irónica que maligna, menos perversa de lo que se pensó siempre y más socarrona, con una vertiente incluso amable en su personalidad. Su trabajo consiste en facilitar los encuentros de las parejas ilícitas, pero esa ilicitud no es natural y ella parece saberlo muy bien: es una ilicitud institucional, heredera del pasado, represiva, y que ya se encuentra en plena crisis. Su condición de mujer sola, anciana, marginal, la obliga a ganarse la vida en esa forma y a actuar siempre a la defensiva, sin dar tregua y sin hacerse ilusiones. Su pragmatismo implacable, hijo de la necesidad, fue probablemente aprendido por el joven Fernando de Rojas en la escuela de su familia judía.
Lo más extraordinario del personaje, sin embargo, aparte de las virtudes y los defectos ya mencionados, es su increíble energía. Es una energía descrita desde la interioridad, que se desarrolla en forma autónoma, libre, imprevisible. La vieja trota sin descanso por esas calles mal empedradas, habla sola, prepara sus movidas, saluda a gritos, se ríe, recuerda su juventud, obtiene placeres crepusculares con el espectáculo de los amores ajenos ("porque me hacéis dentera con vuestro besar y retozar. Que aun el sabor en las encías me quedó; no le perdí con las muelas…"). A pesar de su "frialdad" moderna, actitud impuesta por las circunstancias, es nostálgica del pasado, como lo será en grado extremo, enloquecedor, su lejano pariente don Quijote. "Perdidas son las mercedes, las magnificencias, los actos nobles", declara Celestina en esos curiosos diálogos que se acercan, más bien, al monólogo interior, ya que los interlocutores se encuentran en niveles de conciencia mucho más bajos y elementales. Si don Quijote, un siglo más tarde, perderá el seso, ella, para salvarse, escogerá la cuerda y fría codicia: "A tuerto o a derecho, nuestra casa hasta el techo". Y entraron en juego, aquí, una ironía de segundo grado: la codicia de Celestina, aparentemente protectora, provocará su muerte.
Celestina es bruja y tiene tratos con el demonio. El texto lo dice con la mayor claridad y con insistencia. Pero la naturaleza de ese pacto con las fuerzas oscuras no es medieval. Es, por el contrario, sorprendentemente moderna. El demonio de la tragicomedia es una de las formas del poder. La Celestina es un Fausto con faldas. Vive muy cerca de las fuerzas demoníacas. Pacta con el demonio para desatar las fuerzas encadenadas del erotismo, para dar libre curso al arte de amar, y para obtener ella, en pago de estos esfuerzos, salud, diversión, dinero. Ella, antes que Goethe, habría podido sostener que del mal que se proponía realizar en esta tierra, en su condición de representante del diablo, siempre resultaría algún bien para los seres humanos. Fernando de Rojas, renacentista, puede ser un precursor de todo el mundo, incluso de Goethe.
Una observación final: ¡qué maravilloso lenguaje el de este libro, qué dinamismo, qué expresión verbal más rica y más libre de esa energía desatada y a la vez dirigida que caracteriza al personaje! "En suma, el estilo…es el diablo", escribía Paul Valéry en Mon Faust. Valéry hacia un Fausto reflexivo, francés, sucesor directo de Descartes y del Discurso del método . Un Fausto cartesiano, sin embargo, es una contradicción, un sin sentido. No cabe duda, al menos en la literatura moderna: el diablo, el elemento maligno, demoníaco, es una fuerza esencial del estilo contemporáneo. Quizás empezó a serlo desde que el bachiller Fernando de Rojas, en el tiempo de los viajes a América de Cristóbal Colón, se puso a escribir su Tragicomedia de Calisto y Melibea. Tragicomedia de una vieja peligrosa que se pone a jugar con el destino de dos jóvenes, dos inocentes, dos habitantes del paraíso anterior al pecado original. En los tiempos de Colón, nuestro mundo tenía una diversidad y una complejidad de sentidos. Ahora también, para bien y para mal.
Los poetas de mis comienzos literarios no bebían whisky. Bebían vinos de lija que dejaban manchas moradas en los labios. Cuántos hígados, cuántos cerebros fueron destrozados en esas noches de conversación exaltada y de vinos temibles. Veo a Teófilo Cid en la vacilación de un amanecer en el Centro de los Hijos de Tarapacá. Afuera vendían El Mercurio , El Diario Ilustrado , La Nación. Pasaban los primeros tranvías y las floristas de la pérgola de San Francisco empezaban a ocupar sus puestos. Abnegadas, uniformadas, descoloridas mujeres del Ejército de Salvación repartían sus folletos a las puertas del café Il Bosco. A Lucho Oyarzún lo veo en los alemanes de la calle Esmeralda, subido en una silla, intensamente rojo, lleno de patacones de sal en el traje de funcionario de la Universidad. La sal absorbente iba adquiriendo, a medida que transcurrían las horas, un color morado.
Neruda contaba después que había aprendido a beber y a distinguir los diferentes whiskies en el Extremo Oriente, en las antiguas colonias inglesas, hasta donde llegaban en pequeños barriles con etiquetas de papel que indicaban el año y la procedencia. En los años cincuenta, sin embargo, años de proteccionismo, de productos nacionales, de contrabandistas, el Neruda de la casa de Los Guindos ofrecía vinos pipeños y combinados de las especies más diversas. El primer bebedor feroz de whisky que hizo su aparición en el mundo literario chileno fue Rubem Braga, diplomático del Brasil por accidente, gran cronista y a sus horas poeta, incluido por su compatriota Manuel Bandeira en una antología de "poetas bisiestos". Rubem vivía en el barrio alto, en la calle Roberto del Río, para ser más preciso, y bajaba al centro, a la casa de Neruda en el San Cristóbal, al departamento de Enrique Bello en Teatinos, a los talleres de la calle Merced esquina de Mosqueto, armado de unas botellas compactas, cúbicas, auténticamente escocesas, que a nosotros nos parecían milagrosas. Era frecuente que al final de esas noches se olvidara de dónde había dejado su automóvil y tuviera que regresar a Roberto del Río en taxi. Como era, a pesar de las apariencias, persona sensata, optó por trasladarse a vivir en un hotel del centro.
Rubem Braga pertenecía a la primera generación literaria brasileña consumidora de whisky: la de Vinicius de Moraes, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino y muchos otros. Después tuve la oportunidad de conocerlos en su verdadera salsa: en los cafés de Ipanema, en los bares de Copacabana, en el Sacha, "boite" que llegó a ser legendaria y que fue destruida por un incendio. Rubem escribió una crónica de tono bíblico, "¡Ay de ti, Copacabana!", y provocó emociones y gestos de arrepentimiento colectivo. En esos años, sin embargo, nadie se arrepentía de verdad. Bebíamos todo el whisky que podíamos con la mayor desvergüenza y en un estado de salud envidiable. Rubem Braga, Vinicius de Moraes, Neruda, eran aficionados a la tradición de calidad: Johny Walker etiqueta negra. A Neruda también le gustaba el Buchanan de Luxe, que es el producto envejecido de la marca Black & White. Roberto Matta, el pintor, que también se preciaba de ser conocedor en la materia, era aficionado, si no recuerdo mal, a los llamados "whiskies pálidos", pale whiskies, no menos alcohólicos que los de color más oscuro. El más popular de estos pale whiskies es el JB, que a Matta le gustaba beber en su versión de doce o de quince años de antigüedad. Añadiré, porque nunca faltan los mal pensados, que Neruda y el Matta de esos tiempos eran bebedores fuertes, pero no eran en absoluto alcohólicos. Se ponían a beber después del trabajo, cuando caía la oscuridad. Cenaban con vino, partían a dormir temprano y se levantaban de madrugada. No se podría decir lo mismo de Rubem Braga y de Vinicius de Moraes. Ellos representaban una especie de romanticismo carioca, postvanguardista. El de Garota de Ipanema, canción que recorrió el mundo y cuyo tema se le ocurrió a Vinicius en un café de la calle Prudente de Morais, en la esquina del lugar donde vivía Rubem Braga. Esas "garotas" elásticas, bronceadas, regresaban de la playa cercana en sus bikinis y pasaban caminando frente a las mesas de ese café, indiferentes y espléndidas. Los poetas y los cronistas, a esas horas de final de la mañana, solían beber una cerveza reponedora y picotear unas frituras de calamares.
Читать дальше