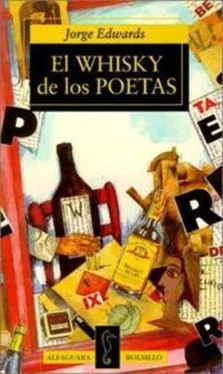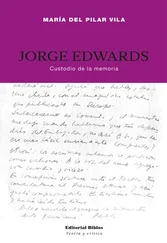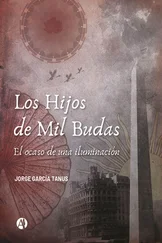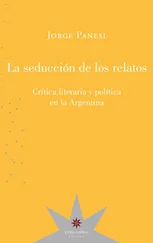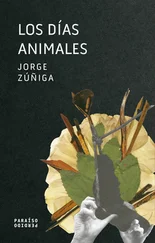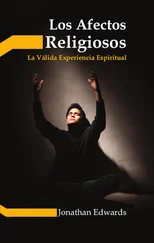¿Somos país tropical o antártico, de poetas o de prosistas, de tradición democrática real o inventada? Mi respuesta es que somos un producto de la imaginación de los hombres. La de los indios del Cuzco, la de los navegantes del Estrecho, la del poeta épico Alonso de Ercilla, en los orígenes. La de todos nosotros, ahora. Para bien y para mal. Si el invento funciona, por fin dependerá de nosotros.
Parecía que la cosa era simple. Salir al exilio, obligatorio o más menos elegido, y al cabo de algunos años regresar. Pero ocurre que nada es tan simple: ningún movimiento humano es tan simétrico, tan cerrado en sí mismo y consumado. El que sale ya no regresa. El que regresa es otro. El que abandona su sitio por un tiempo largo ya no pertenece a ningún sitio, no es de ninguna parte, se ha convertido en un inadaptado para siempre. La literatura y el exilio están unidos por conexiones profundas. La vocación literaria, de un modo que me parece inevitable, provoca marginación, extrañeza y extrañamiento, distancia. Todos los males de los hombres provienen de que no son capaces de quedarse tranquilos en su habitación. No sé si Pascal pensaba, al hacer su célebre afirmación, en los hombres de letras, que suelen salir a los caminos y combatir contra molinos de viento y otros fantasmas.
José Donoso regresó por un par de días a su pueblo de Calaceite, en la provincia de Teruel, y acarició durante horas, con nostalgia, con melancolía, las piedras de su antigua casa. Eso fue lo que me contaron, con un poco de malicia, pero con afecto, sus ex vecinos. Contaron, incluso, que había llorado por su casa perdida, pero sospeché que este detalle podía ser producto de la imaginación pueblerina. Por lo demás, vivir en Calaceite y querer regresar a Chili, regresar a Chile y recordar las piedras de Calaceite con tristeza, con emociones abrumadoras, me parece inevitable. Después de unos años, terminamos por llevar el exilio a cuestas, como una condición, un lastre y a la vez un estímulo.
Por mi parte, regreso al pueblo de Calafell, al sur de Barcelona, en la costa de Tarragona, y me encuentro con una playa llena de espectros, espectros que conocí en persona o a través de la memoria de los otros: el del Barón D´Anthés, con su curiosa vertiente chilena y carbonífera, invocado por las palabras de Carlos Barral, y el del propio Carlos Barral; el de Jaime Gil de Biedma y el otro, más fugaz para mi, de Alfonso Costafreda; el del Moreno, un pescador que había estado en Punta Arenas, en el extremo sur de Chile y del mundo, en el año de gracia de 1925, y que todavía se acordaba de Alfonso XIII, del general Primo de Rivera, de los anarquistas catalanes; y los de compañeros suyos aún anteriores. Regreso a Calafell, donde las ausencias son abruptas y donde los vivos parecen, de pronto, estar contaminados por los de la otra orilla, y subo después a las provincias del norte. Si me encontrara con Pascal, no sabría darle la más mínima justificación de mis desplazamientos.
Oviedo, con su bello y neblinoso casco antiguo, me parece la única ciudad del mundo que tiene una ciudad literaria superpuesta y que de alguna manera la domina. Oviedo es la Vetusta de Leopoldo Alas, la Pilares de Pérez de Ayala, y está llena de tabernas y establecimientos varios que se llaman "Clarín", "Tigre Juan", "La pata de la raposa".
Sigo por tierra, por montes y collados, hasta Santander, y hablo de las relaciones entre la memoria y la ficción. Me sorprende que acudan tantos santanderinos a la sala de la Fundación Marcelino Botín para escuchar una disertación tan literaria. No falta, como en casi todas partes, el cubano (estudió en un colegio de jesuitas con Fidel Castro, que colaboró con él en la primera etapa de la Revolución y que después huyó despavorido. Cuba lo persigue y nos persigue. "No hay delirio de persecución", me escribió una vez Guillermo Cabrera Infante, "allí donde la persecución es un delirio". Me hacen preguntas y tratan de arrancarme respuestas. No caeré en la tentación de afirmar que Fidel Castro hoy día es otro fantasma, aunque menos grato en muchos aspectos. ¡Por ningún motivo!
A menudo he pensado que el sentido del título juvenil de Neruda Residencia en la tierra, es "Residencia en la lengua". El joven poeta escribía rodeado de colonos ingleses y de poblaciones nativas. Era una poesía del exilio. Como lo es Altazor y Temblor de cielo , de Vicente Huidobro, y Tala, de Gabriela Mistral. Y lo mejor de la obra de Luis Cernuda. Y la de James Joyce Y la del Dante Alighieri. Hay que terminar aquí. ¡Que Pascal, o San Pascal nos ilumine y nos dé su fortaleza!
Hay libros que se nos quedan atrás, y no por falta de calidad literaria, sino por limitación, distracción, descuido nuestro. Me sucedió con Gran sertón, veredas de João Guimaraes Rosa, uno de los grandes clásicos del Brasil contemporáneo. Intenté leerlo en su tiempo en el original portugués y tuve que darme por vencido. En su lenguaje, Guimaraes Rosa es algo así como un Joyce de tierras adentro, un artista cuya escritura arranca de bases coloquiales, populares, tradicionales, pero que incorpora un cúmulo enorme de referencias cultas, a veces difíciles de percibir. No pude con el texto original, y ahora he leído una nueva traducción francesa, publicada con el titulo de Diadorim y con prólogo de Vargas Llosa, como si se tratara de una novela de aventuras. Entramos en ese mundo en apariencia difícil, poco accesible, y la lengua de Guimaraes nos envuelve y nos produce un efecto muy concreto de fascinación, de magia verbal, sin que tenga nada que ver, por lo menos en opinión mía, con el llamado realismo mágico.
Cabrera Infante ha declarado en estos días que de toda la literatura latinoamericana actual, sólo sobrevivirá dentro de cien años la obra de Jorge Luis Borges. No soy aficionado a estos vaticinios, a estas sentencias tajantes, pero ahora, después de mi lectura de Diadorim en francés, siento la tentación de añadir: Borges y Guimaraes Rosa. Borges, el escritor intelectual, abstracto, urbano, irónico; Guimaraes, el gran narrador de la naturaleza. Borges sintético y agudo; Guimaraes abundante, envolvente, atravesado en su escritura por enigmas antiguos, por fuerzas míticas.
A veces tiene sus ventajas descubrir un libro con retraso. Cuando se habla de la destrucción de la naturaleza, y cuando se discute sobre estos temas precisamente en la ciudad de Río de Janeiro, la visión de Guimaraes adquiere una vigencia extraordinaria. Yo creo que ya ha llegado el momento de las revisiones y las rectificaciones. Si nos decidimos a abandonar las ideas recibidas, cuyo diccionario todavía está por hacerse entre nosotros, encontramos que mucha de nuestra literatura adquiere más sentido. En America Latina existe toda una corriente de escritores de la naturaleza, corriente que no se identifica en absoluto con el "boom" o con el concepto de lo "real maravilloso" y que ni siquiera se manifiesta siempre en el género de la novela. A ella pertenece, por ejemplo, un escritor colonial como el jesuita Alonso de Ovalle, cuya Histórica Relación del Reino de Chile, más que historia, es relación política de la naturaleza, el mar, las montañas, los pájaros y las plantas de un territorio que todavía estaba por descubrir y describir. También forma parte de esa corriente el Ricardo Güiraldes de Don Segundo Sombra o el Horacio Quiroga de Cuentos de la selva, que son anteriores al "boom", así como Juan Rulfo, José Maria Arguedas o Guimaraes Rosa.
No pretendo descartar la literatura más cosmopolita y de temas urbanos. Por eso, con toda intención, he dicho Borges y Guimaraes. Y si me limitara al Brasil, diría Guimaraes y Machado de Assis, escritor ciudadano e intelectual por excelencia, aunque no por eso menos "brasileño" que el otro. Lo que ocurre es que los espacios americanos o, si se quiere, latinoamericanos, dieron origen a una literatura particular, diferente de cualquier otra, inventada a partir de la exaltación poética provocada por el carácter fantástico, en alguna medida sagrado, de esas inmensas reservas naturales. Incluso hay notables textos extranjeros que pertenecen a esa especie literaria latinoamericana. Por ejemplo, Green Mansions y Far away and long ago, las novelas autobiográficas en que el ingles W. H. Hudson narró sus experiencias del Ecuador y de la pampa argentina.
Читать дальше