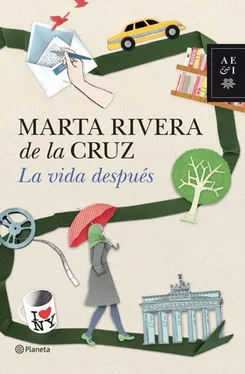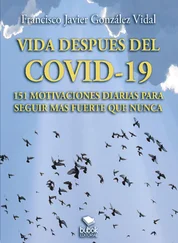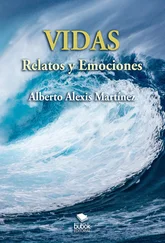El señor Berr no dijo nada, pero parecía claro que estaba pensando.
– Señor, ¿ha pensado usted en encargarse personalmente de la venta?
– ¿Cómo?
– Verá, por supuesto, podría localizar a alguien que comprase todo el lote que ha heredado. Así procedió su primo. Pero ese tipo de transacciones no hacen sino disminuir el valor de cada objeto. Sin embargo, si usted vendiese cada artículo por separado… ¿Tiene alguna experiencia comercial?
– Fui dependiente en Estocolmo durante dos años.
Berr describió una amplia sonrisa, la primera en toda la tarde.
– Eso bastará. Joven Soderman, va a abrir usted una tienda de antigüedades.
Tan sólo un mes después, Arvid Soderman inauguraba su negocio en el centro de Berlín. El señor Berr le había ayudado a encontrar un pequeño local en Charlottenstrasse, y allí trasladó todo el arsenal de curiosidades de la colección Meyer. Para Soderman, abrir aquella tienda fue una forma de tocar el cielo con las manos: de pronto, y después de mucho tiempo, volvía a vivir rodeado de todos los objetos casi perfectos que habían marcado su vida hasta que los vientos de la mala suerte hicieron naufragar el destino de los suyos.
Aconsejado por Berr, y una vez que las mejores piezas de su herencia fueron a parar a manos de los compradores, Arvid Soderman empezó a buscar otras existencias para su almacén de curiosidades. Comenzó visitando las buhardillas de Berlín, los sótanos, los trasteros, donde bajo la humedad y la polilla sobrevivían en silencio objetos prodigiosos víctimas de la ignorancia de sus dueños. Tras tantos años en aquella suerte de ley marcial impuesta por su madre, que había alejado de su vista todo aquello que pudiese resultar lejanamente ingrato, Arvid Soderman poseía una especie de radar para hallar cualquier vestigio de belleza por escondido que estuviese. Entraba en las bodegas, en los desvanes, en las habitaciones clausuradas, y un instinto milagroso le llevaba hacia un jarrón de Bohemia desaparecido a medias bajo una costra de polvo, o a un abrecartas con un siglo de antigüedad, o a una mesa de laca china con doscientos años de historia. Soderman compraba a bajo precio, se arriesgaba con las piezas dudosas, intuía la perfección donde sólo había pura roña. Una vez adquirió por una miseria una cubertería florecida por efecto de la mugre, y tras limpiarla descubrió que era en realidad un primor firmado por Peter Behrens, que revendió por una cantidad que multiplicaba por cien a la que había pagado por lo que parecía chatarra.
Fue así como conoció a Henry Faraday, un anticuario londinense que estaba en Alemania en un viaje de placer, aunque su indignada esposa Mavis aseguraba que aquellas vacaciones habían sido en realidad una mera excusa para bucear entre toda cuanta tienda de antigüedades se extendía por territorio germano. Faraday entró por casualidad en el establecimiento de Charlottenstrasse una mañana en que la cosa estaba tranquila, y Soderman tenía tiempo y ganas de charla. Pasaron un par de horas intercambiando anécdotas de sus respectivos negocios, y era casi mediodía cuando Henry recordó que había quedado con su esposa hacía bastante rato. Soderman le propuso acompañarlo a la cita para aplacar el enfado de la señora Faraday, y el inglés aceptó, no tanto porque aquélla le pareciese la mejor solución como porque le pareció de mal gusto rechazar la oferta.
Al final, resultó ser una buena idea. Mavis Faraday simpatizó enseguida con aquel joven delicado de exquisitos modales, levemente afeminado en sus gestos y poseedor de un particular don de gentes. Arvid le indicó cuáles eran las mejores tiendas de sombreros de la ciudad, dónde hacían los guantes de gamuza más finos, qué lugar era el más indicado para encontrar joyas originales o bolsos de piel. La llevó a un almacén de tejidos y consiguió que le vendiesen a precio de coste un fastuoso corte de seda azul, y luego encontró para ella unos zapatos a juego con la tela. Mavis Faraday estaba tan encantada con el querido Herr Soderman que casi olvidó que su esposo la había engañado prometiéndole un viaje de placer cuando lo único que pretendía era visitar anticuarios.
A consecuencia de aquella estancia en Berlín, entre los Faraday y Arvid Soderman surgió una agradable amistad que pronto derivó en colaboración comercial. Una vez al año, Arvid visitaba a sus amigos en Londres y pasaba unos días recorriendo con Henry Faraday pequeños pueblos de la campiña inglesa en busca de trasteros cuyo botín repartirse, y unos meses más tarde era Soderman el anfitrión del anticuario inglés, al que acompañaba en fructíferas excursiones por zonas rurales de Alemania donde hubiese alguna buhardilla que inspeccionar.
Entretanto, Arvid había encontrado su propio sitio en el rutilante Berlín de los años veinte. La ciudad era un hervidero social, un crisol artístico, una maravillosa amalgama de tendencias, gustos y descubrimientos. La vida latía en las calles, en los locales, en las galerías de arte, en los cafés, en los bares y en los restaurantes. Los clubes nocturnos tenían tanta fama como los de París, y los cabarets berlineses eran epítome de la frivolidad y la alegría. Arvid, que en Estocolmo no hacía demasiada vida nocturna -entre otras cosas, porque no podía permitírselo-, descubrió en la noche una particular forma de hedonismo. Aprendió a beber hasta la madrugada, a volver a casa con las primeras luces del alba, a dormirse cuando el día estaba en su apogeo. Su simpatía, su elegancia, su buen humor lo convirtieron en un personaje dentro de la variada fauna noctámbula del Berlín de los locos veinte. Tenía amigos de todo tipo, y era cliente asiduo de cada uno de los locales de moda, desde los clubes más lujosos de la zona del Ku'Damm hasta los sórdidos garitos de Friedrichstrasse y Nollendorfplatz.
Tuvo un puñado de discretos romances con hombres. En el Berlín de la época, la homosexualidad era una especie de pecado venial ante el que se hacía la vista gorda. Arvid no era precisamente enamoradizo, ni tampoco estaba demasiado interesado en los placeres de la carne, pero consideraba que dar rienda suelta a su tímido instinto era casi un paso obligado en aquella época de descubrimientos. El sexo no era algo que le preocupase excesivamente, pero, en caso de necesidad, prefería entenderse con los hombres que con las mujeres. Y pasó de unos brazos a otros hasta que conoció al guapo Erich Kohl.
La culpa, como a ambos les gustaba recordar, la había tenido Greta. Una tarde de 1930, estando Arvid frente a la marquesina de un cine, vio cómo un operario colocaba en la entrada el cartel de Orquídea salvaje, la película que Garbo acababa de estrenar bajo la dirección de Sidney Franklin. Habían pasado tres años desde su llegada a América, y ya empezaban a referirse a ella como «La Divina». Arvid Soderman se quedó mirando el cartel con cierta nostalgia. Junto a él, un hombre alto y moreno imitó su gesto.
– Es guapa, ¿eh?
– Mucho…
– Pues debería verla sin maquillaje. Tiene una piel casi transparente. Parece un milagro.
El desconocido enarcó una ceja
– ¿Conoce usted a Greta Garbo?
– Ya lo creo. Fuimos compañeros de trabajo, y buenos amigos -se interrumpió con una sonrisa-. Vaya, por la cara que pone está claro que piensa que le estoy tomando el pelo.
– Perdone… es que… -Volvió la mirada hacia el cartel.
A Arvid Soderman le daba igual si aquel tipo le creía o no, así que se encogió de hombros.
– Bueno, no le culpo si desconfía. Posiblemente yo haría lo mismo en su lugar. -Le dirigió un saludo con el sombrero e hizo ademán de darse la vuelta.
– ¡Espere un momento! -Le tendió la mano-. Me…
me llamo Erich Kohl. Trabajo en la industria. Soy montador en la UFA. ¿De verdad conoció a Greta Garbo?
Читать дальше