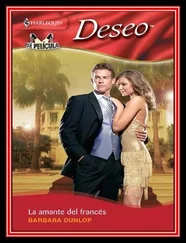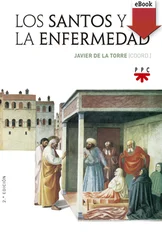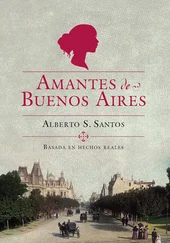José Santos - La Amante Francesa
Здесь есть возможность читать онлайн «José Santos - La Amante Francesa» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La Amante Francesa
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La Amante Francesa: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La Amante Francesa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La Amante Francesa — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La Amante Francesa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Afonso comenzó pronto a ayudar a su padre, sembrando melones, limpiando las viñas y azufrando las cepas. Las epidemias amenazaban las viñas desde hacía más de diez años, se empezaba a hablar entonces sobre un nuevo método para combatir aquel mal, la sulfatación, pero, mientras la novedad no llegaba a Ribatejo, tierra remota y de vida ardua, el señor Rafael tenía que contar únicamente con la protección de la Virgen. En aquel tiempo se circulaba en carro, aunque Rafael Laureano se las arreglaba con una burra que lo ayudaba en la labranza. Afonso aprendió que la burra no era burra del todo, se mostraba incluso avispada y desenvuelta. Solía ver a su padre dando instrucciones al animal.
– ¡Ve hasta Cidral! -le ordenaba el señor Rafael, abriendo el portón del patio-. Anda, ve.
La burra cruzaba el portón y desaparecía lentamente por la polvorienta carretera de tierra apisonada, seguida por el perro de la casa, Bobby. En aquel entonces, Afonso acompañaba a su padre a dar una vuelta por el pueblo, lo seguía como un mastín fiel, lo consideraba fuerte y sabio, con él se sentía bien, seguro y tranquilo. Cuando, horas después, llegaban los dos al terreno de la familia en Cidral, encontraban a la burra y al perro esperándolos.
– ¡Bubi! ¡Bubi! -llamaba el padre, incapaz de pronunciar correctamente el nombre de Bobby. Abría los brazos y abrazaba al perro, que lo recibía con un entusiasmo siempre renovado, sacudiendo la cola como un abanico, saludando a su amo como si no lo viese desde hacía diez años-. Ah, Bubi.
La vida del señor Rafael era dura. De lunes a sábado se despertaba a las cinco de la mañana, tomaba una sopa o un pedazo de pan con chorizo y se iba a trabajar la tierra. Almorzaba a las diez los alimentos que su mujer le llevaba en un cesto y al mediodía venía la merienda. La labranza terminaba al ponerse el sol o cuando doblaban las campanas del cementerio, hacia las cinco de la tarde.
– ¡El toque del Avemaría! -exclamaba Rafael Laureano, que se limpiaba el sudor de la frente y se incorporaba para mirar el horizonte y oír las campanas distantes-. Ya es la hora.
Se acostaban todos temprano, eran las ocho de la noche cuando el señor Rafael ordenaba a Afonso ponerse el pijama, apagaba los candiles alimentados con aceite y sumía la casa en la oscuridad; era hora de dormir. Esta rutina sólo podía alterarse los domingos. El día del Señor se despertaban temprano, como siempre, y vestían las mejores ropas, mejores porque no estaban raídas. Casi desconocían el baño, excepto en verano, cuando, una vez al mes, toda la familia iba a lavarse en animadas mañanas dominicales. Afonso no apreciaba esos momentos. Encogía su cuerpo canijo dentro de una tina y sentía el agua helada que le echaba encima su madre. Después de vestirse, el señor Rafael llevaba a la familia a misa para una mañana de virtud, pero por la tarde venían el vicio y el pecado. El padre iba con sus hermanos a la taberna de Silvestre o a la taberna de Corneta a emborracharse con vino tinto. Opinaban que tenía mal vino porque, cuando se embriagaba, se ponía de mal humor y no raras veces se enredó en peleas absurdas. Para controlar el problema, la señora Mariana mandaba a Afonso que acompañase a su padre con la misión de traerlo de vuelta lo antes posible, tarea que el pequeño temía: el padre se volvía irascible cuando lo dominaba el alcohol, con lo que aquel peñasco de seguridad se transformaba en esos momentos en una montaña amenazadora, sus manos eran pedruscos inestables e imprevisibles, reaccionaba mal a sus súplicas y lo abofeteaba con violencia.
El vino formaba parte de sus vidas; de lo contrario, no sería Rafael Laureano un pequeño y dedicado productor. Afonso se habituó a colaborar en el trabajo de producción de tinto: echaba las uvas en el lagar instalado en un anexo. El pequeño comenzó a acompañar a los adultos en el trabajo de pisar las uvas para hacer el mosto, una tarea que le producía mareos: según entendió más adelante, lo embriagaba el alcohol liberado del mosto. El vino se colocaba después en toneles, con una graduación que variaba entre los doce y los quince grados, que serían vendidos a los mayoristas de Rio Maior. En el lagar quedaba además el orujo, el hollejo de las uvas. El padre echaba agua encima del orujo y nacía de allí un vino más flojo, de siete u ocho grados, al que llamaban «aguapié».
Cuando los hijos cumplían cinco años, el señor Rafael los reunía para que lo ayudasen en el trabajo. Podían ser aún muy pequeños, pero el padre los consideraba aptos para desempeñar pequeñas tareas. En 1876, sin embargo, se abrió la escuela primaria en Rio Maior. La enseñanza no llegaba a tiempo para los hijos mayores del matrimonio Laureano, pero la cuestión se planteó en relación con João, con Joaquim y, más tarde, con Afonso. El padre se mostró inicialmente remiso a enviarlos a hacer la primaria, argumentando que le hacían falta manos que lo ayudasen a trabajar la tierra o a ganar el sustento para la familia en otros trabajos. Tuvo que intervenir el párroco de Rio Maior, el padre Gaspar Costa, para hacer entrar en razones al empecinado Rafael. Lo cierto es que al final autorizó a los chicos a acudir al colegio.
La vez de Afonso llegó un día húmedo y frío del otoño de 1896. Por la mañana temprano, desafiando el viento norte helado que soplaba con bravura desde el Alto do Seixas, la señora Mariana llevó a su hijo menor de la mano desde la Travessa do Rosamaninho, donde vivían, hasta la Rua das Dálias. Atravesaron deprisa la plaza, encogidos en sus miserables abrigos, y entraron a la derecha por la Rua das Flores. La mañana había despertado agreste, las gotas del rocío matinal brillaban como perlas relucientes en las hojas mojadas de las encinas, los pétalos de las flores se abrían a la luz fría de la alborada y a la primera danza de los insectos, las hojas hendidas de los melojos formaban lágrimas que se deslizaban por los pelos blancuzcos del envés, el aromático olor a resina flotaba en el aire, era como un perfume exótico que se esparcía por el camino de tierra que se internaba entre la verdura. Seguían allí fuera, ajenos al espectáculo de la naturaleza en el romper del nuevo día, hasta pasar por la Torre dos Bombeiros y llegar a la escuela primaria de Rio Maior.
– Qué bien, Afonso, que vayas a la escuela -le decía su madre por el camino-. Estás contento, ¿no?
Afonso asentía con la cabeza. La señora Mariana se pasó los últimos días pintándole un cuadro idílico de la escuela: que era una cosa maravillosa, que iba a tener muchos amigos, que iba a aprender a ser «un gran hombre»; el tono era de tal modo entusiasta que el pequeño se descubrió ansioso por ir a un lugar así. Por ello se quedó algo sorprendido cuando, al acercarse al edificio, vio a otros niños llorando, las madres los arrastraban por las aceras y ellos se deshacían en lágrimas. Le pareció extraño: ¿por qué razón estarían los otros chicos tan asustados por ir a la escuela?
La verdad es que, al dejar atrás el portón, Afonso entró en un mundo especial, donde las leyes eran diferentes y las conductas reguladas, un mundo que le abrió las puertas a horizontes que se extendían más allá de Carrachana. Un letrero fijado a la puerta de la escuela explicaba que los padres tendrían que entregar una «declaración del párroco acerca de la edad», una «declaración del regidor certificando la residencia del alumno en el distrito» y una «declaración del facultativo asegurando que los niños no padecían enfermedades contagiosas y que estaban vacunados». La señora Mariana no sabía leer, pero se había informado previamente a través del padre Gaspar y llevaba consigo los tres documentos requeridos, que le entregó a la secretaria de la escuela, la circunspecta doña Vadeia Figueiredo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La Amante Francesa»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La Amante Francesa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La Amante Francesa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.