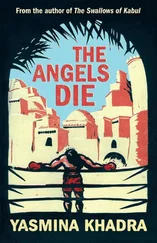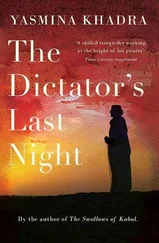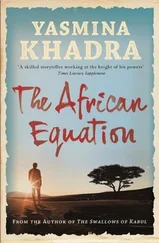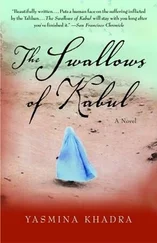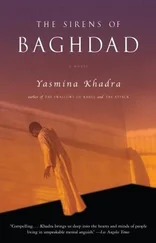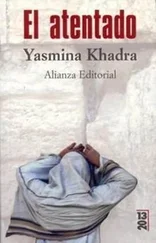– ¿Se refiere usted a la matanza de los harkis?
Se estremece ante mi pregunta.
Me mira de arriba abajo, horrorizado, como si acabara de conocerme.
– ¿Qué es un harki? -pregunta indignado-. ¿Qué es exactamente? Vamos, dímelo tú. ¿Qué es un harki?
Viendo que no contesto, se estremece antes de proseguir:
– Es alguien que, por mala pata, eligió mal cuando todo le iba mal. Eso es un harki. El hazmerreír, y luego el chivo expiatorio de la Historia… Quien agarra al diablo por la cola ya no puede arrimar el ascua a su sardina, señor historiador. Acaba vendiendo su alma, o haciéndose patear. Es el fracaso total, la derrota, la ignorancia pura y dura. Salvo para algunos letrados y un puñado de nacionalistas iniciados, nuestro nacionalismo era puro esoterismo. ¿Qué éramos entonces? Unos franceses musulmanes tan doblegados por el yugo colonial que acabamos comiendo hierba junto con nuestros burros. Indígenas, eso éramos; unos pobres desgraciados harapientos y magullados, con las manos estriadas por las labores ingratas y con los calzones tan remendados que nos pesaban como bolas de cañón. Éramos espectros despavoridos cuyas esposas iban todos los viernes a encender velas al morabito local para apaciguar los sortilegios mientras sus mocosos pordioseaban hasta la extenuación a la sombra de todas las maldiciones. La gente se mataba para no morir de hambre y a menudo la muerte les tomaba la palabra. Algunos se hacían mozos de caballerizas, siervos, pastores o cazadores de moscas, otros se alistaban para servir al ejército ocupante, como espahí o como zuavo, no tanto para guerrear como para poder llenar de cuando en cuando la olla familiar. ¡Menudos tiempos aquellos! La gente se iba quedando tirada por el camino de su vida y nuestros críos caían como moscas. De verdad, ¿quiénes éramos? ¿Parientes pobres o indígenas, expropiados o abortos ilegítimos? Nuestras madres, para que no se nos encogieran las tripas, se inventaban una leyenda. Lo que sabíamos de nuestras tribus no iba más allá de nuestros cementerios. A nuestros tatarabuelos los hicieron picadillo en 1870 para mayor gloria de Francia; nuestros abuelos fueron gaseados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial para salvar a Francia; a nuestros padres se los cargaron en todos los frentes durante la Segunda por el honor de Francia. A modo de agradecimiento, los supervivientes fueron exterminados como ganado contaminado el 8 de mayo de 1945 *, cuando el mundo entero, una vez librado del nazismo, coreaba por doquier: «¡Nunca más!». Para cualquier basurero o limpiabotas, para el campesino embrutecido y para el tendero de pueblo, Francia era la madre patria. Sin duda, las desigualdades clamaban al cielo, algo no cuadraba en medio de tanto eslogan y juramento, pero éramos demasiado pobres y estábamos demasiado embrutecidos por nuestras miserias para dar con la clave del asunto. La única referencia que teníamos era aquella foto amarillenta y cada día más encogida, torpemente clavada con una chincheta en la pared de adobe, que rememoraba la epopeya de tal o cual familiar ceñido en su uniforme francés, con un bigote tan grande como su orgullo y el pecho cubierto de medallas. Cuando estalló la revolución del primero de noviembre, pocos fueron los que se la tomaron en serio. Eso de alzarse contra su madre, para colmo una de las grandes potencias mundiales, sonaba a puro disparate. Y cuanto más arreciaba la guerrilla, menos se sabía de qué iba el tema. Por un lado, los campesinos extorsionaban cada vez más a los indecisos, y por otro, la pacificación manipulaba a los más indefensos. Todo estaba patas arriba y no había manera de que nadie se aclarara dentro de ese maldito barullo. Fue una guerra atroz, inmunda, absurda, y a nadie se le ocurría pensar que estaba en el lado malo.
– ¿Cuál era el suyo? -le pregunto.
Mi pregunta lo deja cortado como si le hubiera dado un garrotazo. Como si una tormenta se hubiese declarado repentinamente y una chapa de plomo aplastara la cima donde nos encontramos. Soria se queda de piedra. Mira al granjero con la boca abierta. Éste, cuyo discurso le ha dejado exhausto, jadea como si acabara de echarse una carrera, pálido, con la boca seca y la mirada perdida.
– ¿Por qué han venido a fastidiarme el día? -suspira.
Su pena es tan evidente que Soria opta por quitarse de en medio. Agacha la cabeza y se encamina hacia el coche.
Me percato de mi metedura de pata y de sus consecuencias.
Intento hacerme perdonar.
– Lo propio de una guerra es ser sucia, señor Labras.
No me oye. Tras mirar un buen rato hacia un cerro pelado al pie de la montaña, asiente con la cabeza y, sin fijarse en mí, vuelve con sus pollos, que se agitan al verlo acercarse.
– Señor Llob -me increpa Soria ya en el coche-, no le pido que sea diplomático, pero sí, al menos, mínimamente cortés.
– Se me ha escapado -le reconozco.
Sus ojos fulminan. Todas nuestras iniciativas han fracasado. Por una vez que nos topamos con alguien agradable y con ganas de cooperar, soy yo el que echa a perder la oportunidad.
Soria arremete contra los pedruscos de la carretera. Los baches espolean su descontento. Me grita:
– Estamos chapoteando en las salpicaduras de una formidable vomitona histórica, señor Llob. Y ésta nos concierne a todos. De acuerdo, es usted un antiguo guerrillero y no le resulta fácil contenerse frente a sus enemigos de entonces; pero hoy nuestra obligación es recordar atrocidades inimaginables y escuchar tanto a quienes las perpetraron como a quienes las padecieron. No se trata de perdonar o de condenar, sino de reconstruir los hechos para enterarnos de lo que no sabemos. Por mi parte, antes de meterme en esto, aparqué mis prejuicios para garantizarme una objetividad imprescindible en todo trabajo serio.
– Ya le he dicho que se me ha escapado -la vitupero, fuera de mí.
– ¡No estoy sorda! -me dice a gritos, a la vez que da un violento volantazo.
El coche sale brutalmente despedido hacia un lado, tropieza con un matorral y chocamos el uno contra el otro. Paso el pie por encima de la palanca de cambios y piso con rabia el de Soria a la vez que el pedal del freno. El coche se queda clavado.
– ¡Le prohíbo que me levante la voz! -le grito.
Me empuja, escandalizada por mi grosería.
– No soy su subordinada, comisario. Usted no tiene nada que prohibirme.
Nos miramos duramente a los ojos en medio de un silencio eléctrico. Las estridencias del campo chisporrotean en nuestras sienes en ebullición.
Cuando se despeja la polvareda en torno al coche, Soria se serena. Aparta el mechón que le ha caído sobre el ojo derecho y se relaja.
– Vale -se rinde-. Ambos estamos reventados. Intentemos comportarnos como adultos.
Asiento con un gruñido y me rindo a mi vez.
Un quinteto de señores patibularios acecha nuestra llegada desde el salón del hotel. Se levantan a una para interceptarnos. El más achaparrado, identificable como el cabecilla por su mandíbula saliente, se planta delante de mí y echa los labios hacia atrás para enseñarme su dentadura de oro.
– ¿Señor Llob?
– ¿Sí?
– ¿Podemos hablar entre hombres?
Soria se aplica el cuento y ahueca el ala con gesto de desprecio. Cuando se ha perdido tras la escalera, el achaparrado me pide que lo acompañe al fondo del salón. Su guardia pretoriana cierra la marcha.
– ¿A quién debo el honor?
– A las autoridades locales, señor Llob. Una localidad que está empezando a preguntarse a qué viene su presencia entre la población. Me llamo Jaled Frid, presidente de la asociación de antiguos muyahidin y de mutilados de la guerra de liberación. También soy comisario político, diputado y alcalde de Sidi Ba.
– O sea, que es usted todo un parlamento nacional. ¿Y quiénes son estos señores?
Читать дальше