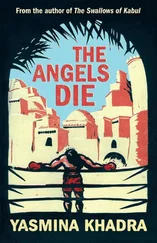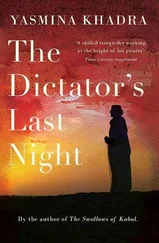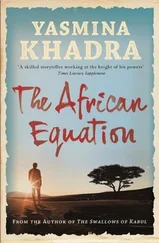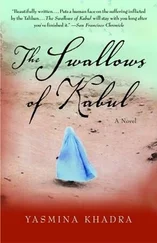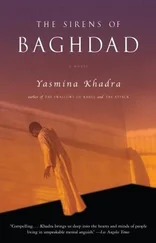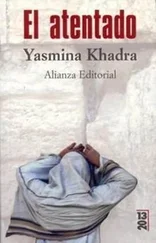– Los tiempos han cambiado.
– Nosotros no.
– ¿Y quiénes somos nosotros?
Mohsen apoya la espalda en la pared y cruza los brazos sobre el pecho. Intenta pensar detenidamente en la pregunta de su mujer y le parece excesiva:
– ¿Por qué dices bobadas?
– Porque es la verdad. Ya no somos nada. No supimos proteger lo que habíamos conseguido. Y los aprendices de mulá nos lo quitaron. Claro que me gustaría salir contigo todos los días, todas las noches, cogerme de tu brazo y caminar a tu paso. Sería maravilloso, tú y yo, de pie, juntos, delante de un escaparate o sentados a una mesa, charlando y edificando proyectos fantásticos. Pero ahora ya no es posible. Siempre se presentará un espantapájaros apestoso y armado hasta los dientes para llamarnos al orden y prohibirnos que hablemos en plena calle. Antes que soportar esa afrenta, prefiero emparedarme en casa. Aquí, por lo menos, cuando el espejo me devuelve mi reflejo, no tengo que cubrirme con los brazos.
Mohsen no está de acuerdo. Acentúa el mohín, insiste en la pobreza de la habitación, las cortinas raídas que tapan las contraventanas en estado de putrefacción, las paredes con desconchones y las vigas ruinosas encima de sus cabezas.
– Ésta no es nuestra casa, Zunaira. Nuestra casa, en la que habíamos creado nuestro mundo, se la llevó por delante un proyectil de obús. Esto no es más que un refugio. Y lo que deseo es que no se convierta en nuestra tumba. Hemos perdido nuestra fortuna; no perdamos nuestros buenos modales. La única forma de lucha que nos queda para rechazar la arbitrariedad y la barbarie es no renunciar a nuestra educación. Nos educaron como a seres humanos, dando a Dios lo que era de Dios sin renunciar a lo que corresponde a los mortales como nosotros; hemos visto suficientes arañas en las casas y faroles en las calles para no creernos que no existe más luz que la de las velas, hemos disfrutado de los placeres de la vida y nos parecieron tan buenos como los placeres de la eternidad. No podemos aceptar que nos traten como ganado.
– ¿No es en eso en lo que nos hemos convertido?
– No estoy seguro. Los talibanes aprovecharon un momento de desconcierto para asestar un golpe terrible a los vencidos. Pero no un tiro de gracia. Nuestro deber es estar convencidos de ello.
– ¿Y cómo?
– Desafiando sus imposiciones. Vamos a salir. Tú y yo. Claro que no iremos cogidos de la mano, pero no hay nada que nos impida caminar juntos.
Zunaira niega con la cabeza:
– No quiero volver con el corazón apesadumbrado, Mohsen. Las cosas de la calle me amargarían el día inútilmente. Soy incapaz de pasar delante de algo espantoso y de hacer como si no hubiera visto nada. Y, además, me niego a ponerme la burka. De todas las albardas que nos imponen, ésa es la más envilecedora. La túnica de Neso no dañaría más mi dignidad que ese atuendo nefasto que me convierte en un objeto, dejándome sin cara y robándome la identidad. Aquí, por lo menos, soy yo, Zunaira, la mujer de Mohsen Ramat, de treinta y dos años, magistrada a la que el oscurantismo despidió sin juicio ni indemnización, pero con suficiente presencia de ánimo para peinarme todos los días y cuidar de lo que me pongo como de las niñas de mis ojos. Con ese velo maldito no soy ni un ser humano ni un animal; sólo soy una afrenta o un oprobio que hay que ocultar como una tara. Cuesta demasiado asumirlo. Sobre todo a una ex abogada militante de la causa femenina. Por favor, no pienses que me ando con melindres. Bien que me gustaría, pero, por desgracia, ya no me quedan ánimos. No me pidas que renuncie a mi nombre, a mis rasgos, al color de mis ojos ni a la forma de mis labios por un paseo entre la miseria y la desolación; no me pidas que sea menos que una sombra, un roce de tela anónimo suelto por una galería hostil. Ya sabes lo susceptible que soy, Mohsen; no me perdonaría el no perdonarte cuando lo único que intentas es hacer algo que me agrade.
Mohsen alza las manos. A Zunaira le da de pronto pena ese hombre que no consigue ya hallar un lugar en una sociedad manga por hombro. Ya antes de los talibanes andaba corto de inspiración y prefería ver mermar su fortuna en vez de entregarse en cuerpo y alma a algún proyecto exigente. No era perezoso; aborrecía las dificultades y no se complicaba gran cosa la vida. Era un rentista que no cometía excesos, un marido excelente, cariñoso y atento. No la privaba de nada, no le negaba nada y cedía con tal facilidad a sus peticiones que a veces a ella le parecía que abusaba de su gentileza. Así era Mohsen; llevaba el corazón en la mano y se le daba mejor decir que sí que hacerse preguntas. La conmoción total que trajeron consigo los talibanes lo desestabilizó por completo. Se quedó sin puntos de referencia y sin fuerzas para inventarse otros. Perdió sus bienes, sus privilegios, a sus parientes y a sus amigos. Lo han rebajado a la categoría de intocable y vegeta día y noche dejando siempre para el día siguiente la promesa de hacer un esfuerzo para volver a su ser.
– Bueno -accede Zunaira-; de acuerdo. Saldremos. Prefiero correr mil peligros antes que verte tan aplanado.
– No estoy aplanado, Zunaira. Si quieres quedarte en casa, estupendo. Te aseguro que no te guardo rencor. Tienes razón. Las calles de Kabul son odiosas. Nunca se sabe qué nos espera.
Zunaira sonríe al oírle a su marido esas palabras que contrastan tan claramente con su aspecto de consternación.
– Voy a buscar la burka -dice.
Atiq Shaukat hace visera con la mano. A la canícula le quedan aún muchos días por delante. Todavía no son las nueve y el sol implacable martillea como un herrero en todo cuando se mueve. Las carretas y los furgones se encaminan hacia el mercado central de la ciudad; aquéllas van cargadas con cajones medio vacíos u hortalizas ajadas; los segundos, con pasajeros apretados como sardinas en lata. La gente va cojeando por los callejones, arrastrando las sandalias por el suelo polvoriento. Raquíticos rebaños de mujeres de velos opacos y paso sonámbulo caminan pegadas a las paredes bajo la estrecha vigilancia de unos cuantos varones apurados. Y, por todas partes, en la plaza, en las calzadas, entre los coches o en torno a los cafetines, hay chiquillos, cientos de chiquillos con las ventanas de la nariz verdosas y las pupilas incisivas, de quienes nadie se ocupa, alarmantes desde que aprenden a andar; trenzan en silencio esa cuerda de cáñamo con la que, un día no muy lejano, ahorcarán bien ahorcada la última esperanza de salvación del país. Atiq nota siempre un hondo malestar cuando ve cómo se apoderan inexorablemente de la ciudad, semejantes a esas hordas de perros que acuden de no se sabe dónde y, yendo de los cubos de la basura a los vertederos, acaban por colonizar la ciudad y mantener a raya a sus moradores. Las incontables madrasas que crecen como hongos en todas las esquinas no bastan ya para sujetarlos. Cada día son más, y mayor es su amenaza; y a nadie parece preocuparle Kabul. Atiq se ha pasado la vida lamentándose de que el cielo no le hubiera dado hijos, pero, desde que las calles andan atestadas de niños, se alegra de no haberlos tenido. ¿Por qué cargarse de prole para ver cómo se pudre poco a poco o cómo acaba siendo carne de cañón de un sistema que se recrea en una guerra interminable con la que se identifica?
Convencido de que esa esterilidad suya es una bendición, Atiq restalla la fusta contra la pierna y se encamina a los barrios del centro.
Nazish dormita bajo la sombrilla con el cuello torcido. Es posible que haya pasado la noche allí, en el umbral de su puerta, sentado en el suelo como un faquir. Al ver llegar a Atiq finge que está profundamente dormido. Atiq pasa por delante de él sin decir palabra. Tras dar unas treinta zancadas, se detiene, sopesa los pros y los contras y da media vuelta. Nazish, que lo espiaba con el rabillo del ojo, aprieta los puños y se hunde más en su rincón. Atiq se le planta delante, con los brazos cruzados sobre el pecho; se sienta luego a lo sastre y, con la yema del dedo, se pone a dibujar formas geométricas en el polvo.
Читать дальше