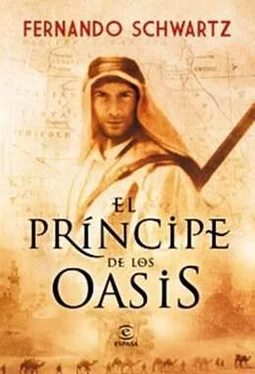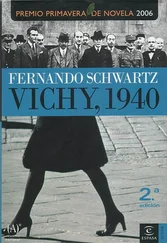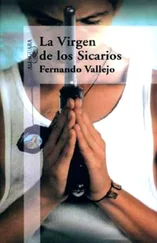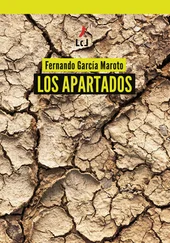– ¿Estábamos en guerra con Alemania en Egipto?
– Siempre estamos en guerra con Alemania, Jamie… En fin, que de pronto, como todos, me encontré en el agua, sólo que alejado de los demás por haber caído a popa en lugar de por uno de los costados del barco… Pensé que moriría arrastrado al fondo del mar por los torbellinos del buque que se hundía. Eso era lo que nos decían que ocurría. Pero no creas que es así. Verás: tuve la suerte de toparme con un salvavidas; allí lo tenía de frente por pura casualidad. Me agarré a él, aturdido como estaba. Y, desde mi precario puesto de observación, vi cómo mis compañeros se alejaban remolcados por el submarino. Estuve quieto durante unos minutos, intentando recuperar el sentido y mantener la sangre fría -sonrió-, bueno, fría… fría estaba porque el mar estaba fresco; en noviembre aún no ha bajado muchos grados el agua recalentada desde el verano, pero de todos modos se parece poco a la temperatura ideal de la bañera de casa. En fin, que ése no era el peor inconveniente. El peor inconveniente fue darme la vuelta y comprobar que la costa no estaba tan cerca como me había parecido desde el puente del Tara. La distancia que me separaba de ella debía de rondar las dos o tres millas, un trayecto casi insuperable para un tipo de tierra como yo, que sabe nadar pero prefiere estar en Bengala andando por la selva y matando tigres.
– ¿Y entonces? -insistió Ya'kub.
– Entonces…
En aquel momento, Rosita Forbes había aparecido bajando por la escala del puente de mando a la cubierta. Iba enfundada en una modesta abeyya, el largo vestido de mujer tan típico del norte de África. Se movía con discreción y pareciendo pretender que no quería llamar la atención de nadie, pese a su estatura y a su exótica belleza. Falsa modestia, considerando la razón por la que se encontraba a bordo y su triunfo del día anterior sobre el mejor espadachín de Egipto. Por supuesto, a Rosita nunca se le ocurrió que tal vez la fortuna de un momento o la galantería del Bey habían podido contribuir a su victoria.
– Buenos días, Rosita -saludó Nicky.
– Buenos días, Mayor. Hola, Jamie. -Como Nicky y Ya'kub, se acodó en la barandilla de cubierta-. Dígame, lo he visto señalando algún punto de la costa. ¿La conoce usted bien? -preguntó.
– Sí, Rosita, la conozco bien. Precisamente estaba explicándole a Jamie que había navegado por aquí en una patrullera, el HMS Tara, hace ya bastantes años, cuando custodiábamos el desierto de las incursiones de los beduinos y de las peleas entre italianos y turcos.
– ¡Qué interesante! Me lo tiene que contar con detalle.
– Con mucho gusto. Tal vez hablemos de ello durante la sobremesa esta noche. Se lo digo porque, para relatar aquella historia, nos es fundamental la presencia del príncipe Kamal y de Ahmed Hassanein.
– En realidad -explicó el príncipe Kamal-, tu padre era más que un agente nativo, como lo llama Nicky. A la edad a la que se enroló en los guardacostas, ya era un joven bastante respetado: había estudiado en la mezquita de al-Azhar y en Oxford, hablaba inglés como un inglés, conocía bien a los beduinos del desierto, a los senussi que desde hace un par de siglos ocupan toda la Cirenaica, aunque eso le iba a traer más de un quebradero de cabeza, y la familia real le tenía aprecio, igual que la administración británica de Egipto. Un hombre ideal para lo que se requiriera de él, además de un verdadero patriota. Sólo tenía un pecado original que le obligaba a pagar una penitencia.
El Mayor carraspeó. Nadie más tosió ni dijo nada. Todos miraban con fascinación al Bey, que seguía el relato impertérrito, con una mano posada en el mantel y la otra sujetando un habano.
– Ya'kub, hijo mío -continuó el príncipe-, tu padre se había casado con una inglesa y había tenido un hijo en Inglaterra. Y tu abuelo jamás lo aceptó, jamás aceptó el matrimonio de Ahmed con una infiel y, a su regreso a El Cairo, no quiso verlo, lo que fue muy doloroso para todos nosotros, no sólo para Ahmed. Hizo que lo mandaran al servicio de guardacostas hasta que hubiera purgado sus pecados. -Sonrió con tristeza-. Tu abuelo era un gran líder religioso, muy estricto con las enseñanzas del Corán. Por eso todo lo que oliera a infiel… Y esta sociedad nuestra, aprovechando el puritanismo religioso, se ha mantenido en su atraso y su xenofobia… aunque, eso sí, aquí se imitan las modas de París como si no existiera otra cosa: el peso de la tradición con el barniz de la modernidad.
El príncipe era la segunda persona que en menos de veinticuatro horas había dicho exactamente lo mismo sobre este Egipto que enfurecía a Ya'kub. Con el sentido del drama tan exacerbado de la adolescencia, el chico se sintió bullir contra el precio que la hipocresía del país le estaba haciendo pagar por las dos mujeres de su vida, su madre, recordada de golpe en aquel instante, y Nadia. Le habría gustado salir en defensa de Rose, pero se sentía inseguro sobre las razones por las que debía hacerlo. Tampoco sabía si la nueva lealtad hacia su padre le obligaba a traicionar la que hubiera debido observar respecto de su madre. Miró al Bey y no se atrevió a hablar.
Se hizo un silencio en torno a la mesa. Rosita volvió los ojos hacia Hassanein Bey, que seguía impasible la conversación, como si no fuera con él, y pensó que tenía que haber alguna debilidad humana detrás de aquella coraza tan seductora.
– Sí -dijo por fin el Bey sin cambiar el gesto. Luego sacudió la cabeza con una sonrisa-. Pasó bastante tiempo hasta que se le olvidó lo que él llamaba mi pecado, Alá lo tenga junto a El… De todos modos, para cuando volví, Rose y yo… En fin, eran los aranceles que se pagaban para regresar a Egipto. -Se encogió de hombros, miró hacia arriba y le dio una profunda calada a su cigarro, envolviéndose en una gran nube de humo aromático.
(-Dice mi padre -explicó Hamid- que cuando el tuyo volvió del país extranjero, mandó a dos mamelucos para que ajusticiaran a su esposa inglezi y así se arreglara el asunto.
– ¡Qué tontería, Hamid! Mi madre está viva… Además, incluso si el Bey hubiera enviado a los dos mamelucos, el mayor Desmond habría estado allí para defenderla.
– ¿Tú crees? Dice mi padre que te están preparando para casarte con la princesa Nadia y que, por eso, Amr Ma'alouf te da clases).
– Bueno -interrumpió Nicky Desmond, para cortar así el embarazoso momento-, el hecho es que héteme aquí, en medio del mar, agarrado a un mísero salvavidas de corcho, preguntándome cómo diablos iba a llegar a la costa. -Ah, pero llegó. Alá en su inmensa misericordia sea bendecido -dijo el príncipe riendo-. Viendo la amplitud de su cintura, no se habría dicho que era posible, pero, ya veis, llegó.
– No estaba seguro de quién se encontraba en Sollum en aquel momento. Tal vez Ahmed, que se acababa de reincorporar a los guardacostas…
– ¿Reincorporar? -preguntó Ya'kub-. Quiero decir… perdón.
– No, no, está bien. Verás: tras recibir el perdón de su padre, Alá el benéfico lo tenga en su gloria, tu padre había pasado los últimos años trabajando en El Cairo, levantando la compañía algodonera de la familia, esa que su tío Ali Hassanein le acaba de estafar…
– ¡Nadie ha estafado a mi padre, no es verdad!
Todos rieron.
– Tienes razón, hijo. Nadie ha estafado a tu padre -dijo el príncipe-. Me parece, más bien, que él ha hecho un buen negocio.
– No hagas caso, Ya'kub. Mi tío Ali, que Alá guíe sus pasos, se aprovechó de mi inocencia y me pagó mucho menos de lo que valía mi parte de la compañía. -Se encogió de hombros-. Al menos eso me dicen mis administradores… Pero da igual.
– ¿Puedo seguir? Allí estaba yo, agarrado a mi salvavidas, entrando en la rada de Sollum… Debió de ser el espectáculo más ridículo del mundo: un mayor del ejército británico flotando en medio del puerto como si fuera un pequeño destructor…
Читать дальше