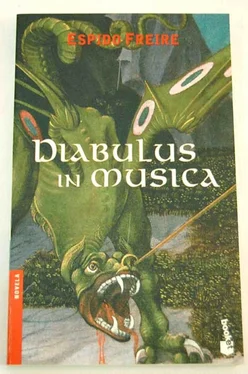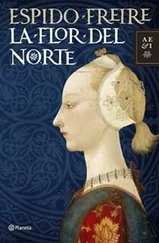Cuando aprendí a reconocer su voz, le colgaba casi al momento.
Era Christopher quien costeaba el teléfono de San Diego, y yo no tenía la menor intención de hacerle pagar por los estallidos de Karen.
Chris no tardó en descubrirlo, precisamente por la cuenta de teléfono. Comprobó la fecha de aquellas llamadas interrumpidas, a veces cinco o seis en una tarde, y me enseñó la factura.
– ¿Karen te ha estado llamando?
Yo no supe negarlo.
– ¿Por qué no me lo dijiste?¿No sabes que puede constituir un delito? -se reclinó en el sofá, con la mandíbula apretada-. Sabe Dios qué te habrá dicho. ¿De qué te hablaba?
– De nada. Colgaba inmediatamente.
Me dirigió una mirada larga, desconfiada.
– No creerás nada de lo que te ha dicho, ¿verdad?
– ¡Claro que no!
Encendió un cigarrillo y fijó la vista en el suelo.
– Está mal -comenzó a contar-. Nunca ha controlado demasiado bien su carácter, pero ahora estoy convencido de que consume de nuevo cocaína. Comenzó a trabajar para un gimnasio, y al parecer lo hacía bien. Hay mucha demanda en la ciudad. Si fuera un poco más lista, podría colocarse en una agencia de modelos. En San Diego sobran aspirantes a modelos, y falta gente que les enseñe cómo llegar. Y a Karen se le da bien tratar con la gente joven, y aunque no es muy paciente, podría ser una buena asesora. ¿Te asustaste?
– No -dije-. Sólo decía que estabais juntos de nuevo, y que yo debía alejarme.
– ¿Creíste lo que decía? -y creí notar un toque de vanidad en su voz.
– No -mentí-. Ni por un momento.
Esa tarde Chris se volvió a mí, visiblemente nervioso.
– Si ha vuelto a la cocaína -dijo, y dio un puñetazo a la pared-, puedo quitarle a Frances. Si logro demostrar que toma drogas, la niña es mía -suspiró, aliviado-. La niña es mía.
Sonreí, y me acerqué a él. Casi nunca hablaba de su hija, y me alegró comprobar que no se trataba de indiferencia, ni de desapego.
Sencillamente, apartaba de su mente aquello que creía que no podía lograr.
Viajamos a Toronto, primero, y luego a Vancouver, y después pasamos varias semanas, mientras rodaban interiores, en Nuevo México.
Yo trazaba las rutas en el plano, y las discutía con Christopher.
Poca cosa más nos quedaba por hacer. Nos llevaban de un lado a otro, cada minuto planeado y organizado, y salvo alguna tarde perdida, incluso comíamos y dormíamos a las horas señaladas. Regresé a mis años de giras; pero al menos entonces estaba fuera, era libre de saltar del escenario y correr cuando me viniera en gana.
El papel de Chris en la serie era el del hermano del protagonista, un joven detective que viajaba por todo el mundo en la época de entreguerras resolviendo misterios relacionados con robos de joyas.
Chris aportaba el toque frívolo, un hermano vividor y generoso, pero concentrado únicamente en la botánica. No carecía de interés, e incluso en dos de los episodios él se constituía como centro absoluto, pero a Chris no le convencía.
Trataba con cortesía al primer actor, al que consideraba un payaso, pero mantenía una reserva absoluta, y esa jovialidad fingida con la que se ganaba a los que trabajaban con él.
– ¿Por qué te cae mal? -le preguntaba yo, cuando le veía mortificarse-. Parece buen chico.
– ¿Ese idiota? Después de esta serie se hundirá. Si es que no nos hundimos con ella. Se las arregla para retrasarnos a todos. Y su papel… no sabe lo que tiene entre manos.
El trabajo le convertía en otra persona. Rodaban de seis de la mañana a bien entrada la tarde, hasta que se quedaban sin luz, y durante todas esas horas él rondaba de un lado a otro, rebosando energía, animando a los que mostraban desaliento, bromeando a ratos. Pero también se desesperaba fácilmente.
– Nadie es capaz de hacer nada a derechas. Todos estos jovencitos… es imposible contar con ellos en un momento de urgencia. Salen a emborracharse hasta las tantas, y luego retrasan el rodaje. Un desperdicio de tiempo y de dinero.
– Me hubiera gustado verte a su edad.
– Nunca nadie tuvo que reprocharme nada. Lo que hacía en mi tiempo libre era asunto mío. Pero jamás aparecí con resaca cuando había que rodar.
Otras veces se escondía en cualquier rincón y memorizaba, o procuraba burlar las estrictas leyes antitabaco con otros cuantos fumadores furtivos. Entre los demás corría su fama de exigente y perfeccionista.
Yo trabé amistad con alguna de las chicas que trabajaban en la serie, una maquilladora, una estilista que me dejaba acompañarla mientras buscaba ropas y objetos que pudieran encajar en escena.
Veían el mundo desde otro escalón; lidiaban con los enfados de los directores, apaciguaban a los cámaras, que vagaban de un lado a otro, obsesionados con la luz, y consideraban a los actores como a seres engreídos, niños a los que complacer si deseaban evitar llantinas, pero a los que hacía tiempo habían renunciado a educar. Les intrigaba mucho nuestra relación. Ellas, afirmaban, no sé si del todo sinceras, jamás se arriesgarían.
– No son como los demás -decían-. Todo gira en torno a ellos. Y fingen, fingen todo el rato. Sobreactúan. ¿Cómo puedes saber si tu hombre te miente?
Sonreí, condescendiente.
– Se sabe. Yo descubriría sus mentiras.
– Algunos de ellos no saben quiénes son. Cuando cambian de película, cambian de pareja. Adoptan personalidades y se despojan de ellas con tanta facilidad que a veces, cuando me los encuentro en otro rodaje, me pregunto con quién me voy a topar, si trataré con la misma persona o con una máscara. Y las otras mujeres… me moriría de celos. Quién sabe qué palabras son las precisas para seducir a un actor…
Una de ellas me señaló levemente con la barbilla. La otra calló.
– No me refiero a Chris, claro -aclaró-. Tal vez de más joven fuera distinto, pero ahora… No le imagino… en fin. Mejor me callo. No lo voy a arreglar.
Habíamos tenido algún problema con sus admiradoras. Ya no se limitaban a las cartas con fotografías y palabras de ardiente devoción que llegaban a la casa de Londres. En Toronto una de ellas aguardaba todas las mañanas a la puerta del hotel para darle un regalito. En otra ocasión, cuando regresábamos de cenar con los guionistas y sus mujeres, él exhausto, yo un poco desencantada por lo insulso de la velada, encontramos a otra de ellas desnuda en la cama.
No pude ver si era bonita o no, sólo una mata de pelo rubio y una espalda muy blanca. Se deshizo en lágrimas, corrió a vestirse al baño, y luego se apresuró escaleras abajo, doce pisos, mientras nosotros no salíamos de nuestro asombro.
– ¿Te ocurre esto a menudo? -pregunté.
Él se sentó en la cama; parecía incrédulo.
– No.
– ¿No se habría confundido de habitación?
– Entonces no echaría a correr.
– No. Me estaba esperando.
– Déjame que llame a recepción.
El hotel negó haber facilitado ninguna llave. Cuando me desnudé, Chris estaba ya medio dormido. Me incliné sobre él y apagué la luz.
– No se lo diremos a nadie, ¿de acuerdo? -murmuró.
– De acuerdo.
Pese a todo, al día siguiente, no hubo otra broma en el rodaje, y yo sospeché que Christopher lo había contado.
– Háblame de él -me pedía, a veces, en mitad de la noche, cuando aún permanecíamos despiertos y era necesario hablar en voz muy baja.
– ¿Qué quieres que te cuente?
– Cualquier cosa. ¿Qué tal era en la cama?
Le golpeaba en el muslo.
– Cállate.
– ¿Mejor que yo?
– ¿Eso es todo lo que te interesa saber? -contestaba, y sofocaba la risa con las sábanas; me resultaba violento pensar en ese tema.
– ¿Por qué crees que se mató? -me preguntaba luego, ya en otro tono.
Читать дальше