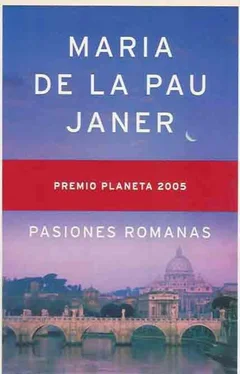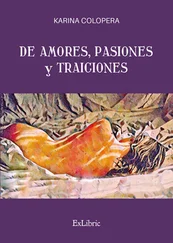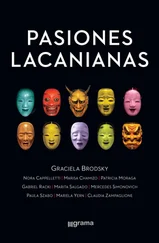– El amor rejuvenece -aseguraba María cuando la veía llegar.
– El amor nos hace ridículos -le respondía ella, avergonzada por lo que estaba viviendo.
– No te niegues a vivir -le aconsejaba la otra, mientras metía las manos en un cesto de tomates maduros.
– La vida es muy complicada -murmuraba Matilde, con el pensamiento perdido.
– Te gusta complicártela. Déjate llevar por el presente, mujer, que las cosas son más sencillas de lo que piensas.
Matilde la escuchaba con una mezcla de admiración y sorpresa. Pensaba que habría querido ser como ella, capaz de arrinconar las preguntas en un oscuro lugar. Igual que tiramos los objetos inútiles, que los guardamos en el fondo de un armario donde nunca volveremos a buscarlos, deseaba alejar las dudas. Miraba el cielo y lo veía muy azul, muy claro. Tenía la sensación de que habían desaparecido todos los inviernos de la tierra; se proponía no volver a recordar los días lluviosos. Andaba hasta el bar donde le esperaba Justo. Al verla llegar, se levantaba del taburete. Le sonreía. Vencían la timidez, se preguntaban si habían dicho la palabra oportuna, hecho el gesto apropiado.
Se paseaban por el mercado. Iban del brazo: él con los zapatos y la sonrisa relucientes; Matilde, con una falda de percal que dibujaba diminutas flores, como si llevara una primavera esparcida por la ropa. Se miraban, todavía sin acabar de creer que se hubieran encontrado. Ajusto le gustaba hablar. Le describía las rutas que había hecho el camión durante la semana. Le decía que, cuando conducía por la noche, se acordaba de sus ojos. Matilde recibía las palabras como un regalo.
Aunque andaba de puntillas, como si fuera un bailarín, Justo le llegaba a los hombros. Tenía la cintura más esbelta que Matilde. Pero a ellos esos detalles no les importaban. Al abrazarse, el mundo se empequeñecía; podían cobijarlo entre los brazos. Se casaron una mañana de sábado, en una iglesia que parecía un jardín. Fueron las cuatro vecinas de toda la vida, media docena de parientes, y María, que lloraba junto a la novia. Antonio le rodeaba los hombros con el brazo. Fue un casamiento alegre, porque alguien contrató a unos músicos callejeros. En el cielo sonaban campanas de boda. Matilde llevaba un vestido con la falda bordada, zapatos sin tacón. El novio, de la alegría, parecía haber crecido un palmo. Hubo un convite de chocolate con ensaimadas que se fundían en la boca. «Soy muy feliz», pensó Matilde, mientras saboreaba el chocolate. «Muy, muy feliz», volvió a repetirse, cuando empezó el baile. «Infinitamente feliz», murmuró antes de dormirse, con el cuerpo rebosando fiesta, en una amplia cama y con el marido muy cerca. En el pelo todavía tenía restos de confeti. La mano de ella se perdió entre las manos de él, que tenía una respiración regular cuando dormía.
Pasaron tres días sin salir de la habitación. La luz, que les llegaba matizada por las cortinas, les indicaba en qué momento se encontraban. Si era el amanecer, si resplandecía el mediodía, si la tarde anunciaba la oscuridad. La exactitud no existía en el paso del tiempo. Lo único real eran las manos que se encontraban en el refugio de las sábanas, los cuerpos felices. Comían fruta y queso, bebían vino tinto. Hablaban. El ansia de palabras que Matilde había acumulado en la convivencia con Joaquín quedaba saciada por Justo. El le contaba cómo se imaginaba el pueblo pequeño y andaluz donde nació. Le decía que viajarían hasta allí. Dibujaba para ella imágenes lejanas de su difícil niñez, imágenes próximas de las rutas con el camión. Las conversaciones del hombre desataban la lengua de Matilde, que se emborrachaba de tiernas palabras, que rescataba recuerdos para contarlos, que reía con la cabeza apoyada en el pecho de él. Las frases que decían los acompañaban. Servían para salvarlos de la soledad de los años pasados. También los dedos trazaban caminos por la piel del otro. Los cuerpos se acoplaban y alejaban el frío.
El cuarto día, después de la boda, Justo se levantó temprano. La noche anterior, había conectado un despertador que los devolvería al mundo de madrugada. Se despertaron como si un enjambre de abejas les zumbara en el oído. Cuando se levantó de la cama lo miró. Por un instante, estuvo a punto de retenerle en aquella habitación, de sábanas revueltas, de olores entremezclándose. Alargó los brazos en una llamada inútil, que él no percibió. Observó cómo se vestía: los anchos pantalones, la camisa de cuadros, un jersey. Le dijo:
– Ponte unas gotas de colonia. Me gusta que huelas bien.
– Sí -respondió Justo.
– Todavía no te has marchado y ya te echo de menos.
Se preguntaba cómo puedes echar de menos a alguien que está a tu lado, de quien sólo imaginas la ausencia, cuando tienes los ojos colmados de él.
– Volveré pronto.
– Sí -dijo ella.
Debe de haber añoranzas que son augurios. Matilde ignoraba que no vería ajusto nunca más.
Dana ocultaba el rostro bajo un sombrero. El cuerpo, protegido por la fachada, apenas visible respecto a los coches que pasaban, a los peatones que recorrían la acera. Anochecía en Palma, un momento poco propicio para encuentros inoportunos. La gente salía del lugar de trabajo, los comercios empezaban a cerrar, la humedad se reflejaba en las expresiones de muchas caras, tensas después de un día de actividad. Todo el mundo parecía moverse de prisa, con aquella impaciencia de final de jornada, de deseo de regreso al hogar. Era un buen momento para pasar desapercibida. Mientras estaba al acecho, en una esquina mal iluminada -punto estratégico entre las sombras-, observaba los adoquines del suelo. La mirada baja y el corazón encogido, dos sensaciones curiosas. La necesidad de ocultarse a los ojos de los demás era un descubrimiento. En el fondo, le provocaba cierta curiosidad: ahora llevaba dos vidas, paralelas como las líneas que avanzan al unísono pero que nunca se encuentran.
El espíritu curioso dominaba el rechazo. La certeza de no actuar según las propias normas le causaba una aversión que calmaban unas voces interiores, racionalmente tranquilizadoras. No pasaba nada. Vivía una situación que todavía tenía que procesar. «Todo se tiene que asimilar primero, si se quiere llegar a comprender», se repetía. En algún momento, pensaba que había perdido el dominio de la situación, el control de la existencia. A veces, se sentía ridícula. «Tengo un comportamiento de adolescente, quizá tendría que visitar al psiquiatra -se dijo-. No, no hay nada fuera de lugar, vivo una vorágine que, poco a poco, se calmará para que pueda pensar.» Pensar y vivir le parecían, a la sazón, actividades contradictorias. Si se paraba a analizar lo que vivía, surgían incómodos interrogantes. Se le cortaban las alas. Si se limitaba a dejarse llevar por las sensaciones vividas, surgía alguna pregunta que no sabía responder. «Reflexionar y vivir a la vez es muy complicado -pensaba-. Puestos a escoger, prefiero la vida.»
La mirada trazaba una circunferencia. De los adoquines del suelo, que le ocultaban los ojos, a una rápida ojeada hacia un radio más amplio. Tenía que asegurarse de que nadie la veía. Era el reto de la espera: no mirar para que no la miraran, un subterfugio para no llamar la atención quizá demasiado simple. Como si bajar la vista hasta el suelo sirviera para volverse invisible. Al mismo tiempo, mirar para constatar que no la miraban. Un ejercicio de combinación complicado que no siempre salía bien. En alguna ocasión había visto pasar a un conocido muy cerca, casi rozándola. Podría haberle tocado el rostro con la mano. Contenía la respiración, se fijaba todavía más en la cuadrícula de los adoquines -en una observación tan atenta que podría haber calculado el número de aristas-, y, con un movimiento rápido, se ponía los cabellos en forma de cortina delante de la cara. Actuaba como si estuviera absorta en sus pensamientos. Se escondía del mundo, porque todo su mundo estaba concentrado en un hombre.
Читать дальше