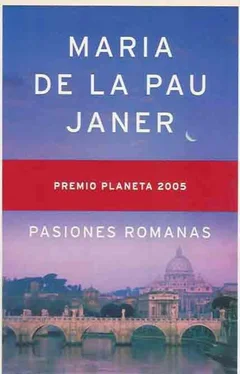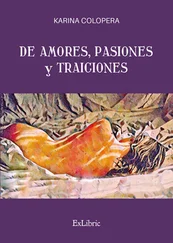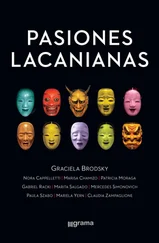– No quiere llamadas ni cartas. Me habría gustado escribirle. Describirle en un papel mi vida en Mallorca, cómo pasaba los días pensando en ella.
– No está preparada para recibir tus cartas. No las leería.
– Me lo ha dicho. Nunca podré hacerle llegar mis escritos.
– Quién sabe.
El pensamiento de Matilde vuela. Recuerda la carta que María le mandó, y que se perdió. Dio vueltas inciertas durante meses. No supo intuir que su amiga la necesitaba, mientras las palabras escritas viajaban perdidas. Palabras vagabundas, de la bolsa del cartero a bolsillos indiferentes, a cajones olvidados. Siente un pinchazo en el fondo del corazón. No tendría que ser posible que lo que escribimos para alguien no llegue a su destinatario. Las palabras no son guijarros que tiramos en aguas profundas. Si no se leen, pierden su fuerza. Se mueren en un papel ajado. Las historias vividas se difuminan; aquellas que quizá nunca volveremos a vivir. La rebeldía de la mujer que fue se despierta. Hay olvidos que no permitirá. Piensa en Dana, sola con los recuerdos. Mira a ese hombre, que viene de la isla, deseoso de escribirle. Intuye que vivirá triste. Tragarse las ganas de ser feliz es terrible.
«Voy a darle la oportunidad de convertir los sentimientos en palabras. Así no morirán», piensa. Se esforzará para evitar la muerte. Le dice:
– Escríbele. Dile palabras tiernas, las que te dicte el corazón.
– No quiere leerlas.
– No puede hacerlo. Envíalas a la dirección de la pensión, a mi nombre. Guardaré las cartas. No se perderá ninguna. Te lo juro.
– ¿Por qué ibas a hacer eso por mí?
– Tengo paciencia. Sé que el paso del tiempo es el único remedio para el mal de amores. Supongo que pasarán meses, quizá años. No sé cuánto tiempo.
– ¿Y qué sucederá?
– Un día se acabará el luto. Dana abrirá los ojos a la vida. Mirará por la ventana sin sufrir.
– ¿Cuándo llegará ese momento?
– No puedo decírtelo. Pueden rodar muchas estaciones. Si eres capaz de esperarla, si eres constante, paciente, guardaré tus cartas. Docenas, centenares… no importa. Cuando llegue el momento, se las daré a Dana.
– ¿Harías eso por mí?
– Lo haré por vosotros, si tú quieres.
– Le escribiré todos los días. Le hablaré de la isla, de nuestro amor, de mí. Le contaré cómo vivo esperándola.
– Hazlo. Ahora vete tranquilo.
– ¿Cómo puedo agradecértelo?
– No tienes que agradecérmelo.
Se despiden en la puerta de la pensión. Ignacio sale a la calle. Vive una sensación de alivio. Lo tenía todo perdido, porque no había caminos que le acercaran a Dana. Ahora sabe que podrá escribirle unas cartas que no serán malogradas. Tiene todas las palabras del mundo para hacerle entender que la quiere. El tiempo no importa. La esperanza le relaja la tensión del rostro, la fatiga de los días vividos. El sol le ciega por un instante. Se para. Está en el Trastevere romano, donde vive la mujer que se ha convertido en su amiga. Cuando los ojos se le acostumbran a la luz, mira hacia arriba. Se ha entreabierto la cortina de una ventana. Adivina el perfil de Matilde, que le dice adiós. Se han hecho cómplices, porque tiene el corazón grande. Él también la saluda con una sonrisa. Se pregunta si algún día volverá. Hay un tiempo para el regreso, un tiempo para la partida. Ahora es la hora de marcharse. Camina hasta el taxi que le espera en una esquina y que le llevará al aeropuerto. En la piazza della Pigna, Camille Claudel va pasando las hojas de un álbum de fotografías.

***