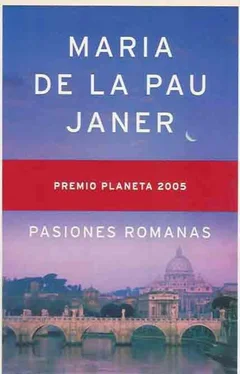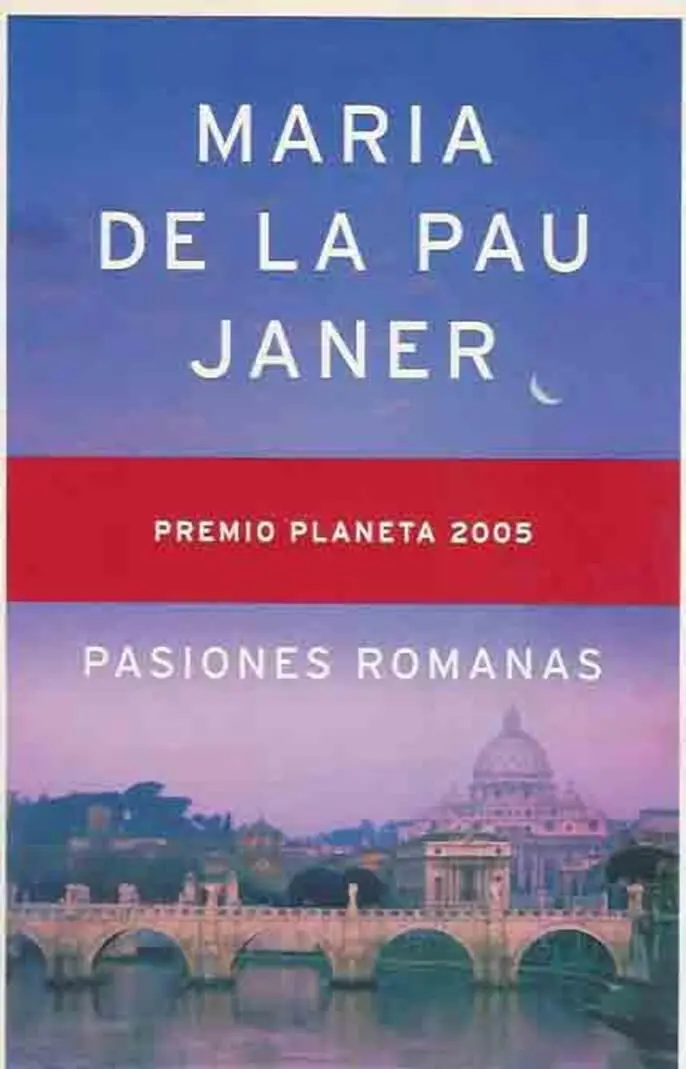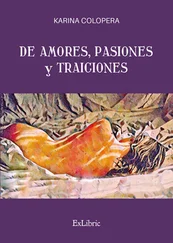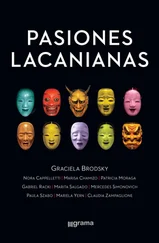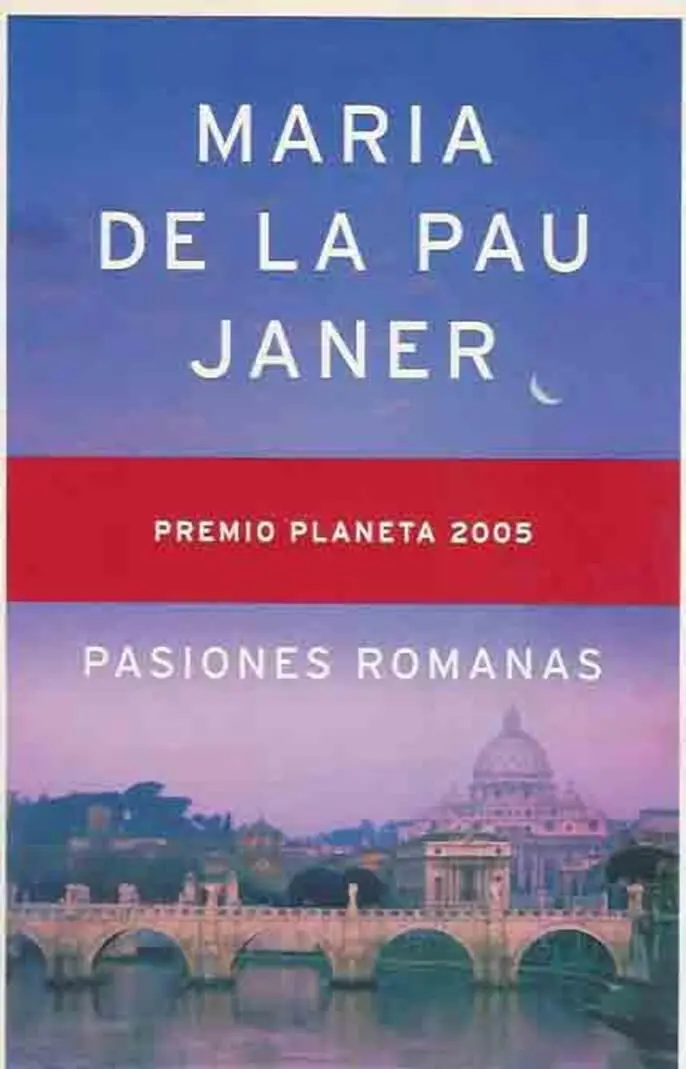
María de la Pau Janer
Pasiones romanas
Buscas en Roma a Roma,¡oh, peregrino!,
y en Roma misma a Roma no la hallas…
«A Roma sepultada en sus ruinas»,
Francisco de Quevedo
Aunque ha llegado al aeropuerto con tiempo suficiente, este hombre no subirá al avión. Nunca le han gustado las prisas. Prefiere tomarse la vida con calma. Hace tiempo, descubrió que vivía una serie de situaciones relativas: una estabilidad que a veces pende de un hilo, un equilibrio que nunca le ha inspirado demasiada confianza. Al fin y al cabo, un conjunto de incertidumbres que intenta apuntalar.
Al bajar del taxi ha mirado el cielo; un movimiento instintivo de la barbilla, de las cejas que dibujan un arco. En su rostro se refleja la curiosidad. Podría extrañar tanto interés por unas nubes que rompen la nitidez del atardecer: una forma de ocultar la prisa por marcharse, la urgencia de sustituir trazos de niebla por una línea más firme; un azul por otro azul. Toma el maletín, que es su único equipaje. No le gusta llevar demasiados enseres cuando viaja. Va hasta el mostrador de facturación, donde no tiene que hacer mucha cola. Todo está calculado: el tiempo justo que le garantiza el asiento que quiere, una ventanilla para apoyar la cabeza, medio adormecido. La parada en el quiosco donde comprará la prensa, un café en la barra del bar, los pasos por la cinta que le conduce al módulo tres. No dedicará atención a las tiendas que hay en el ancho pasillo que recorre como un autómata. Hace años que no lleva regalos de sus viajes a nadie. Se sienta en una silla cerca de la puerta de embarque, dispuesto a partir.
En el aeropuerto, hay un mundo que transcurre a su alrededor a pesar del gesto de indiferencia con que él lo observa. Existe paralelo a la vida real, pero no se confunde con ella, porque tiene ritmos propios. Es un universo de idas y venidas, de rostros que se cruzan un instante, sin que nadie se esfuerce por retener los rasgos de los demás. Alguien que no tiene nombre ni historia, que desaparecerá hacia destinos que no importan. Hay una sensación de provisionalidad. Cualquier impresión resulta efímera, como un soplo de aire que se lleva los recuerdos, las imágenes, aquel deseo incipiente. Todos están de paso, con el pensamiento en un lugar distinto, con la certeza de que habitan un paréntesis momentáneo, una parada forzosa antes de continuar la vida. Hay muchas historias que empiezan o acaban. Los reencuentros y las despedidas se suceden, como secuencias robadas de una película. Aquella pareja que se dice adiós mientras los dos intuyen que no volverán a verse. Otra pareja se abraza con la percepción de que el mundo se para. Mujeres y hombres que cruzan sus caminos sin mirarse. El azar les da la oportunidad de un encuentro que desaprovechan. Tal vez hacen lo correcto; quizá se equivocan.
Se llama Ignacio y observa el mundo desde una distancia que le permite la contemplación de las cosas. Alejarse le sirve para protegerse de cualquier atisbo de emoción, de una proximidad excesiva. Tiene los cabellos oscuros, con mechones grises. Lleva un traje azul, que le acentúa la línea de los hombros, una corbata discreta, la camisa con los puños impecables. Es una imagen convencional que se ha construido durante años de existencia dócil, sin riesgos. Tiene el gesto adusto, la palabra amable: un contraste que provoca efectos positivos en quienes viven cerca de él. Nadie duda de su palabra. Es fácil liarse de la cordialidad dosificada, del gesto contenido. Sentado, con el periódico en la mano, ve frente a sí, en un ángulo perfecto, la puerta donde ya está anunciada la salida de su vuelo. Dentro de veinte minutos, se levantará de la silla y cruzará la puerta que le conducirá al avión. Apoya la cabeza en el respaldo, mientras le suena el móvil. Sin alterar el gesto, contesta:
– Dime, amor.
Dice «amor» como si la palabra viniera desde muy lejos, empujada por una inercia que la ha despojado de cualquier significado; como si fuera una prenda innecesaria, que no acaba de encajar con el resto del atuendo; unos gemelos de brillantes con la camisa de cuadros que utilizamos para hacer deporte los domingos por la mañana. Dice «amor» y parece que acaba de confundir una palabra con otra. Sería mejor sustituirla por alguna más opaca, aun cuando la opacidad ya se encuentra en la entonación, en la desidia que se percibe. Mantiene el gesto atento, hojea el periódico.
– Claro que me acuerdo. Esta noche tenemos una cena en casa de tu hermana. Sí, la cena de su cumpleaños. Llegaré a tiempo. Una ducha rápida y salimos en seguida. No te preocupes.
Se imagina el agua recorriéndole el cuerpo. La sensación de la ducha del hotel se desdibuja, sustituida por las ganas de refrescarse de nuevo. Los aeropuertos agobian en cualquier época del año. Todo se convierte en una pátina de sudor. El matiz de su voz no ha transmitido la pereza que le da la cena. Ha mantenido el tono en los límites de una estricta amabilidad, para que ella no pueda reaccionar con extrañeza.
– Estaba seguro de que te habrías ocupado del regalo. Me parece una magnífica idea. He dicho que le mandasen un ramo de flores.
Ni se pregunta cuántos años hace que no compra flores. Antes, en un tiempo que ocupa un lugar recóndito en su memoria, gustaba elegir el color, la forma. No se limitaba a marcar un número de teléfono y a encargar a la secretaria que mandara un ramo. Había establecido una complicidad que le facilita la vida. Sus pensamientos no suelen perderse por paisajes de mares ni cielos con gaviotas. Le gustan las cosas concretas, que tienen una utilidad que le hace sentirse seguro, dispuesto a no cuestionarse la vida. Cuando se complacía en la observación de una nube, compraba ramos de flores en las Ramblas. Se paraba las mañanas de sol, decidido a celebrar la vida. Le gustaba tocar los tallos húmedos, en los que adivinaba rastros de agua. Entonces empezaba la selección de aromas. Pero ahora todo eso forma parte de un pasado remoto que ha arrinconado entre sombras de olvido.
Cuando cuelga el móvil, no puede evitar que aparezca un rictus en su rostro. Es un gesto que no controla, un punto amargo, que se aproxima a la desilusión. Si se para a reflexionar, no se siente decepcionado por tantas cosas. No tiene motivos. Aun así, el rostro se le descompone durante un instante, el tiempo justo para descubrir una chispa de incertidumbre. La conversación ha sido breve, pero le deja mal sabor de boca. Esa sensación que es difícil de explicar, cuando tras expresiones inocuas, incluso cordiales, intuimos que se ocultan todos los silencios, las frases que tendríamos que decir y no decimos, los sentimientos que resultaría absurdo contar desde un aeropuerto, cuando lo único que importa es volver de prisa a casa, cumplir los compromisos sociales, adormecerse con la voluntad de no pensar.
En ese espacio conocido no hay lugar para las sorpresas. Están escritas todas las pautas del guión y no tiene intención de salirse de él. Tendrá que esperar, porque no puede hacer otra cosa. Como máximo, dejar que la mirada se le pierda en el rostro de alguien. Hace tiempo que no se fija en la gente. Todos los que le rodean forman parte de una masa induciente que no le interesa. Son presencias poco sólidas que se desvanecerán cuando sea capaz de leer el periódico. Le resulta difícil concentrarse en un punto determinado. Las noticias saltan del papel, y se le escapan. Pasa de una información a otra. La contundencia de una imagen le distrae, pero el efecto no dura demasiado.
Читать дальше