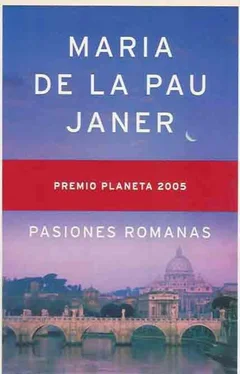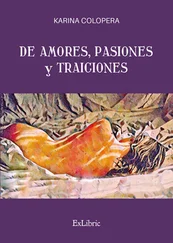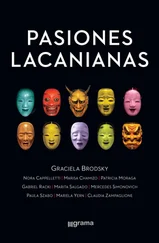– Tendría que echarte de esta casa. Quién sabe si sería lo mejor para ella. Es lo que querría mi marido.
En un extraño juego de coincidencias, se oyeron los pasos de alguien que bajaba la escalera del comedor. Una voz de hombre se impuso:
– ¿Quién es? ¿Tenemos visita?
La mujer se apresuró a contestar:
– No, no. Vete tranquilo al huertecito. Estoy hablando con la vecina. En seguida iré contigo.
Marcos la miró, extrañado.
– ¿Por qué no se lo ha dicho?
– No quiero que haya peleas.
– Nadie lo quiere.
– Ella nunca nos habla de ti. Intuye que nos haría daño, que no lo permitiríamos, pero puedo adivinar su tristeza. Pienso en ello todas las noches, antes de dormirme. Esa pobre hija mía, que ha perdido tanta vida, merece ser feliz. No puedes imaginarte lo lento que ha sido su regreso. No se murió, pero la perdimos porque era otra persona. Desde que te recuerda, vuelve a ser la misma. Lo sé.
– Yo también he cambiado.
– Todos cambiamos. Es el paso del tiempo. Su transformación fue mucho más dura. En casa no hablamos mucho: mi marido padece del corazón y se altera fácilmente; por esa razón no he querido que os encontrarais. Se lo diré después. Si le digo las cosas con calma, llega a entenderme. Es un buen hombre que ha padecido mucho. Nunca hiciste ningún esfuerzo por acercarte a él. Mónica y tú erais tan jóvenes. Estabais convencidos de que todos los vientos os irían a favor. Mira por dónde… No es un reproche. Cuando se es joven, la vida parece muy sencilla. ¿Quieres verla?
– Sí.
– Está en la ermita. Va muchos días para andar un rato. Le gusta sentarse a leer versos a la sombra de los pinos. ¿Recuerdas el camino?
– Hay dos.
– Ella siempre va por el más estrecho.
– Iré a buscarla.
– Hazlo con cuidado. Piensa que todo es nuevo para ella. Cuando te vayas, sabré si he hecho bien ayudándote a encontrarla. Este pensamiento me torturará, aunque sé que no podría actuar de otra forma. No hagas que tenga que arrepentirme.
– De acuerdo.
A menos de dos kilómetros del pueblo, sobre una colina, estaba la ermita del Santo Cristo del Remedio. Dos caminos serpenteantes llegaban hasta allí. Uno de ellos, La Canastreta, era peatonal, angosto, y tenía una gran pendiente. El otro era el camino Ancho. Allí, la inclinación se hacía más suave, y podían circular los coches. Los caminos se unían en el puente del torrente, donde nacía una subida que llegaba hasta la ermita. Delante del portal de la entrada, rodeada de pinos, había una cisterna. Al fondo, podía contemplarse la silueta de Llubí. Marcos fue al encuentro de Mónica. Cuando se dio cuenta de que estaba corriendo pendiente arriba, intentó contenerse. Se preguntó a quién buscaba. Tras hablar con la psicóloga, había intuido que era una mujer distinta. Las palabras de su madre se lo confirmaron. ¿Cómo podía no serlo, si había vivido en la desmemoria más profunda? Sería un encuentro curioso: el hombre que quiso olvidar una historia; la mujer que la olvidó sin quererlo. Sus ritmos eran antagónicos, porque mientras él se había esforzado en borrar los recuerdos, ella iniciaba la aventura de redibujarlos. El miedo nos hace sentir absurdos, poca cosa. Se paró de golpe, a punto de dar la vuelta. Podía hacerlo: retroceder unos metros, entrar en el coche y marcharse. Sería fácil desandar el camino hacia el aeropuerto. Volvería a Roma sin haber padecido el dolor de una nueva pérdida. Se refugiaría en los textos que tenía que traducir, en el esfuerzo de volver a la realidad. Miró el azul del cielo, las colinas, las casas. Era capaz de negar que hubiera existido ese día, la hora absurda en que volvió a ser vulnerable. Se lo negaría incluso a sí mismo. «Las cosas acaban siendo como nos dicta la voluntad -se dijo-. Si no lo contamos a nadie, nuestro secreto va perdiéndose entre las arrugas de la piel, a medida que el tiempo nos transforma.
La vio. Estaba en medio del paisaje. No era una evocación ni un sueño, sino una mujer real. Las contradicciones le habían nublado la vista para que no pudiera reconocerla; habían evitado que se diera cuenta de la proximidad de Mónica, unos cincuenta pasos por delante de él. Vestía una falda oscura y un jersey azul, con las mangas remangadas hasta los codos. Llevaba un libro bajo el brazo. Tenía la figura esbelta de antes, andaba como antes. Reconoció los movimientos, el gesto al inclinar la cabeza hacia la derecha. Imaginaba su respiración, alterada por el paseo. La percibía, aunque no fuera objetivamente posible. Se preguntó por qué había ido allí. Eran los recuerdos que no había sabido borrar. Se dijo que quizá tendría bastante con una conversación. ¿Se reconocerían con las palabras o no sabrían? Decidió controlar el miedo, recorrer el espacio que los separaba. Tan cerca y tan lejos a la vez. Ignoraba cuál era la distancia real donde tenía que situar a Mónica, porque kilómetros de olvido llegan a transformarse en un océano.
La alcanzó. Puso el brazo en la mano de la mujer, mientras susurraba su nombre. Sintió la repentina rigidez de los músculos bajo los dedos, la tensión en el aire. Ella giró la cabeza muy lentamente. Cuando se miraron, el libro que llevaba rodó sobre el camino pedregoso, manchado de hierbas. Iniciaron un movimiento simultáneo para recogerlo. El objeto perdido era una buena excusa para ocultar el desconcierto. El gesto retrasaba el encuentro definitivo, aquel mirarse a la cara, después de diez años. Le había adivinado el miedo en los ojos, pero también que le reconocía. Se preguntó si los recuerdos que habían compartido sólo eran patrimonio suyo. No podía saber qué había reconstruido de la vida pasada. Le conmovió la fragilidad de un pensamiento quebradizo. Le preguntó:
– ¿Qué lees? -Se sentía absurdo por hacer una pregunta insustancial, que no decía nada de lo que habría querido contarle, pero que era una tabla de salvación momentánea, un pararse a respirar.
Ella le sonrió mientras le respondía:
– Poemas.
– ¿Te gustan tanto como antes?
– Creo que sí, pero no sé muy bien cuánto me gustaban antes. ¿Tú lo sabes?
– Perfectamente. -También le sonrió-. Te encantaban.
– Vengo todos los días hasta aquí. El paseo me sirve para hacer ejercicio. Es un lugar agradable para leer.
Se callaron. Mónica veía a un hombre que encajaba con el hombre que recordaba. ¿Exactamente? No lo sabría decir con certeza. Pensó que tenía una sonrisa cálida, que sus palabras eran suaves. Venían de lejos, pero era bueno escucharlas en un entorno de inmediateces. Del mismo modo que le gustaban los libros, sin saber hasta qué punto le habían emocionado tiempo atrás, Marcos la seducía en el presente. Supo que no sería capaz de describírselo. Le preguntó:
– ¿Dónde vives?
– En Roma. -La respuesta fue vacilante.
– ¿Todo este tiempo, desde que tuve el accidente?
– Sí.
– ¿Por qué te marchaste? -Quería saber por qué razón la había abandonado en el hospital, cuando tan sólo le quedaba un hilo de vida.
– No podía soportar la idea de tu muerte -lo dijo de un tirón.
– ¿Creías que estaba muerta? ¿Lo creías de verdad?
– Sí.
– ¿Quieres sentarte sobre la hierba? Debes de estar cansado del viaje. No es un asiento demasiado cómodo, si no estás acostumbrado. -Le volvió a sonreír.
Marcos tenía la sensación de estar recuperando un bien perdido, un tesoro que había añorado. Mientras observaba sus gestos, tuvo que contener el impulso de abrazarla. Quiso suavizar el ambiente:
– Me gustas también así.
– ¿Cómo?
– Desmemoriada.
Se rieron. El aire les pareció más limpio. No había nadie. Los dos en un paisaje de verdes, de casas lejanas. Se miraron con confianza. En los ojos de él, los recuerdos y el deseo. En los ojos de ella, los recuerdos y un poco de temor. Marcos le acarició el pelo, casi sin quererlo.
Читать дальше