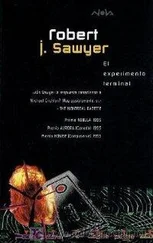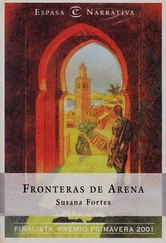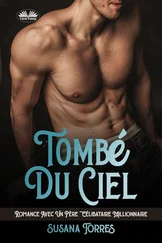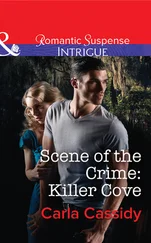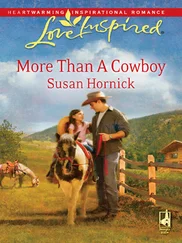– Alegra esa cara, chavalote -decían-. Ahí sí que vas a hartarte de comer arroz.
Valencia, cuajada de luces, brillante, tendida frente al mar. Un sueño.
Gerda acababa de llegar. Miró hacia un lado y hacia otro sin encontrar una sola mesa libre. El café Ideal Room, con sus grandes ventanales abiertos a la calle de la Paz, era el preferido por los corresponsales de guerra. Estaba siempre lleno de periodistas, diplomáticos, escritores, espías y brigadistas de todos los puntos cardinales que se arremolinaban bajo sus ventiladores de aspas, con sus cazadoras de cuero, los cigarrillos rubios y las canciones del mundo.
Hubo un revuelo entre las mesas al ver entrar a una mujer sola. La boina calada y un revólver a la cintura.
– Gerda, ¿pero que haces tú aquí? -oyó que le decía en alemán un tipo alto que se acababa de poner en pie al fondo del local.
Era Alfred Kantorowicz, un viejo amigo de París. Habían compartido muchas horas en las tertulias del Capoulade, un tipo alto y bien parecido, con gafas redondas de intelectual. Fue él quien había conseguido poner en marcha la Asociación de Escritores Alemanes en el Exilio, junto a Walter Benjamin y Gustav Regler. Gerda había asistido con Chim, Ruth y Capa a muchas de aquellas reuniones en las que leían poemas y representaban pequeñas piezas teatrales. Ahora Kantorowicz era comisario político de la 13.ª Brigada.
Se sentó a su lado en la mesa y se presentó ante los demás brigadistas, como enviada especial de Ce Soir .
– Una publicación nueva -explicó con humildad.
La revista todavía no había sacado su primer número a los quioscos, pero todos habían oído hablar de ella porque estaba en la órbita del Partido Comunista y la dirigía Louis Aragon.
La atmósfera cosmopolita se notaba en el humo: Gauloises Bleues, Gitanes, Ideales, caliqueños, Pall-Mall y hasta cigarrillos Camel y Lucky Strike. Aquella tribu formaba un mapa como los afluentes de un río venido de muy lejos. Franceses, alemanes, húngaros, ingleses, americanos… Entonces no importaban las fronteras. En España se quitaron la ropa de sus países para cambiarlas por el mono azul o la camisa verde olivo. Borrar las naciones. Ésa fue la enseñanza de la guerra. Para ellos España era el símbolo de todos los países porque representaba la idea misma de un universo escarnecido. Había obreros metalúrgicos, médicos, estudiantes, linotipistas, poetas, científicos como el biólogo Haldane, flemático y sentencioso con una cazadora de aviador comprada en una tienda de Picadilly Circus. Gerda se sintió como en casa. Eligió un Gauloises Bleues entre todos los cigarrillos que le ofrecían y dejó que el humo le entrara en los pulmones como cada una de las palabras y de las sensaciones que recorrían su cuerpo.
– ¿Y Capa? -preguntó extrañado al cabo de un rato el alemán. Estaba acostumbrado a verlos siempre juntos.
Gerda se encogió de hombros. Un silencio largo. Kantorowicz no le quitaba la vista del triángulo tibio del escote.
– No soy su niñera -respondió muy digna.
Valencia era cortés, generosa y aromática. La cara más amable de la guerra por aquellos días. Todos estaban de paso hacia alguna parte y apuraban la espera lo mejor que podían. A primera hora cruzaban la plaza de Castelar con sus grandes agujeros redondos que daban aire y luz al mercado subterráneo de las flores para dirigirse al hotel Victoria, donde se alojaba el gobierno de la República, por si había alguna noticia de última hora. Los corresponsales acostumbraban a comer en el hotel Londres, sobre todo los jueves que había paella. El maître de frac, se acercaba compungido a las mesas del comedor y decía:
– Dispensen el servicio y la cocina… Desde que lo dirige el Comité esto ya no es lo que era.
Los valencianos eran gente amable, pegada a la vida, un poco gritona siempre con algún chiste subido de tono en la recámara. A Gerda, que ya se manejaba más o menos bien con el idioma, le costaba entender lo que decían, pero enseguida aprendió a intercalar el che en su vocabulario y la gente la adoptaba instintivamente. Hay personas que se hacen querer sin pretenderlo. Se trata de algo innato igual que el modo de reírse como quien comparte una broma en voz baja. Gerda era de ésas. Tenía una facilidad extrema para los idiomas. Interpretaba cada acento con la soltura de un músico que improvisa nuevas melodías. Decía palabrotas con una gracia elegante que seducía a cualquiera. Escuchaba con la cabeza un poco inclinada, el aire cómplice, como un chico travieso. No era una mujer especialmente bonita para el canon femenino, pero la guerra le había aportado una belleza distinta, de superviviente. Demasiado flaca y angulosa, con unas cejas altas e irónicas, vestida siempre con un mono azul o camisa militar, con un encanto que tentaba a todo el mundo. La ausencia de Capa abrió la veda para sus pretendientes y ella empezó a descubrir el placer de ser cortejada. Los camareros le reservaban la mejor mesa. Los hombres establecían en su presencia una rivalidad sorda, competían por invitarla a una copa, por ofrecerle una primicia, por hacerla reír o llevarla a bailar a algunos de los salones de la calle Trinquete de Caballeros.
EL BAILE ES LA ANTESALA DEL PROSTÍBULO: CERRÉMOSLO, rezaba en la puerta un cartel rojinegro, avalado por las siglas de la FAI.
– El dueño de esto no será anarquista -comentó Gerda cuando alguien le tradujo la consigna.
Vaya que si lo es. Anarquista y de los duros, uno de los fundadores de la Federación Anarquista Ibérica.
– ¿Y cómo tiene abierto el local entonces?
– Bueno… como la prohibición emana del gobierno, es su manera de demostrar que a él nadie le da órdenes. Ya sabes: ni Dios, ni amo.
¡Los anarquistas! Tan suyos, tan leales, tan humanos. Españoles hasta el hueso del calcañal. Gerda sonrió para sus adentros.
Otras veces bajaban en grupo a la playa de la Malvarrosa a comer camarones y a mirar los barcos. Lo que más le gustaba a ella era eso. Sentarse en la arena y ver cómo los pescadores del Grao sacaban los veleros del agua con bueyes. Obligaban a avanzar a los bueyes mar adentro hasta las corvas, entonces le uncían los cables de los barcos al yugo de la testuz y los remolcaban hasta la arena. Varias parejas de bueyes arrastrando un barquito de vela fuera del mar, con una hilera de olas luminosas que iban a romperse en la arena. Se quedaba mucho rato sola, fumando y mirando lejos mientras el salitre le refrescaba la piel y los recuerdos.
No todo era tiempo libre. Tenía que sacar adelante sus reportajes. Ahora era periodista gráfica por cuenta propia. Todas sus imágenes llevaban el sello «Photo Taro». Nunca se había sentido tan dueña de sus actos. Se acuclilló bajo un arco del claustro, en el Instituto Luis Vives, las rodillas juntas, las pupilas contraídas como puntas de alfiler. Ante ella se alineaba una columna en formación del ejército popular. Tomó foco en primer plano, perspectiva en fuga. Clic. Como contrapunto a las fotografías de guerra, le gustaba retratar imágenes de la vida cotidiana, una pareja merendando horchata en Santa Catalina, el concurso de bandas de los pueblos bajo un díptico con los retratos de Machado y García Lorca, muchachas haciendo cursillos de instrucción en la plaza de toros. Valencia le llegó muy adentro. La ciudad era abierta, sensual y hospitalaria. Para todos los refugiados que venían hambrientos del frente representaba el paraíso de la abundancia, la tierra prometida, con el escaparate de Barrachina siempre repleto de víveres. Pero el frente se aproximaba cada día más y desde los balcones de la plaza de Castelar empezaban a verse otras cosas: la llegada de los malagueños que huían de los fusilamientos masivos. Gente con las alpargatas en carne viva y el rostro roto por el espanto.
Читать дальше