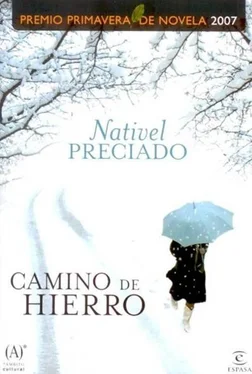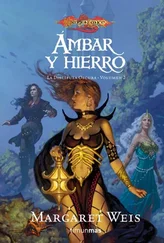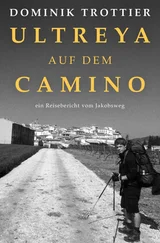– No llores, hija mía, él está bien.
¡Cómo va a estar bien si me está contando que le queda poco de vida y que por eso quiere verme!
– Él lo acepta -insiste el hombre-. Está tranquilo. No temas, no sufre.
¡Maldita sea, no estoy preparada para soportar tanto dolor!
Me pide que haga tranquilamente el equipaje, que volverá un poco más tarde a buscarme para llevarme al lugar donde se encuentra Lucas. Le suplico que no se vaya, que me espere allí mismo, que en menos de cinco minutos estoy preparada para salir. Voy a la habitación a recoger un abrigo y una bufanda y regreso al zaguán del hotel donde me espera el padre Joaquín, con el que pronto me reconcilio a pesar de ser el portador de la esperada y fatídica noticia.
Capítulo 7. El árbol de la vida
Hace dos mil quinientos años, el pequeño príncipe Siddharta dio siete pasos hacia cada uno de los cuatro puntos cardinales y tras las huellas de sus pies brotaron flores de loto. Años después se despidió silenciosamente de su familia cuando todos estaban dormidos, escapó del palacio, se despojó de sus lujosas vestiduras y se fue a meditar en soledad hasta que alcanzó la iluminación divina. Sólo así pudo conocer la verdadera naturaleza del mundo. Dicen los hindúes que cuando damos un paso hacia Dios, él da siete pasos hacia nosotros. Los veintiocho pasos de Buda son el número de estrellas de la constelación de Capricornio. Él se fue el séptimo día de la semana bajo el signo de Capricornio.
El padre Joaquín me explica durante el viaje que Lucas quiere despedirse de este mundo consciente y lúcido, y que está preparado para aceptar la muerte con la esperanza de que sea lo más dulce posible. Es un trabajo espiritual que requiere absoluta soledad y por eso se fue de mi lado. Ahora me corresponde el papel de acompañarle en ese trance.
– Tienes que ser fuerte y estar a su altura. Lucas ha hecho de su vida una obra de arte. Su manera de enfrentarse a la enfermedad ha sido una proeza.
El cielo está blanco y comienza a nevar. No identifico la marca del coche, pero el cura conduce muy despacio, la calefacción no funciona a pleno rendimiento y el asiento no es demasiado confortable. Mi dolor punzante en el esternón se extiende hacia el costado derecho. Tengo los músculos agarrotados y el miedo me impide relajarme. Estoy aterrada ante la idea de enfrentarme con la fatalidad. Soy incapaz de ponerme a la altura de la tragedia, de verle tan enfermo hasta el extremo de no reconocerle. El padre Joaquín no me asegura que permanezca del todo lúcido.
Hay ratos en los que dejo de escucharle, porque me resulta demasiado doloroso admitir ciertos detalles. Me entrego a la contemplación del paisaje, observo cómo va cuajando la nieve en las ramas de los árboles y en los tejados rojos de las casas. Las cumbres de los montes están completamente blancas. Cierro los ojos para soñar que es Lucas quien conduce el coche e imagino que hablamos de nuestras preferencias por el sur: nos gusta más la sobriedad de las dunas del desierto que el esplendoroso verdor de las montañas. Nuestras respectivas infancias transcurrieron entre los frondosos bosques del norte y, sin embargo, un día decidimos de mutuo acuerdo instalarnos en plena aridez meridional. Me basta abrir los ojos para darme cuenta de que Lucas no está a mi lado, sino el paciente Joaquín, que sigue haciendo denodados esfuerzos para animarme.
Me cuenta sucintamente cómo se conocieron. Coincidió con Lucas durante la enfermedad de su padre, cuando iba a visitarle al hospital encomendado por la tía Julita, hermana de mi suegro. Parece ser que se intercambiaron sus lecturas preferidas: la obra de Mahfuz por las Confesiones de San Agustín. Cada uno se quedó prendado del autor del otro. A pesar de sus alejadas referencias culturales, ambos compartían una espiritualidad muy elevada y buscaban sus respectivas verdades absolutas y sus certezas por encima de cualquier duda. Creían en la doctrina filosófico-teológica de la predestinación. Empiezo a recordar que Lucas me comentó lo mucho que le había impresionado la autobiografía del santo y la curiosidad que sentía por la figura de su madre, Santa Mónica. En los últimos meses citaba con frecuencia anécdotas y frases de San Agustín.
El padre Joaquín, de la orden de los Agustinos Recoletos, tenía gran predicamento entre el personal sanitario del hospital, de modo que, gracias a su mediación, mi suegro tuvo una muerte tranquila y Lucas se lo agradeció eternamente. No recuerdo haberle visto por allí, pero él sí me vio junto a Lucas en el entierro y el funeral de mi suegro. La verdad es que nunca había reparado en el padre Joaquín, ni siquiera sabía de su existencia y mucho menos de la amistad que se estableció entre ambos a cuenta de sus discusiones místicas. Ni siquiera interrumpieron sus charlas cuando el cura se marchó a la provincia de León para coordinar la restauración de un pequeño monasterio rodeado de ruinas cistercienses.
Al parecer, hace cosa de un año, Lucas fue a visitarle al monasterio. Le contó que le habían detectado una grave enfermedad y que la única posibilidad que tenía de sobrevivir era sometiéndose a un delicado trasplante de hígado. Pero los médicos tampoco le daban la mínima garantía de que la operación le prolongase la vida durante mucho tiempo. El propósito de la visita fue pedirle su inestimable ayuda para que cuando estuviera más avanzada la enfermedad, en cuestión de meses, le ayudase a morir como había hecho con mi suegro. El padre Joaquín le ofreció quedarse en el monasterio. Consultó con sus hermanos de la orden y, tras obtener su beneplácito, le garantizó su protección y su hospitalidad. El día aciago llegó antes de lo que habían previsto los médicos y Lucas decidió que lo mejor era salir precipitadamente de mi vida, porque ya no le daba tiempo a llevar a cabo más preparativos. Quería evitarme el sufrimiento de presenciar su decadencia y, además, tenía miedo a contagiarme la enfermedad.
A medida que me acerco a mi destino me falta el aire, se acentúa la opresión en el pecho y el dolor punzante va cambiando de lugar. Nos desviamos un par de kilómetros de la carretera y al final del camino de tierra aparece el monasterio.
– Sólo nos falta por reconstruir parte de esas ruinas mozárabes del siglo x -me explica el cura-, las que están junto al pórtico de vanos de herradura y la torre románica adosada donde tenemos la capilla.
El lugar es de una belleza sobrecogedora. En el lado opuesto al pórtico hay una serie de celdas con vistas a una pequeña huerta con árboles frutales. A punto de entrar en la celda de Lucas, el padre Joaquín me sujeta del brazo y repasa en voz alta las instrucciones.
– Debes comportarte con naturalidad. Evita la cara de sorpresa o de dolor. Nada de llorar ni de reproches por insignificantes que te parezcan. Dale toda la paz que busca y piensa sólo en él, no en tu futura soledad.
– No lo resistiré… -musito.
– Claro que sí. Su momento es más trascendente que el de cualquiera de nosotros. Él ha hecho su trabajo, ahora tú tienes que hacer el tuyo.
– No podré soportarlo.
– ¡Ánimo! Sé fuerte y digna de él. Es una bendición que te brinde la oportunidad de devolverle todo el amor y los cuidados que él te dio en vida.
Me siento débil, pero estoy dispuesta a sacar todas mis fuerzas. Ya en la puerta, me empolvo la cara para disimular los ojos enrojecidos y la irritación de la nariz. Después respiro profundamente y cuando considero que estoy dispuesta, abro y le veo tumbado en un camastro.
– ¡Oh, Dios mío! ¡Lucas de mi vida…!
No puedo contenerme y le abrazo sollozando.
– ¡Mi niña! ¡Mi adorada Paula! ¡Niña mía! Ya estamos juntos -dice mientras me acuna en sus brazos.
Читать дальше