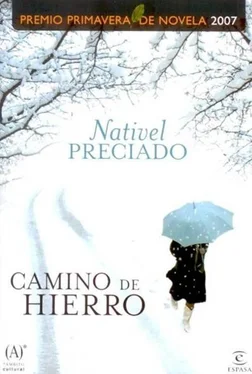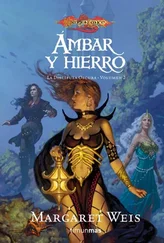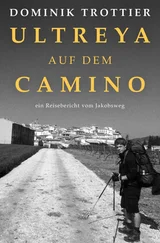Lo sé. La guerra es un horror para todos y hay que huir de ella como de la peste. No hay duda, sin embargo, de que estoy aquí, reconstruyendo la memoria histórica con la convicción de que los ojos de las víctimas me siguen mirando. Una legión de desconocidos que no logró sobrevivir a la destrucción. Personas que se quedaron en el camino, solas, derrotadas, muertas, fusiladas o desaparecidas, y, desde luego, las víctimas cercanas, los exiliados como mi tío Fabricio, nuestro amigo Charly y los otros niños que acabaron desperdigados por el mundo. Peores estragos que la injusticia causa el olvido. Hay que rescatar del olvido a los muertos.
Abro el sobre con gesto vacilante. En el exterior de la ajada carpeta color pardusco aparece escrito el nombre de mi abuelo con caligrafía barroca y debajo, con un tampón de tinta violeta, el número de la causa: 7527/36.
Dejo sin leer varias hojas del expediente. La rabia me impide continuar. Hasta el momento, doy por finalizada la lectura con el último impreso que el Jefe de Personal (Delegado para la Depuración) dirige al Jefe de Servicio de Acopios, donde pone en su conocimiento que el Consejo Directivo de la Compañía ha acordado denegar la solicitud de readmisión de mi abuelo, al cual comunican en carta adjunta la sanción impuesta en orden a sus antecedentes de agente izquierdista y mala conducta, al no adherirse al Glorioso Movimiento Nacional.
Repaso la fecha por enésima vez, 17 de febrero de 1941, y me cuesta dar crédito a semejante aberración. Como consta en el expediente que leo enfurecida, a mi abuelo le detuvieron el 7 de agosto de 1936 y le fusilaron el 17 de noviembre de 1936. Al cabo de cinco años le abren un expediente para expulsarle de la empresa. No contentos con semejante disparate, el fulano que actúa como Delegado para la Depuración deniega la solicitud para la readmisión (del difunto) en febrero de 1941 y, para mayor desvarío, le pide a su subordinado que comunique a mi abuelo (muerto cinco años antes) la orden de despido de su puesto de trabajo y la pérdida de todos sus derechos laborales.
La única firma un poco legible es la del depurador, un tal Luis, que Dios confunda. Cargos de empleados siniestros y patibularios que, probablemente, se vieron obligados a cumplir órdenes por miedo o necesidad de subsistir. Vivían en un mundo servil y amedrentado donde todo el que quisiera conservar su trabajo tenía que tragar y someterse. O quizá fueran unos simples desalmados que actuaban sólo por una codicia insaciable. Muchos vencedores ambiciosos utilizaban su modesto poder delegado para otorgar prebendas y corromper a su entorno. Un mundo al que jamás deberíamos volver. Es muy peligroso mirar hacia atrás con certezas y prejuicios. Nadie sabe realmente cómo se tomaron aquellas decisiones, excepto sus protagonistas, y a veces ni siquiera ellos podrían precisar los motivos que les impulsaron a actuar de ese modo, pero los recuerdos y las emociones no se olvidan, perviven al margen de la legalidad o de la historia mayoritariamente aceptada.
Me gustaría conocer al depurador y preguntarle por qué no meditó unos segundos lo que estaba firmando. Tal vez fuera consciente del escarnio que suponía la sanción para la familia de un muerto, víctima arbitraria de la maldita guerra. No quiero pensar qué le llevó a encargarse de semejante aberración: Delegado para la Depuración. Cuánta inmundicia.
La rabia, frente a la iniquidad, seca las lágrimas y diluye la angustia. Estoy furiosa. Quisiera recriminar a esas monjitas delatoras su infame conducta, aunque no sea yo la más apropiada para amenazarlas con el infierno. Me gustaría hablar con alguna de las personas que estuvieron relacionadas con el caso, pero es probable que las monjas, los carceleros y los que formaron parte del pelotón de fusilamiento se hayan extinguido y sólo revivan en mi recuerdo. Debería defender la memoria y no permitir que mi nostalgia lo confunda todo.
Sé que nadie tiene toda la razón, pero no puedo prescindir del relato que he ido elaborando a lo largo de tantos años. Sólo la historia que imaginé, porque fue la que me contaron, da sentido a mi vida. Necesito tu ayuda, Lucas. Tienes que volver.
Despejada la niebla, irrumpieron los rayos de sol a través de una cortina de nubes grises. Al detenerse el viento, las copas de los árboles se enderezaron. Hacía menos frío. Una hilera de chopos se prolongaba en cada extremo del puente. En un rincón de la enorme explanada había columpios, paralelas y toboganes para los niños del barrio. Unos postes metálicos de gran altura enmarcaban el campo de fútbol, con un césped verde y bien cuidado. Nada en este espacio recordaba lo que antaño fue, excepto el pequeño muro de piedra a medio derruir. Tal vez sea el único rastro del pasado. Al fondo de esta superficie irrelevante se veían algunos edificios de cuatro o cinco alturas y casas de una sola planta, pulcras, humildes y aseadas. Nadie diría que el paisaje era desolador y, sin embargo, a mí me lo parecía.
Había aparcado el coche en un callejón sin salida. Estábamos en Puente Castro y tuve que sujetarme al brazo de mi tía para disimular mi leve temblor de piernas. Con enorme serenidad me señaló, a unos doscientos metros, el lugar aproximado donde calculaba que se encontraba la tapia de los fusilamientos.
– Ahí los colocaban -dijo, sin que su voz sufriera la menor alteración.
– ¿Estás segura? -pregunté.
Me dirigí hacia ese muro invisible para sentir el dolor más cerca, pero me costaba trabajo despegar los pies del suelo. Es angustioso no controlar el cerebro y ver cómo se desborda la imaginación. Caminé con cuidado sobre el césped. Me esforcé en hacerlo con naturalidad, pero tropecé torpemente al llegar a ese burdo vestigio histórico que formaba un montículo de piedras. Algo me decía que mi madre nunca había vuelto a ese lugar. Había estado allí antes de que fusilaran a mi abuelo, porque me había hablado de las divertidas fiestas de Puente Castro y de las amigas que vivían por allí, probablemente en las casas bajas de tejado rojo. Quise acercarme hasta la esquina para leer el nombre del cartel: «Calle de la Alegría». Es hiriente recordar con ese nombre el sitio de los fusilamientos. Quizá los vecinos se hayan negado a hacer un monumento conmemorativo y prefieran olvidar la sangre derramada en el polígono de tiro. En general, nadie quiere habitar sobre las ruinas de la desolación.
– A tu abuelo le hicieron un consejo de guerra y, después de tres meses de tortura en la cárcel, le fusilaron contra la tapia que había ahí -dijo mi tía señalando con el dedo-. A otros les pegaron sin más el tiro en la nuca. No sé qué fue peor.
– Mamá me contó que el primer cadáver que vio en el río era de un chico que ella conocía.
– No me acuerdo, ya no me acuerdo de casi nada -respondió Olvido en homenaje a su nombre.
– Rodrigo me dijo que traían aquí sólo a los que iban a ser fusilados.
– No me gusta ni Rodrigo ni su familia. El padre era un canalla. ¿No te lo he dicho?
– Sí, sí me lo has dicho. ¿Es cierto que los traían aquí? -repetí para esquivar que la conversación se centrara en Rodrigo.
– También llevaron a muchos a la azucarera y… A los que les daban el paseo los tiraban al río o a los pozos, que en todas partes se encontraron cadáveres. Los dos primeros años en León hubo muchas matanzas. Se cebaron con nosotros. No quiero ni acordarme de las penalidades que sufrimos.
La mayoría de la gente prefiere olvidar el pasado. En teoría, yo también. Las circunstancias, sin embargo, me obligaban a reconstruir mis padecimientos infantiles de una manera perniciosa. Me sorprendí a mí misma con semejante actitud masoquista. De todos modos, no estaba sufriendo tanto como me había imaginado. En realidad, apenas estaba sufriendo.
Читать дальше