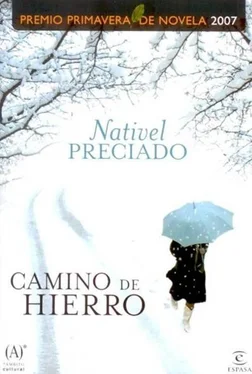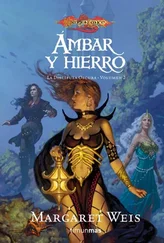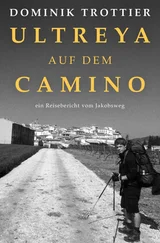Recuerdo algunos de los ejemplos que se le ocurrían a Charly. Podemos predecir los movimientos de la Luna, pero no los de un sombrero cuando vuela por culpa de una ventisca. Los matemáticos saben calcular cuánto tarda en caer un suicida desde lo alto del Empire State, pero no los motivos por los que decidió dar el salto mortal. Sabemos muy poquito, solía contarnos, es difícil no sentirse abrumado por la desmesura de las magnitudes astronómicas. La Tierra es una partícula minúscula que da vueltas alrededor de una estrella, el Sol, que es un millón de veces más grande que nuestro pequeño planeta. El Sol es una estrella más entre los cien mil millones de estrellas de nuestra galaxia. Pero la cosa no termina ahí. La inmensidad del número de estrellas y de galaxias sólo es una pequeña parte del universo; más allá está lo que no vemos, porque no emite luz, pero sabemos que existe porque tiene una presencia gravitatoria sobre otros objetos celestes. Eso que existe, pero que no vemos, se llama materia oscura. Ni los dioses ni los genes han sido capaces, por el momento, de aclarar los grandes enigmas celestes.
Me quedaba embobada escuchando semejante sarta de presunciones científicas, que, al parecer, son uno de los grandes hallazgos de las últimas décadas. Pero lo más abrumador eran las magnitudes astronómicas de nuestra ignorancia.
Charly es un científico poco engreído, así que aceptaba que intercalase preguntas irracionales en la conversación, del tipo: ¿cómo puedo desbloquear mi flujo de energía? ¿Sabes cómo se produce un estancamiento luminoso? ¿Dónde termina el cuerpo y dónde empieza el alma? ¿El universo se expande indefinidamente o entrará en una fase de contracción, eso que llamáis el Big Crunch, el Gran Crujido? Sabía el motivo de mis preguntas. Conozco bien el pensamiento mágico y las teorías esotéricas y por eso me divertían tanto las respuestas de Charly.
El cuerpo no es un mero recipiente. Yo no tengo un cuerpo; soy un cuerpo. Siempre decía que el destino no cabe en el mapa genético y que él sólo tenía algunos conocimientos sobre el ADN y las proteínas, pero que yo sabía mucho más de la totalidad del ser humano.
– Sí -le respondía yo-, es probable que sepan más los astrólogos que los astrónomos.
La lucidez o la desmesura de las charlas dependían de la cantidad de enchiladas, guacamole y margaritas que hubiéramos consumido a esas horas de la noche.
Mi cuerpo continuaba en la cama, boca arriba, cuando sonó el móvil y se produjo el milagro telepático. Era Charly, desde México.
– ¡No lo puedo creer, Charly! Estaba pensando en ti en este preciso momento -le dije.
– Lo sé, acabo de notar tu energía en mi nuca y me he dicho: tengo que llamar a Paula. Y así lo he hecho, convencido de que cumplo tus deseos.
– ¿Estás en México?
– Claro, en el mismo D.F.
– ¡Qué alegría, Charly! ¡Qué alegría oír tu voz!
– ¿Cómo está mi princesa?
– Mal, Charly, ¿cómo voy a estar?
– Escucha, cara linda. He estado en Panamá investigando. Lucas no ha estado allí el último año. Puedes estar segura. De modo que habrá que buscar en otro lugar.
Le conté lo que me había pedido en la carta y me aconsejó que esperara en San Marcos, porque si Lucas me lo había prometido, recibiría noticias suyas. Que no pensara en el tiempo transcurrido, porque así sufriría menos.
– Como dice Shakespeare: «El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que se lamentan, muy corto para los que festejan, pero para los que aman el tiempo es una eternidad».
Probablemente Charly sabe más que yo de sufrimientos. «Si no existe el tiempo, tampoco existe la distancia». Tenía que repetir la frase hasta que se me quedara grabada en la mente.
– Piensa que quizá estuviste con él ayer y que es posible que vuelvas a verle mañana.
Le oía con la voz entrecortada; el móvil estaba a punto de quedarse sin batería.
– No te oigo bien, espera, que voy a buscar el cargador para enchufarlo.
Mientras lo buscaba, volví a las andadas y rompí a llorar. Parece que Charly escuchó los sollozos a lo lejos.
– ¿Por qué lloras, mi amor? Si me sigues llorando, ahorita mismo me planto allá. No me llores, que me rompes el corazón… Óyeme, Paulita, precisamente estaba escuchando tu canción. Mira qué lindo suena Machado…
Tus ojos me recuerdan
las noches de verano,
negras noches sin luna,
orilla al mar salado,
y el chispear de estrellas
del cielo negro y bajo.
Tus ojos me recuerdan
las noches de verano.
Y tu morena carne,
los trigos requemados,
y el suspirar de fuego
de los maduros campos.
La música sonaba a todo volumen y yo me hubiera quedado mucho más tiempo con la oreja pegada al auricular.
De tu morena gracia,
de tu soñar gitano,
de tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.
Me embriagaré una noche
de cielo negro y bajo,
para cantar contigo,
orilla al mar salado,
una canción que deje
cenizas en los labios…
Prometí a Charly cumplir mis compromisos. Y el primero de todos era conocer la verdadera historia de mi abuelo Román. Debía, por tanto, terminar de leer la copia de los documentos que me había traído Rodrigo.
Me pregunto qué se esconde detrás de ese afán por saber la verdad. ¿Es sólo curiosidad? ¿Qué nos impulsa a conocerlo todo sobre nuestro pasado? En este caso, en el de mi abuelo, me amparo en la grandilocuencia de la memoria histórica y en la obligación de cumplir los deseos de Lucas, pero sentiría la misma curiosidad por conocer un montón de detalles intrascendentes relacionados con mi vida de una manera muy superficial. Me encantaría pasar una tarde entera con alguien capaz de responder a cualquier pregunta que se me ocurra en este momento. ¿Cómo celebraron mis padres el día de su boda? ¿Dónde estará Víctor, mi primera pareja de baile en una fiesta de adolescentes? ¿Qué fue de Rosalía, una compañera de colegio con la que compartía el trayecto en tranvía las tardes que iba a clases de francés? ¿Se acordará de mí el dueño del restaurante para el que trabajé en Londres un verano? ¿Seguirá viviendo Carlos en no me acuerdo qué planta del edificio de Torres Blancas? ¿Qué habrá sido del labrador de Pedro? ¿Dónde se quedaron los juguetes de los helados Miko y la máquina de coser Singer? ¿Y los boleros de Porto-Vecchio? ¿Se casaría, al fin, aquel amigo de mis padres llamado Vicente o, como sospechaban, su novia descubrió que era homosexual? ¿Por dónde andará Qué verde era mi valle? ¿Quién ocupará, en estos momentos, la habitación donde pasé mi infancia? Es posible que esas personas estén vivas y que mi primera casa aún siga en pie; de lo contrario, mis preguntas no tendrían sentido. Quizá no lo tengan de ningún modo. Se trata, en realidad, de un simple divertimento; una especie de moratoria para no enfrentarme con la ardua tarea de conocer la verdad que mi madre hubiera querido saber.
Averiguar cierta clase de verdades siempre resulta doloroso. Sospecho que algo de mí habría ya en la conciencia de mi abuelo cuando sufría las humillaciones de sus carceleros. Yo existía en el sufrimiento de mi madre. Lástima que no podamos bucear en el pasado con la distancia del naturalista que toma notas mientras contempla cómo se aparean las jirafas. No, no es posible. Por eso permanecen abiertas las heridas de la Guerra Civil en quienes no tuvimos edad para vivirla ni de lejos. No estoy preparada para recrear la memoria de una manera aséptica. Lo sé. Estoy convencida de que se deben repartir, con más equidad que hasta ahora, las bondades y las vilezas entre los dos bandos enfrentados. Pienso, sin embargo, en las derrotas y en los horrores familiares y los siento todavía demasiado recientes como para tomar distancias, pero no puedo evitar los recuerdos. Tengo derecho a recordar en voz alta. Nadie puede dar por definitivamente olvidada su historia personal ni la de su familia ni la de su país. Reconozco que soy incapaz de analizar los testimonios de mi abuelo con la suficiente lejanía para matizar mis fobias. Aun teniendo, como tengo, la más absoluta convicción de que, excepto los vencedores prepotentes o los perdedores más fanáticos, el resto de los contendientes intentaron transmitirnos con todas sus fuerzas que una guerra civil es un drama sin sentido. Gracias a ese espíritu de pacifismo instintivo, casi subconsciente, que nos legaron la mayoría de las víctimas, fue posible, en cierto modo, la transición pacífica a la democracia que yo he vivido con tanto provecho.
Читать дальше