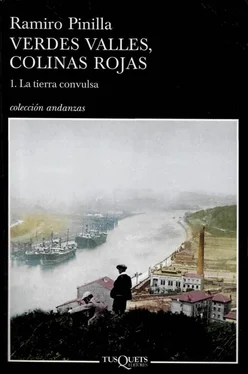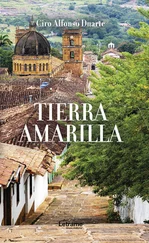Ahora, amanece y nadie ha dormido en el campamento, excepto los Baskardo y el chaval, supongo; aunque el chaval no, pues ahora recuerdo que se lo llevó aquel alguacil, ambos a lomos de un caballo.
Ahora los Baskardo se levantan y echan a andar, sin una palabra ni un gesto, y todos les seguimos, primero nosotros y, a distancia, el carro con el maldito bastardo en él. No me aparto de mi rifle.
Ahora estamos apostados en lo alto de una cañada, con las fieras al fondo. Llevamos días siguiendo a los Baskardo y al chaval, que volvió, y ellos a las fieras, por montes, valles y bosques, cruzando pueblos en los que nos aplauden, nos vitorean y nos ofrecen comida, agua y vino, porque ya nadie más se atreve a enfrentarse a las fieras, la gente ha dejado el problema en nuestras manos, incluso en las manos del maldito bastardo. «Cuando me llegan los aromas de un guiso puedo ir hasta él con los ojos cerrados, pero estos animales no hacen más que dar vueltas y pasamos dos y tres veces por el mismo sitio. O están locos o les falla el olfato… o no hay tal tesoro», dice don Estanis. «¡Claro que no hay tesoro!», digo. El maldito bastardo ofrece un buen blanco. ¿Por qué no levanto el rifle, lo apoyo en mi hombro, apunto y disparo? Caería con un agujero en su maldita frente. «¿Qué te pasa, Jaso? ¿Por qué miras así? ¿En qué estás pensando? Que se te quite esa cosa de la cabeza», dice Aita. Nos miramos. Lo sabe. Está orgulloso de mí, como lo estaría Martxel si me viera. Todos esperamos no sé qué. «¿A qué esperamos, Aita?», digo. «A que los Baskardo… ¡No sé a qué coño esperamos!», dice Aita. «No hay duda de que estamos en una cacería diferente. Ni siquiera nos hacen falta las armas», dice Román. «¡Esto ya no es una cacería, así que ya no puede ser ni igual ni diferente!», dice Aita. «Entonces, entreguemos los rifles a los criados», dice Román. «¡Maldito crío! ¡Maldito crío!», dice el maldito bastardo. Abandona su puesto y corre por entre las peñas hacia el chaval, que se asoma a la garganta y mira hacia abajo. «¡Corred! ¡Salvaos!», dice el chaval, y se lo dice a las fieras. «¡Maldito crío! ¡Maldito crío!», dice el maldito bastardo sin dejar de correr. «¿Qué ocurre aquí?», dice Aita. «¡Seguidme! ¡Ya son nuestras!», dice el maldito bastardo. «¿Eh? ¿Y el tesoro?», dice Saturnino Altube. «¡No existe el tesoro! ¡Sólo hay llamas!», dice el maldito bastardo. Parece que va a descalabrar al chaval, pero le rebasa sin mirarle y se lanza monte abajo. «¡No hay tesoro! ¡No hay tesoro! ¡Sólo hay llamas!», dice el maldito bastardo, y don Estanis, Saturnino Altube y Braulio Apraiz abandonan también sus puestos y van tras él monte abajo.
El rebaño de fieras se ha puesto en movimiento en el fondo de la cañada al oír al chaval. Es la primera vez que veo a los Baskardo con caras de asombro. «¡Huid! ¡Salid de la trampa en que os han metido!», dice el chaval. «¡No hay tesoro! ¡Lo dije! ¡Lo dije!», digo. «¡Pues conmigo no se juega! ¡Ni él!», dice Aita. «¡Él menos que nadie! ¡Aita, déjame que lo mate!», digo. «¡Qué bien nos la ha jugado! Ese tipo llegará lejos», dice Román. «¡No era una caza distinta! ¡Disparad!», dice Aita. «¡Fuego! ¡Acabemos con todas las fieras y todos los hijos de puta!», digo. Aita, Román y yo disparamos contra las fieras, que corren de un lado a otro buscando la salida del barranco. El maldito bastardo sigue corriendo monte abajo. Lo tengo entre las fieras y yo. Cuento las fieras que quedan: nueve. El maldito bastardo no es más que uno y lo tengo más cerca. Si lo sumo a las fieras serán diez las fieras que debo cazar. Disparo mi rifle contra una de las diez fieras. «¡Esperad a que les cerremos la salida!», dice el maldito bastardo. ¿Vamos a dejar de disparar porque lo diga el maldito bastardo? Aita, Román y yo seguimos disparando, sólo que yo disparo a diez fieras y ellos a nueve. En un momento abatimos a tres, pero ninguna es la que yo quiero que caiga. Mis balas pasan rozando la cabeza del maldito bastardo y él no las advierte porque toda su mala sangre está centrada en las otras fieras. Las odia porque son capaces de hacer tanto mal como él mismo, porque fueron ellas y no él quienes destrozaron nuestra casa. Mis balas cada vez vuelan más cerca de la cabezota de esa fiera.
Ahora se nos acercan los Baskardo. «¿Qué desean ustedes?», dice Aita. Un Baskardo arranca a Aita el rifle de sus manos y el otro Baskardo hace lo mismo con el de Román, y ni la resistencia de Aita ni la de Román han podido impedirlo. «¿Cómo se atreven…?», dice Aita. Los Baskardo rompen los rifles de un solo golpe contra las peñas, como si fueran cañas. «¡No tienen derecho, les demandaré!», dice Aita. «¡Son más brutos que esas bestias!», dice Román. «¿Habéis olvidado quién soy? ¡Soy Camilo Baskardo!», dice Aita. Nuestros criados no mueven un dedo y los catorce deerhound ladran, pero están atados. Los Baskardo me miran. Antes de que puedan hacer lo mismo con mi rifle, echo a correr, aunque no muy lejos: me paro enseguida y sigo disparando hacia abajo. Que no crean que les tengo miedo, ni que lo crean Aita ni Román.
Ahora veo que un Baskardo se acerca al carro de Braulio Apraiz y, tirando de él, lo arrastra fácilmente hasta el borde del barranco, y lo empuja, y el carro cae, y al punto junto a él vuelan por el aire la báscula y las tres fieras muertas que allí estaban y los demás trastos del carro. «¿Por qué la tomáis con nosotros? ¿Acaso sólo vosotros podéis cazar en los bosques de esta tierra?», dice Aita. «Esta cacería vuelve a ser distinta… ¡Mirad lo que hace el otro bruto!», dice Román. Los Baskardo no hablan, sólo hacen. El otro ha hecho fuego con pedernales y prendido malezas que ha arrancado del suelo, y ahora las arroja a la garganta, y pronto un humo blanco cubre el fondo y dejan de verse las fieras. Don Estanis, Saturnino Altube, Braulio Apraiz y el maldito bastardo ya están abajo, cortando la retirada al rebaño, y disparan sin tregua sus escopetas, aunque disparan a ciegas, disparan al humo. Las fieras no están quietas, oigo sus galopadas. Cuando se disipe el humo, serán del todo nuestras. «¡Eh, tú!, ¿adónde vas? ¿Qué pretende ahora este mocoso?», dice el maldito bastardo. Se dirige al chaval, que acaba de pasar corriendo a su lado para meterse en la nube blanca. Los Baskardo siguen arrojando matorrales llameantes. Don Estanis, Saturnino Altube y Braulio Apraiz disparan al humo. «¡Suspended el fuego, que ahí dentro está el mocoso!», dice el maldito bastardo. Pero enseguida es él quien dispara de nuevo. Al setter. En el borde del humo, el setter da una voltereta en el aire y cae muerto. El setter era de Aita y el maldito bastardo ha querido ponerse a la altura de las destructoras fieras. Apunto, contengo el aliento y le disparo. Una, dos, tres veces. «¡Maldito hijo de perra! ¡Me está tirando a mí!», dice el maldito bastardo. Que diga, que diga, que pronto ya no podrá decir nada.
Ahora crece el trueno de las pezuñas de las fieras. El chaval sale del humo y detrás de él las fieras. Es como si el chaval las guiara, pero es imposible que ocurra así. «¡Nunca se ha visto una cacería como ésta!», dice Román. «¡Malditos sean el crío y esos Baskardo, y esos Baskardo y el crío!», dice Aita. Mis balas sacan esquirlas a las peñas cada vez más cerca de la cabeza de mi fiera. La manada está saliendo del humo y don Estanis, Saturnino Altube y Braulio Apraiz disparan sin descanso y las fieras van cayendo una tras otra. Eso creo, porque ahora sólo me ocupo del maldito bastardo, que zigzaguea como una lagartija entre las peñas, esquivando mis balas. Ahora se esconde y dejo de verle. ¡Cobarde! Tiene un arma, pero no se atreve a enfrentárseme. Espero. No asoma su cabezota. Tendré que sacarle de su madriguera. «¡Aita, no te pierdas esto, para que luego se lo cuentes a Martxel!», digo, y desciendo un poco, muy alerta, con el dedo en el gatillo, no vaya a sorprenderme con una jugarreta traidora. «¿Qué haces? ¿Por qué te ríes así? ¿Por qué sueltas esas carcajadas?», dice Aita. «¡Fíjate bien y luego se lo cuentas a Martxel!», digo. «¡Basta, basta!», dice Aita. Me detengo a los pocos pasos. ¿Dónde se ha metido? Disparo a ciegas contra las peñas, y si no asoma su maldita cabezota es porque se esconde muy cerca de donde estallan las balas. Transcurre demasiado tiempo sin dejarse ver. «¿Se lo contarás a Martxel, Aita?», digo. Aita y Román ya están de nuevo disparando, porque los criados les han llevado otros rifles, y están matando llamas y se han olvidado de mí. ¡Oh!, ¡oh!, ahí surge el maldito bastardo… ¿De dónde ha salido?
Читать дальше