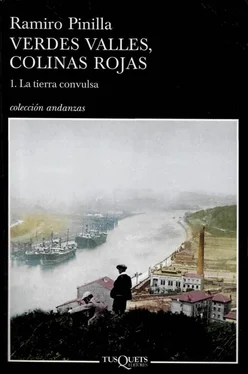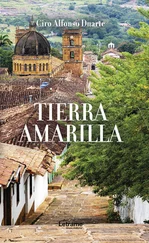Bien, de acuerdo, don Manuel y yo acabábamos de tocar el tema de la señorita Mercedes. Es decir, yo lo había tocado, como siempre. ¿Acaso, como culpable, no me asiste el derecho de revolotear sobre lo mismo para averiguar si me quedaba algo más por saber? Lo grave es que ya lo sabía todo sobre don Manuel. Lo sé todo. Y definitivamente. ¿Entonces?
Permanecí como un poste frente a la casa. No era la primera vez ni sería la última. Empezó en mi época de enamoramiento de colegial y era una manera de sentirme más cerca de ella. Luego, en 1938, cuando estalló lo de Anaconda y don Manuel rompió el noviazgo con la señorita Mercedes, seguí acercándome a la casa, ahora por compasión, gritando sin voz a las paredes encaladas: «¡Soy inocente! ¡No le he exigido nada! ¡Él lo quiere así!», pero habría golpeado a don Manuel de haberse comportado de otro modo.
Todo se puso en marcha sin palabras. Tampoco hicieron falta. De pronto, nos encontramos los tres aislados en un espacio privado e inviolable, no sólo con leyes propias sino creadas expresamente para la ocasión. El sentimiento de culpabilidad lo experimenté desde un principio, pero tan endulzado por la sacralización de que él me hacía objeto, que hubieron de transcurrir años para que el maldito sentido común interfiriera en lo que era tan perfecto. De modo que las primeras palabras quizá las pronunciáramos -las pronunciara yo- en aquel mes de marzo de 1942 en los altos de la playa de Arrigúnaga, aunque ¿importa algo cuándo empezaran a pronunciarse si jamás las necesitamos, si el tiempo para nosotros no se compone de tiempo alineado cronológicamente sino que es un único todo estancado? Mi insistencia -y luego revisión atormentada, más tarde hábito y finalmente (ahora, todavía) velatorio- en apostarme ante la casa quizá obedeciera a mi deseo de transmitirle el único conjuro a mi alcance: «Cada año yo también tengo un año más y acaso él, alguna vez, me llegue a ver lo suficientemente alejado de mis quince años como para apearse de su maldito código de honor o lo que sea». Porque tampoco importa cuándo le oyera pronunciar su absurda justificación: «Mi pequeño Asier, los ojos que contemplaron aquello tenían quince años y ya nunca dejarán de tener quince años». Él, pues, marcó el estancamiento de nuestra sant í sima trinidad. «¡Deje de llamarme pequeño! ¿Se niega a ver que ya no lo soy?»
Pensé en huir de Getxo, en desaparecer para siempre sin dejar un solo rastro, imaginándome que, eliminada mi presencia, don Manuel se sentiría libre para casarse con la señorita Mercedes. Pero no lo hice. Supongo que al principio confié en que su absurdo escrúpulo o lo que fuera acabaría resquebrajándose por sí mismo, mandara al diablo al impertinente testigo de quince años, ofreciera a la señorita Mercedes una explicación convencional -ella nunca la necesitó, nunca se la pidió, siempre lo vio inocente- de su pecado – ¿pecado?- y se unieran, al fin, en matrimonio. Pero fueron quemándose los años y enconándose mi pregunta: «¿Hasta cuándo será capaz de soportar tanta ética o como se le quiera llamar?». Ahora tengo cuarenta y siete años, la señorita Mercedes sesenta y dos y él setenta y cinco, y nada ha cambiado. De modo que debe considerarse caso cerrado. ¿A qué más revisiones? Aunque si lo nuestro carece de partes por estar compuesto de un único todo, sin comienzo ni fin, ¿cuál de entre todas fue la verdadera recapitulación del episodio? ¿Hubo siquiera una ajustada a la realidad? ¿Cuándo acerté, si acerté alguna vez? Tanta revisión de revisiones ha de entenderse, sin duda, como palos de ciego, lo que revelaría no obsesivas variantes sobre algo dejado atrás sino apuntes de un final prometido que ha de acabar tomando forma. Siempre pienso que las nuevas palabras me entregarán la clave. Así, pues, aún falta la crónica original, el verdadero relato, el intento -que alguna vez será el último- de acercarme tanto al hecho que será el propio hecho contándose a sí mismo.
Pero la clave está en él. ¿Cómo es? ¿Qué le obliga a hacerse esto y hacérnoslo a nosotros? Para el nuevo intento debo comenzar por el episodio de la hija de Isidora, la locura de don Manuel de cargar, en solitario, con la culpa de mi tío Roque, o de todos los Altube, incluso con la culpa de todo el mundo nacionalista. Él siempre lo negó. Entonces aún no había nacido nuestra sant í sima trinidad, pues Anaconda, con su carne primitiva, no aparecería en Getxo hasta 1936. Don Manuel había concluido Magisterio con el tiempo justo para relevar a don Cayetano, el viejo maestro de Algorta hasta entonces, pero sorprendió a todos solicitando puesto en La Arboleda. Era 1916 y tenía veintitrés años. «¿Por qué precisamente La Arboleda?», le preguntaría yo más de una vez. «Ella, la hija, seguía viviendo allí. Si lo que hacía podía llamarse vivir. Necesitaba ayuda. Por sus venas, Asier, corría sangre de Altube», decía él. Yo le preguntaba por qué no se las arregló para que fuera un Altube quien se ocupara del trabajo, por qué no el propio Roque, el más obligado o el único obligado. «Cualquiera de los tuyos era el menos indicado. Habían transcurrido veintiséis años, demasiado tiempo, especialmente para tu tío. Debía intentarlo alguien fuera de toda sospecha, como suele decirse.» Bueno, y entonces yo tenía que preguntarle si, al menos, había intentado comprometer a alguno de nosotros que no fuera mi tío Roque. «No se trataba de llevarle una limosna, es decir, de ayudarnos a nosotros mismos, sino de ayudarla a ella, hacer que recuperara -o adquiriera- su propia dignidad.» «Si usted fuera sincero, diría algo muy simple: que sólo en una persona brotó esa mala conciencia.» «Injusto, injusto», gruñía don Manuel moviendo la cabeza.
Me contó que no fue nada precipitada su decisión de instalarse en La Arboleda. «A lo largo de varios meses llevé mis paseos domingueros al otro lado de la ría. Creo que ninguno de nosotros ha ido lo bastante por allí. Bueno, excepto tú y unos pocos más…, y habéis dejado de ser lo que erais.» En este punto yo le preguntaba si acaso estaba preconizando un viraje hacia el socialismo. «Con nosotros, el socialismo ha perdido la oportunidad de presentarse tal como es. Ha hecho que lo veamos como una amenaza. Quizá ha elegido mal el momento histórico, quizá la culpa sea nuestra. Pero, Asier, teníamos derecho a que llamara a nuestra puerta con la afable sonrisa del visitante.» Don Manuel es un hombre de grandes visiones pero de pasos pequeños. Se asoma al abismo de las cosas, pero nunca da el salto. Es un maldito irresoluto. Sé -como él también lo sabe- cómo se llama la cadena que le traba.
Realizó los paseos de inspección precisos para asegurarse de que realmente deseaba intentarlo. Porque también la vio, aunque no llegó a hablarle ni se dejó ver por ella. Tan discretamente llevó a cabo sus averiguaciones, que cuando obtuvo la plaza y se presentó en La Arboleda con su maleta, nadie le recordaba. Se diría que fisgoneó disfrazado.
Isidora había muerto en 1904, «sin haber visto la revolución», comentaba don Manuel con sincera pesadumbre. «¿Qué revolución? ¿Es que ha ocurrido sin que yo me entere?», exclamaba yo. «Usted llama revolución a cualquier ruido de la calle.» «Es posible que me asuste enseguida…, pero te digo, Asier, que no sé de ningún revolucionario que mereciera tanto como Isidora contemplar la revolución. La verdad es que no he conocido a ningún otro revolucionario, aparte de ti, claro. Pero te tengo tan cerca que no cuentas.»
Siempre conservó de Isidora un recuerdo entrañable, un recuerdo que no podía llamarse recuerdo, pues no la conoció. Gracias a esa milagrosa filtración de datos que se produce cuanto más se desea ocultar un secreto, don Manuel sabía lo que todo el pueblo: las relaciones entre Roque Altube y la minera, la preñez de ésta y la hija, el abandono y regreso a la casa del padre. Los verdaderos falsos recuerdos entrañables nacieron de las cachazudas revelaciones que el propio tío Roque iría desgranando a partir de 1921, cuando, por intervención de Cristina Oiaindia, regresó a la tierra -no a la suya, que no se merecía-, sobre la que pudo volver a ser lo más parecido a un Altube. Para entonces don Manuel ya había dado por concluido su labor en La Arboleda y llevaba un año como maestro en Algorta. Acudía a mi tío para enriquecer la imagen de Isidora que, al parecer, su hija no pudo completarle durante el curso escolar 1916-1917. «A Teresa no le gustaba hablar de su madre, pero yo le hice comprender qué clase de mujer era.» «¿Con qué datos, si entonces usted lo único que sabía de ella…», protesté, para añadir al punto: «Oh, sí, entiendo… La fascinación de la culpa… Isidora era la víctima dolorosa y había que entronizarla… Por no hablar de la confusa atracción que ejerce sobre todo nacionalista ese mundo temible e insumiso de la Margen Izquierda…». «Teresa, Teresa, sólo se trataba de Teresa», exclamaba don Manuel. «La ayuda que yo había elegido para ella pasaba por su madre. Había que apartarla de la prostitución ilusionándola por algo; por ejemplo, por una lucha como la de su madre. Entonces ya se tenían en Getxo noticias de qué tipo de loca había sido aquella minera agitadora… Sólo eso, Asier: rescatar a la hija de la inmoralidad haciéndola consecuente con su medio, con su clase…» «¿Ha dicho usted su clase?» Don Manuel se trasladó a La Arboleda en septiembre de 1916, apenas con tiempo para instalarse y preparar el comienzo del curso. A pesar de sus palabras, no creo que llevara madurado ningún plan de redención; pienso, incluso, que no confiaba en conseguir ningún resultado. Bueno, y es posible que hasta el último momento no creyera que se decidiría a ir. Era su conciencia la que le estaba exigiendo un acto así, un martirio, un compromiso en favor de la proscrita, aquel simulacro de cruzada que tuvo sabor a trasnochado gesto de caballero andante. Sólo buscaba demostrarse a sí mismo que lo intentaba. Y que no dispusiera de ningún plan concreto se advierte en la desafortunada elección del año, pues si pretendía incorporar a Teresa a la lucha de clases no habría elegido aquel 1916, tan vacío de acciones en las minas.
Читать дальше