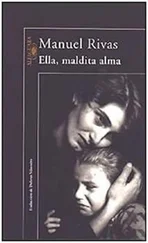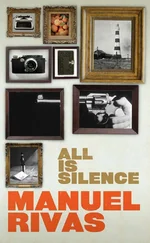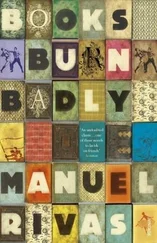– Este trabajo sí que es importante. ¡El más importante! -afirmó con solemnidad-. Si no están limpias las cubas… ¿Cómo se dice?… ¡Im-po-lu-tas!… Se estropea la cosecha entera. Por una pizca… de mierda. Sólo por eso, se va todo al carajo. Pensad en ello. Pensad que una de esas cubas fuese la esfera terrestre. Pues sólo una pizca, una pizca de mierda podría acabar con el planeta.
Meditando el propio dictamen, con aire preocupado, remachó: «No es una broma. Acabaría con el planeta. Ipso facto. ¡Pensad en ello!».
Mariscal se llevó la mano al bolsillo y, solemne, lanzó una moneda al aire en dirección a Brinco. El chico la agarró con gesto ágil, como si el brazo actuase por su cuenta y estuviese acostumbrado al juego. Pero la boca no dio las gracias. Y en relación con los ojos, cualquier observador pensaría que lo mejor, ahora y en el futuro, sería apartarse de su trayectoria. El hombre de blanco no parecía ni sorprendido ni afectado por aquella silenciosa hostilidad.
– Y tú, tú…
– Fins, señor.
– ¿Fins?
– Soy hijo de Malpica, señor.
– ¡Malpica! ¡Lucho Malpica! Un gran marinero, tu padre. ¡El mejor!
Luego rebusca en el bolsillo y arroja otra moneda hacia Fins, que la pilla al vuelo. Se despide con un saludo, rozando con la mano el ala del sombrero.
– Y ya sabéis. ¡Ni una pizca de mierda!
Mariscal marchó a paso rápido hacia la puerta trasera de la posada Ultramar.
Murmuraba algo. Iba hablando solo. El recuerdo, el nombre de Malpica, lo incomodó por alguna razón: «El mejor marinero, sí, señor. Stricto sensu. Y el más testarudo. ¡El más tonto!».
Los chicos lo siguieron con la mirada. Al rato, cuando ya había desaparecido por la puerta, se oyó con tono zalamero su voz.
– ¡Sira! ¿Andas por ahí, Sira?
El eco de la llamada llegó a la era. Fins miró de reojo a Brinco. La mecha, la dinamita, las anémonas, todo estaba en su mirada. Al modo de quien juega con una fusta, se dio con la escobilla de codesos en la punta de los pies: «¿Qué te parece si buscamos esa pizca de mierda que va a acabar con el mundo?».
Brinco no le siguió la broma. Le devolvió por toda respuesta una ración de mirada torva. Fins conocía muy bien las súbitas transformaciones de aquel rostro. Por ello, no sabría decir cuándo es amigo o no, cuándo está alegre o no. Ahora su mirada se concentraba en el lugar por donde entró Mariscal e iba recorriendo la fachada, como si estuviese traspasando las piedras. Luego levantó la vista hacia las ventanas exteriores del primer piso. En una de ellas, por el movimiento de la cortina, apareció enmarcado el rostro del galán de traje blanco. A su lado pasó, fugaz, una mujer. Sira. El hombre la siguió. Y ambos desaparecieron en el flamear de las sombras.
Brinco entró por la puerta trasera y subió por una escalera interior que iba a dar al pasillo de la primera planta, la zona de las habitaciones de posada del Ultramar. En la escalera había una luz mortecina, la que dan con resentimiento las lámparas desnudas que cuelgan del techo por cables trenzados. Luego, en el pasillo, el viento metía ráfagas de luz prendidas de las cortinas. En la otra pared, sin ventanas, podían distinguirse algunos souvenirs típicos, como platos de porcelana pintados con escenas marineras, conchas de vieiras, estrellas de mar y ramitas de coral sobre maderas barnizadas y también flores y hojas en óleo pintadas sobre tablas pulidas de las que arroja el mar a la arena.
Con la cara tiznada, con el rostro tenso, Brinco avanzó por el pasillo alfombrado, sin molestarse en apartar las cortinas. Iba hacia la habitación del fondo, la que llaman la Suite, en el argot de la posada. Se detuvo ante la puerta cerrada.
Durante un rato escuchó los suspiros y susurros del forcejeo amoroso. Cuando atraviesa una puerta, el morse humano que emite el placer tiene mucha semejanza con el lenguaje del dolor. De pronto, Brinco oyó su nombre. Una voz que venía de lejos, abriéndose paso en la turbulencia de las cortinas. Rumbo siempre lo llamaba por su nombre de pila. No le gustaba aquel apodo.
– ¡Víctor! ¿Dónde cono estás? ¡Víctor!
La voz del padre lo enfureció más si cabe. Se enjugó con furia, con el revés de la manga, las lágrimas que surcaban la cara tiznada. Se marchó con cautela. Apuró el paso. Echó a correr, buscando furioso con la cara el roce de las cortinas que, con las ventanas de guillotina semiabiertas, flameaban en apariencia acompasada, pero cada una con su viento, en riguroso turno de tempestad.
En las paredes del bar del Ultramar abundan los afiches y fotogramas, la mayoría de películas del Far West. Un cartel de un grupo local, ataviados de mariachis, con el nombre Los Mágicos de Brétema. También algunos rostros conocidos de artistas de la canción y el cine, todas mujeres, como Sara Montiel, Lola Flores, Carmen Sevilla, Aurora Bautista, Amalia Rodrigues, Gina Lollobrigida y Sophia Loren. Entre ellas, en menor tamaño, pero en un lugar destacado, una foto en blanco y negro de Sira Portosalvo, con una dedicatoria: «A quien más quiero y hace sufrir».
En una mesa, Fins está comiendo unos mejillones, hervidos en su concha. Se los había servido Rumbo, rematado el trabajo de limpieza. Mientras come, parece observar y escuchar todo lo que se dice. En la barra, Rumbo y la pareja de la Guardia Civil, el sargento Montes y un guardia más joven, Vargas, hablan de cine.
– En eso estoy al cien por cien con la autoridad -afirma Rumbo, mirando al sargento-. No hay como John Wayne. Con Wayne y un caballo. Con eso haces una película. No hace falta chica ni nada.
A esta exclusión, tan rotunda, siguió un silencio que Rumbo acertó a interpretar como disconforme.
– Aunque si hay una buena moza, el trío es perfecto. Wayne, el caballo y la chica, por ese orden -aclaró, y luego dio un súbito giro en la conversación-. Eso sí, tuvo que cambiarse el nombre.
– ¿Quién, cómo? -preguntó sorprendido el sargento-. ¿No se llamaba John?
– No, no se llamaba John. Se llamaba… Marión.
– ¿Marion? -repitió el sargento, sin disimular la decepción en el modo de entonar-. ¡No me jodas!
Al rato, después de un trago, dijo: «Otro que cambió de nombre fue Cassius Clay. Ahora se llama Muhammad Alí, o algo por el estilo…».
– Eso es otra cosa -dijo Rumbo, en voz baja con la mirada distraída.
– Lo van a emplumar por no querer ir a la guerra. ¡El campeón del mundo! Los gringos no se andan con cofias.
La atención de Rumbo estaba puesta en la puerta principal. Por allí aparecía, al fin, Brinco. Había dado una vuelta adrede para no tener que bajar por las escaleras interiores. Venía con el aire alelado de alguien a quien un golpe de mar lo arrojó directamente a tierra.
– ¿Dónde te habías metido? -preguntó Rumbo enojado-. Fui a la era y no estabas. Dejas al Malpica solo comiéndose toda la mierda. ¡Éste no nació para trabajar, hostia! A ver si me lo enchufa de guardia, sargento.
El sargento Montes palmeó en el hombro a Brinco.
– Ya tiene un buen padrino, Rumbo. ¡Cuántos quisieran! Has nacido de pie, chaval.
Fue entonces Rumbo quien se sintió incómodo y se refugió en el silencio del otro extremo de la barra, aparentando estar atareado. Más tarde, reaccionó y volvió con un bocadillo para Víctor.
– Toma. ¡De omelette! -dijo con cierta sorna-. Lo preparó tu madre.
El guardia Vargas había permanecido al margen. Se le veía prendido en una cavilación, desde que habían hablado de cinema: «Pues a mí quien me vuelve loco es…».
El sargento no lo dejó acabar: «Mira, Rumbo. Si el malo está bien, la película está bien. ¿Es así o no es así?».
– Sí, es así-admitió Rumbo mirándolo fijamente, y en tono rudo. También él andaba con sus cavilaciones.
Читать дальше