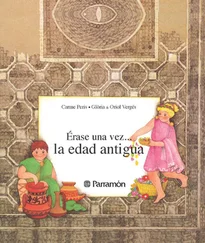Y en ese estado peculiar había caído mi alma cuando Violeta volvió de México.
La esperé en mi estudio con café y cigarrillos, ansiosa por conocer su opinión sobre mis canciones. Mil veces había pasado por este mismo rito, siempre mi oído respetuoso frente a su evaluación.
– Tienes que aprovecharme -se rió cuando le entregué los papeles ya pasados en limpio-. Al volver, Eduardo me tenía la gran tarea: el manuscrito casi completo de su novela. Parece que de verdad trabajó en mi ausencia.
– Pero si lleva años escribiéndola. Por lo menos desde que está contigo.
– Sí. Y ahora quiere que se la corrija, que le haga de editora. No sé por qué confía así…
– Ni tonto que fuera…
– Soy un carrusel de sinónimos. ¡Dios me guarde si cada página que sale de su máquina de escribir no es recogida inmediatamente por mí! Bueno, vamos a lo tuyo.
La dejé un rato sola. Ni siquiera levantó los ojos cuando volví a entrar. Siempre me fascinó su concentración, yo le decía que era su faceta masculina.
– ¿Puedo ser honesta? -dijo luego de un rato de silencio con los papeles en la mano.
– Por supuesto.
– Pareciera que tus sensaciones son tan escasas que tienes que agotarlas hasta la médula. Aquí hay algo inanimado, Josefa.
– Cuando canto, efectivamente agoto hasta el fondo toda sensación. Después, quedo vacía. Esa es, básicamente -agregué con una sonrisa-, mi famosa indiferencia.
– No hablo de eso -estaba seria Violeta, comprometida con mis canciones, sintiéndose responsable frente a ellas-. Hay algo deshabitado en estas palabras. Son hermosas, pero das la sensación de no estar contaminada ni por la vida ni por la realidad.
Lo que no añadió fue que eso sólo lo logra la extrema frialdad. Su estado de ánimo al hablarme era una corriente alterna de impotencia contenida y de triste decepción.
– Es raro. Como si la normalidad, la democracia, te amordazara, nos amordazara a todos, y al revés, la dictadura, la urgencia, el vivir en el límite, nos vomitaba todas las palabras.
Se levanta, se acerca a la pequeña mesa y sirve un nuevo café para ella y otro para mí. Debe haber sido la última conversación coherente que tuve con Violeta. Retengo con nitidez su gesto un poco consternado cuando me dijo:
– Aquí no hay desborde, Josefa.
– ¿Debería haberlo?
– Sí -sonaba rotunda-. No sé si es autocontrol o autocensura, pero sí sé que el miedo al desborde te está paralizando.
La miré pensativa. Ella continuó.
– Es el desajuste interno de esta época. ¿Qué nos pasó, Josefa?
No entiendo bien el plural que usa Violeta, pero intuyo un sentido en que es posible que ella y yo vayamos cuesta abajo.
– En esta sociedad abocada a la eficiencia de producir, a la voracidad de consumir, en esta transición chilena, la mirada se contamina de pura desazón… – aligera el tono-. Es desazonante esta forma de transitar de una sociedad pobre a una rica. La verdad, Josefa, es que éstos no son los momentos para la creatividad -enciende un cigarrillo lentamente. Aspirando el humo, continúa-: Siento mucha nostalgia de los tiempos en que creíamos… Los noventa carecen de toda idea. ¡Las ideas, Dios mío! ¿Dónde se nos fueron?
Se detiene. No quiero interrumpirla, temo discusiones mayores en las que no deseo enfrentarme con ella. No en este momento.
Volvió a los papeles, los miró con una atención distraída.
– No me avengo con estas mentes de hoy: el miedo a disentir, la falta de irreverencia, el pragmatismo… No me dirás que dan una bonita suma. ¿Sabes lo que siento? Que las relaciones inocentes dejaron de existir. Hasta las amistades pasaron de estar ahí, a la mano, a negociarse. Nada pareciera ser gratis ahora.
– No es raro, entonces, que yo responda a todo eso. Son los humores de esta época.
– Bueno, como época no me resulta hospitalaria. Te lo dije desde México, me siento en una tierra de nadie. No reconozco siquiera cuáles son nuestros propios deseos. El mundo está viejo y cansado, Jose.
– Nadie ansiaba tanto la democracia como tú, Violeta, y veo que a nadie le ha costado tanto vivir en ella como a ti -medí el tono, controlando mis ganas de gritarle a la cara: ubícate, Violeta, pégate una ubicada, por favor, ¡estamos en otra!
– Es cierto. Y me censuro por eso, para que tú veas. Me siento culpable.
Le sonrío con ironía. Ella se expande, inocente.
– ¡Cuánto quisiera que recuperásemos el sentido de lo sagrado! ¡Que algo volviera a ser sagrado! Buscar el encantamiento, recobrarlo, restaurarlo, redimirlo. ¿No pueden tus canciones ir por ahí?
Estaba pensando en sus palabras cuando la vi palidecer. Cambió de tono y me dijo:
– ¿Sabes? Me siento mal. Sigamos otro día.
– ¿Qué te pasa?
– No sé, me siento mal…
– ¿Qué te duele?
– Todo.
– ¿Te llamo a un doctor? ¿O te llevo a la clínica?
– No seas ridícula. Es sólo un malestar.
– Vamos a mi pieza, al menos tiéndete en una cama.
Mientras ella se acurrucaba, recordándome a los perritos negros, fui a hacerle una infusión de hierbas. Esperando a que la tetera hirviera, pensé en nuestra conversación interrumpida. Estábamos casi a fines de 1991. Era tan mal visto añorar el pasado que a Violeta le daba vergüenza reconocerlo. Y se armaba de una batería de ideas abstractas para disimular lo que lisa y llanamente le sucedía. Que le dolía el corazón.
Esa llamada a la semana siguiente fue de Jacinta: Violeta estaba embarazada.
Ahora sí se apuran los hechos.
Mientras riega los cardenales instalados limpiamente en sus maceteros rojos, todos iguales en diez maceteros sobre el balcón de la calle Gerona, me mira asorochada. Le noto un feo moretón en la mejilla.
– Me dio una fatiga. Me caí y me pegué contra el lavatorio.
– ¿Qué dijo el doctor?
– Que debería vivir en un tono menor hasta cumplir los tres meses.
– Pero Violeta, ¿te lo esperabas a estas alturas?
– No. Mis ganas no más me hacían acordarme del tema, pero había perdido toda esperanza. Hace tiempo ya que dejé de sacar cuentas o andar pendiente de la fechas. Quizás por eso mismo resultó.
– ¿Qué dice Eduardo?
– Creo que le importa más la novela que esto. Anda como desconcertado. No le va a gustar nada saber en qué condiciones tengo que vivir estos meses… No se lo he dicho todavía.
– ¿Cuáles son esas condiciones?
– Parece que no es broma tener guagua a los cuarenta, Jose. Con Jacinta también fue todo muy delicado, acuérdate. Tengo que cuidarme, es la retención del feto lo que más preocupa al doctor. Hay que evitar espasmos o contracciones como sea.
– ¿Me vas a decir que, de paso, te prohibieron los orgasmos? -traté de tomarlo a la broma, pero ella me contestó muy seria.
– Efectivamente. Así me lo dijo el doctor.
– ¿Por qué no pides una licencia, o un permiso sin sueldo, y te dedicas a cuidarte?
– Porque ya tomé mis vacaciones para ir a Huatulco -y agrega-: Y porque no quisiera estar todo el día en la casa. No con Eduardo trabajando aquí.
– Como si fuera un energúmeno…
– Lo es.
Pasaron varios días sin que supiera de ella. Una llamada telefónica rápida, no más, para saber de su salud. Yo estaba inmersa en los textos de mis canciones, puliéndolos luego de la conversación que tuve con Violeta. Me concentré a tal punto que hasta olvidé algo tan crucial para ella como su embarazo. A veces llegaban mis hijos, venían de estar con Jacinta y me contaban. No eran días fáciles, Violeta no se sentía muy bien.
Yo tenía que partir al norte, a dar unos recitales en Arica y La Serena. La noche anterior a mi viaje recibí nuevamente una llamada de Jacinta.
Читать дальше