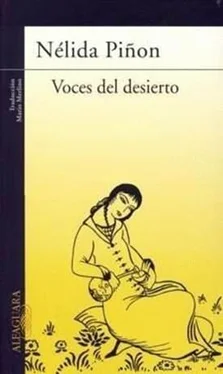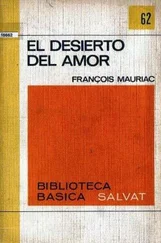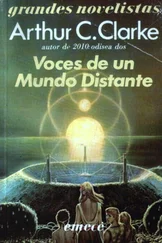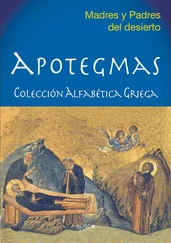Envuelta en tantas tareas, Dinazarda se había olvidado en los últimos días de prestar atención al soberano, mientras él escuchaba a Scherezade. Dando motivos, así, para que el temperamento sombrío del soberano, sensible a cualquier variación, subiese a la superficie. Acometiéndolo de ahí la sensación de haberse equivocado en ceder tanto poder a las dos hermanas. Pareciéndole que el encanto lúdico, antes presente en las hijas del Visir, estaba a punto de desvanecerse. Coincidiendo el hecho con el descubrimiento de que se había descuidado, en todos aquellos años, en observar e interpretar el universo femenino.
Desde su infancia, el Califa había dejado sin registrar las marcas de un día a día que las mujeres fueron forjando en su vida y que se le aparecía ahora, súbitamente, revestido de un carácter sagrado, merecedor de celebración. Gracias a las hijas del Visir y a la esclava Jasmine, iba descifrando despacio las risas desprovistas de sentido que sorprendía a cualquier hora del día en las mujeres. Una especie de alegría que les permitía colocar al margen una realidad cuyos fundamentos dramáticos herían su cuerpo y su dignidad.
Contrario a sus hábitos, el Califa se acerca a la ventana. Los jardines le traían a la memoria al abuelo que había transmitido intransigencia a su hijo, quien, a su vez, lo había hecho también con su heredero. Una cadena de poder que había ahuyentado los rasgos de ternura encontrados en las favoritas y en las hijas del Visir. Por primera vez, el Califa admitía para sí mismo no prescindir ya de la fortaleza moral derivada de aquellas mujeres. O del sutil montaje tan natural en aquella especie.
En aquellos días calurosos, que le devolvían sudor e incertidumbres, el soberano parecía resignarse a que unas simples hembras, presas en los aposentos, guiasen sus pasos, dictasen reglas. Y que Scherezade, a través de sus historias, consumiese su energía, lo sometiera a un coste fácil de evitar si él, desde el principio, hubiese ido a la medina travestido de Harum al-Rashid.
El Califa venía en los últimos tiempos, extrañamente, confundiendo el timbre de Dinazarda con el de Scherezade. Apenas distinguía, salvo a partir de la cuarta o quinta frase, quién le estaba contando la historia. Lo que daba margen a que Scherezade, enredada con la trama urdida por su imaginación, se sorprendiese con el desprendimiento de Dinazarda, que, talentosa en todo, jamás le había reclamado en público su parte en los relatos. Al fin y al cabo, desde la llegada al palacio, aquella otra hija del Visir, a su lado, había subido diariamente los peldaños de la escalera que la llevaba al ara del sacrificio sin protestar ni apuñalarla por la espalda. Sólo por esta razón Scherezade tenía ganas de llorar y huir del palacio.
Scherezade adopta alternadamente papeles femeninos y masculinos. Se siente a gusto describiendo el falo y la vulva. No le molestan los genitales de los seres. Su cuerpo absorbe con la misma intensidad las proporciones de cada cual. Late, palpita, se hincha, crece, se endurece, según la anatomía que representa en sus relatos. Cuando se cansa de ser hombre, olvidada de lo que es ser mujer en la corte de Bagdad, siente desprecio por una humanidad inmersa en la mugre y en las falsas ilusiones.
Tiene un aliento resistente. Describe las peripecias de Simbad sin que su voz manifieste cansancio. Todo lo hace para que el cuerpo de Zoneida sea compatible con las aventuras que le atribuye. ¿Y cómo extraería las alas de estas criaturas tan necesitadas de volar? Mas, para convivir con estas diversas formas de existencia, aprendió a acentuar las modulaciones vocales, a respetar las cuerdas espléndidamente nacaradas, situándolas en el lugar adecuado, de manera que el sonido, emitido por el diafragma, le llegue al cerebro momentos antes de oír su propio timbre.
A lo largo de la convivencia palaciega, acentuó ciertos caprichos. Exprimida entre el Califa, su hermana y Jasmine, cada cual chupándole la sangre, su sensibilidad se empobreció, sufrió cambios. A la vista de un horizonte conflictivo, presagia un futuro aciago. Ya no soporta el confinamiento en que vive. Quiere incorporarse un día a una caravana y distanciarse del soberano, irse muy lejos. Antes, sin embargo, de desaparecer por detrás de las dunas, irá al bazar, recogiendo en la despedida, en el hueco de sus manos, los ruidos provenientes de los corazones palpitantes de los personajes que, no teniendo otro lugar para crecer sino Bagdad, viven igualmente en su imaginación.
Se había habituado tanto a inventar que a veces, para distraerse, como si estuviese de visita en algún otro siglo que no es el suyo, adopta en el lecho la postura que corresponde a la de la célebre cortesana que, en avanzado estado de tuberculosis, pasa revista a la vida, mientras enfatiza haber vivido y amado mucho en sus años de vida. Una cortesana, la que Scherezade representa, cuyo canto es persuasivo aunque, de súbito, le falte la respiración de tanto que tose. Mas para favorecer su desempeño respiratorio, se sienta en la cama. Así logra proseguir con sus quejumbres hasta que le faltan fuerzas de nuevo, y se obliga a terminar su canto acostada, dando pruebas a los circunstantes de la gravedad de su estado.
En esta puesta en escena, Scherezade la imagina nacida en Babilonia, o incluso Samarcanda. Y no estando segura del lugar donde la mujer vio la luz por primera vez, se acuerda, en aquella cama de tantos pecados, de cuán feliz fue la cortesana en compañía de su amante en una aldea no lejos de allí. De donde, a propósito, el padre del novio prácticamente la expulsó so pretexto de celar por el patrimonio y por el honor familiares, convenciéndola al final de que renunciase a su hijo. Pero mientras yace allí, moribunda, desesperada, el padre se arrepiente del sacrificio hecho. Cuando, para su sorpresa, sin esperarlo, aparece el amante presuroso inclinándose sobre ella entre llantos, seguido por la figura del padre. Ambos, sin embargo, llegan a tiempo para las postreras despedidas.
La historia, que fue forjando delante de Dinazarda, con el fin de satisfacerla con la intrincada desgracia del otro, se parece a la suya, aunque no vea ahora con claridad los puntos convergentes. No obstante, comparando su suerte con la de la cortesana, no sabría señalar cuál sería la más dramática.
No siempre la mujer, ahora inventada, le es útil cuando necesita tener la medida del tiempo, que a veces le falla. A su lado, por la ampolleta en la oscuridad se escurre la arena sin precisión. Mira, sin embargo, las estrellas con la expectativa de que le digan la verdad. Como queriendo confiar en la noción de los días que los personajes le transmiten mientras deambulan con desembarazo por el Cielo y la Tierra. También Dinazarda inquiere en la noche en busca de una señal que le indique el paso de las horas.
Jasmine acompaña a sus hermanas. Tiene el reloj de sol en el cuerpo que irradia el frío y el calor del desierto. Su gente, venida de estas dunas, sabe como nadie con qué estrellas contar en el firmamento antes de anunciar, orgullosa, los segundos que faltan para la puesta de sol. O qué brisa abate la llama del candil anticipando el amanecer.
Scherezade se inquieta por la andadura del relato. Es menester saber con cuántos minutos cuenta aún para avanzar en la peripecia en la que ahora está metida, y que, aunque le queme las manos, no puede dejar enfriar, so pena de comprometer la escena siguiente. Consulta a su hermana. El código entre ellas, imperceptible para los demás, consiste en parpadear, arañar la superficie de la frente con la uña del dedo índice. Extraño diálogo que surte efecto inmediato, pues luego Scherezade, acelerando lo que dice, fuerza al joven personaje, junto a su amada, a apresurarse en consumar el ayuntamiento carnal, dado que las botas de los enemigos, ya próximas, chirrían amenazadoras desde fuera de la habitación. Dándole apenas tiempo para besar a la amante antes de lanzarse desde la ventana al patio, con el riesgo de quebrarse, y emprender la travesía por el desfiladero, a partir de la cual estaría a merced de las trampas del destino.
Читать дальше