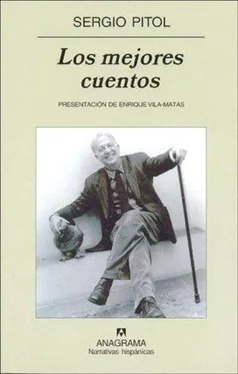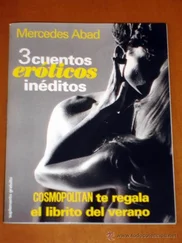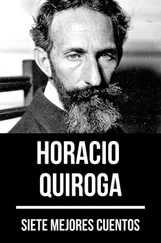Sergio Pitol - Cuentos
Здесь есть возможность читать онлайн «Sergio Pitol - Cuentos» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Cuentos
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Cuentos: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Cuentos»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Cuentos — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Cuentos», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
¡Lorenza, escarnecida!
Pero en todos esos años ella no había cejado, demostraría quién era, impondría su prestigio sobre todo en París, donde había sido insultada, vejada, sí, estruendosamente abucheada en las dos funciones en que se presentó en 1943.
No había sido su culpa, ni la de su padre, quien se había dejado engañar por un empresario estúpido y rapaz y por un grupo de torpes entusiastas. Se trataba además de una ópera en extremo difícil, El turco en Italia , de Rossini, desconocida del todo por el público de París. La función en esas condiciones estaba destinada desde el principio al fracaso. Alguien de quien prefería no hablar se había dedicado a organizar el desastre. Pero la victoria de aquel grandísimo cabrón había sido momentánea porque Lorenza, a su manera, no había dejado de trabajar un solo instante. Había quienes con verdadera impaciencia esperaban sus versiones de La mujer silenciosa de Strauss, de El caso Makropulos de Janacek, de la Gemma di Vergy de Donizetti.
– Pero su voz… ¿No lamenta la pérdida de la voz? -le preguntó un día.
– La verdad, caro mío, es que la voz de mi pobre hermana nunca valió gran cosa. Para colmo, comenzó a cantar a una edad en que muchas cantantes ya van de retirada -fue la inesperada respuesta.
¡El Paraíso, al fin!
Puede decir que conoció el paraíso. Vivió poco menos de un año en la casa de la rue Ranelagh. Al principio tocaba durante una o dos horas al día. Lorenza leía la partitura, revisaba las particellas, musitaba los recitativos, lo hacía repetir algún pasaje varias veces, comentaba técnicamente con aparente concentración el trozo ejecutado y daba por terminada la sesión. Celeste pasaba entonces a recogerlo. La mayor parte de su tiempo, en esa primera época, transcurría en el departamento del piso superior. Salía muy poco; acaso a comprar un periódico, o algún medicamento para sus bronquios siempre maltrechos, o, a veces, siempre en compañía de Celeste, a hacer alguna visita, a realizar tal o cual trámite, o, pura y sencillamente, a dar un paseo.
Poco a poco las sesiones de la planta baja comenzaron a prolongarse. Después de los ejercicios musicales, Lorenza lo invitaba a tomar una taza de café y conversaba sobre Mozart (oían fragmentos de Don Giovanni , de Così fan tutte ) o Puccini, a quien decía haber reivindicado por completo de los denuestos que la ignorancia le había hecho proferir en la juventud. La sesión terminaba siempre con un breve interrogatorio: ¿Conocía Gianni Schicchi ? ¿Qué opinión le merecían los Mozarts de Bruno Walter? ¿Sabía qué pensaban de ella en México? ¿Por qué era tan pobre su cultura lírica?
¿Estaba de acuerdo en que la inteligencia, la bondad, la sabiduría de Celeste, no tenían par? Esta última pregunta, con muy pocas variantes, era reiterativa. No había vez que no citara una nueva cualidad de su hermana, que no se detuviera en contar algún mérito especial. Eran preguntas retóricas a las que ella misma respondía de inmediato, extendiéndose al detallar una serie de virtudes que jamás hubiera supuesto en Celeste. Un día (pero eso fue casi al final de su estancia en esa casa) la respuesta fue la siguiente:
– Sí, un gran talento lastimosamente desaprovechado. Celeste hubiera podido dar mucho más de sí de no haber malgastado su tiempo en tratar de hacer sobrevivir un matrimonio absurdo. Se enamoró como una cerda. Tal vez fue el mayor dolor que nuestro padre se llevó a la tumba. Ella le habrá hablado de ese matrimonio. En eso, se lo aseguro, Ricardo, no debe uno hacerle demasiado caso. Tal vez la pobre trate aún de hacerse ilusiones. Conmigo, como comprenderá usted, tiene la delicadeza de no tocar el punto. Cuando al fin lo mataron, lloré de felicidad, pero para entonces era tarde, yo ya lo había perdido todo. No sé siquiera cómo logré sobrevivir. Mi padre murió deshonrado y eso, ¡eso!, jamás se lo perdonaré.
Para la fecha en que tuvo lugar esa conversación ya apenas si se sentaba al piano. Llegaba directamente a oírla; pasaban las tardes juntos, se quedaba a cenar con ella. Celeste entraba de vez en cuando, participaba durante un rato en la conversación, salía, volvía, revoloteaba feliz, radiante, contagiada de armonía.
Sí, para él fue la representación más perfecta del paraíso. La suya era una felicidad modesta, severa, dulzona, semejante en todo al departamento que lo enclaustraba. Así como Lorenza decía poder convertirse en una fuga de Bach, también podía transformarse en la cortina de encaje y terciopelo, el almohadón bordado, el par de pastores de Maissen en el friso de una falsa chimenea, la rosa de brocado en la solapa.
Sin embargo, y eso es lo extraño, nunca dejó de saber, pero eso lo comprendió más tarde, que aquella mujer de piernas deformes jamás volvería a pisar un escenario, que su interés artístico y la disciplinada preparación de que tanto se jactaba se reducían a hojear de tarde en tarde alguna partitura…
Salvo las tres primeras semanas de su permanencia en la casa, cuando las sesiones de piano, los comentarios, las notas aclaratorias a tal o cual pasaje se sucedían en medio de una falsa fiebre.
Sí, a eso, a hojear distraídamente alguna partitura, a oír de vez en cuando algunos discos de arias, a leer biografías de cantantes y una que otra revista especializada. No obstante, si alguien le hubiera preguntado por el futuro de Lorenza habría respondido como un eco de Celeste que el mundo de la ópera la esperaba con la avidez con que aguarda al Mesías, y París,
Milán, Nueva York, Viena… Estaba pronta la hora de que Mozart conociera su plenitud escénica, que don Juan fuera por fin don Juan, que se descubriera a Janacek y se revisaran ciertas falsas nociones sobre Donizetti. Iría a México para demostrar que las esperanzas depositadas en ella durante su juventud no habían sido defraudadas. En cierta manera, el hecho de vivir en esa casa, de tocar para ella alguna vez al piano, oírla hablar de Ravel y de Enescu contribuían a hacerlo partícipe del milagro inminente. Por eso lo lastimaban los comentarios que a partir de cierto momento Celeste fue dejando escapar con mayor frecuencia, la malevolencia gozosa con que se refería a los gritos y silbidos con que la recibió el público durante su presentación en París.
– Durante la segunda función la voz de la pobre era tan chirriante y las protestas del público tan desenfrenadas, tan obscenas, que tuvieron que suspenderla a mitad del tercer acto. Los propios músicos le gritaron improperio y medio.
Trató de defenderla; le recordó lo que ella misma había dicho sobre la conjura organizada por un grupo de malquerientes. Más importante que la actitud provocada seguramente con dinero en un público zafio era la opinión de los conocedores.
– ¿Los conocedores? ¿Qué conocedores? -replicó con impaciencia-. ¿Te refieres a los críticos? ¿Pero estás loco, Ricarduccio? ¿Qué crítico que se tuviera un mínimo de respeto habría querido asistir a una función como ésa? En un cine alquilado en un barrio indecente, con una orquesta formada por atrilistas sin empleo y con cantantes jubilados recogidos aquí y allá. No, a veces creo que Manolo tuvo que actuar como lo hizo para abrirle los ojos a mi padre. ¡Claro que al bruto se le pasó la mano y lo que logró fue cerrárselos para siempre!; añadió que no quería hablar más del asunto, que no la hiciera rabiar, sobre todo ese día en que tenía que discutir con Antonia los detalles de la cena con que celebrarían el cumpleaños de Lorenza. Se trataba de una pequeñísima reunión que organizaba cada año, ya que por el momento su hermana no estaba en condiciones de fatigarse entre multitudes; asistirían el médico, los Esteva y, por supuesto, él. Antes del mediodía debía ir al cementerio. ¿Querría acompañarla?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Cuentos»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Cuentos» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Cuentos» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.