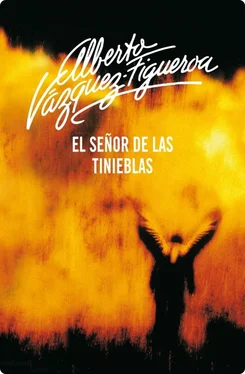— Puede que la culpa sea suya, puesto que, en este caso particular, no está dando una imagen en absoluto terrorífica.
— Es que mi misión no es aterrorizar aquí en la Tierra. Ya se lo he dicho. Para eso están los dictadores, los violadores, los asesinos, los pedófilos y los psicópatas. A mí no me preocupa en absoluto que los seres humanos tengan una vida alegre y feliz porque «mi reino no es de este mundo», y bajo ningún concepto debo adelantarme a los acontecimientos.
— ¿Usted los espera más tarde, cuando les ha llegado el momento de rendir cuentas?
— ¡Exacto! ¿Y quiere saber algo curioso? Lo que hayan podido sufrir aquí en la Tierra, poco o mucho, no les computa luego. No reduzco a nadie su condena por el hecho de que en vida padeciera hambre, enfermedades o torturas puesto que lo que castigo son sus actos con total independencia de su entorno.
— Lo considero injusto — sentenció Bruno Guinea—. Las circunstancias casi siempre constituyen un atenuante.
— No en este caso, puesto que soy el encargado de hacer cumplir el castigo, y por mi propia naturaleza suelo ser visceralmente injusto, ya que como le dije, quien podría llamarme al orden se encuentra muy, muy lejos. — Guardó silencio unos instantes como si estuviera escuchando un sonido distante y al poco puntualizó —: Su amigo Alejandro acaba de llegar y pronto subirá a verle. — Señaló con un gesto la botella que el otro mantenía firmemente aferrada—. Le dejo el cebo para que se entretenga, pero tenga algo muy presente: aun en el caso de que acepte el trato, no se lo voy a poner fácil. Le daré pistas, pero tendrá que ser usted, personalmente, quien encuentre a ese animal.
Se irguió con gesto cansino, descolgó su gabardina y extrajo del bolsillo interior un sobre que depositó sobre la mesa.
— Aquí le dejo un billete de avión y una invitación con todos los gastos pagados, para asistir a un seminario de oncología en Quito, Ecuador. Si se encuentra allí dentro de dos semanas volveremos a vernos. En caso contrario, ésta será nuestra última entrevista.
— ¿Por qué Ecuador?
— Porque es el único lugar en que vive nuestro buen amigo, y le aseguro que es realmente escurridizo.
Salió dejando a su interlocutor inmóvil, desconcertado y observando, pensativo, la botella.
Al poco abrió la nevera, extrajo un frasco y colocó una pequeña parte de su contenido en el portaobjetos del mayor de los microscopios.
Observó con atención, y al cabo de unos instantes le aplicó una gota del contenido de la botella, observando de nuevo.
Lo que descubrió le obligó a tomar asiento, con los codos apoyados en la mesa y la cabeza entre las manos, profundamente pensativo.
Al cabo de un largo rato la puerta se abrió para que hiciese su aparición la siempre atildada figura de Alejandro de León Medina que le observó con cierta perplejidad y que acabó por inquirir en tono de preocupación:
— ¿Te ocurre algo?
— Estoy bastante jodido.
— ¿Y a qué atribuyes tan evidente mejoría…? — quiso saber el recién llegado—. Porque por lo general tú sueles estar completamente jodido.
— ¡Muy gracioso! — masculló agriamente su amigo—. ¿Qué tal por Roma? ¿Desfilaste disfrazado de drag-queen o de Caperucita Roja?
— De odalisca… — fue la divertida respuesta—. Y me ligué a un vikingo encantador. Pero lo cierto es que la manifestación fue un auténtico fracaso. A Roma, desde la frustrada visita de Atila ya no le impresiona nada.
— ¿Y qué esperabas de una ciudad que gobernó Julio César? ¡Más drag-queen que ése…! — Hizo un gesto hacia el teléfono—. Te llamó Roberto.
— Lo sé. Está en la cárcel, y espero que se pudra en ella… ¡Pero dejemos eso! Claudia está más preocupada que de costumbre por tu manera de comportarte. ¿Algún problema?
El otro le hizo un gesto para que se aproximase y echase un vistazo a través del microscopio.
— ¿Qué ves? — inquirió.
El apodado Canaima se aproximó, observó con atención, y al poco se alzó de nuevo encogiéndose de hombros.
— Células muertas — dijo.
— ¡En efecto! — admitió el otro—. Células de un tumor maligno especialmente virulento, que hace uno minutos se multiplicaban con rapidez, pero que de repente han muerto. — Le miró de frente al inquirir — Según tú, ¿qué significa eso?
Alejandro de León Medina se limitó a encogerse de hombros al replicar en tono de fingida indiferencia:
— Ni soy investigador, ni tengo la más puñetera idea de en qué carajo estás trabajando, pero si no has utilizado ninguno de los sistemas de destrucción habituales, tal vez hayas descubierto algo importante.
— Eso es lo que creo.
— ¡Vaya por Dios! — exclamó el otro divertido — Ahora va a resultar que estamos ante un Fleming o un Pasteur…
— ¡Déjate de tonterías! — masculló su compañero de universidad en tono agrio—. ¿Qué opinas?
— ¿Y yo qué sé? ¿Con quién lo has consultado?
— Con nadie.
Ahora sí que el Canaima pareció extrañarse.
— ¿Y eso? — quiso saber—. Tenía entendido que los investigadores os apresurabais a compartir vuestros descubrimientos.
— Pero es que aún no sé si he descubierto algo que valga la pena…
— ¿Y cómo esperas averiguarlo si no lo consultas?
— Es que puedo caer en el más espantoso de los ridículos.
Alejandro de León Medina negó con la cabeza al tiempo que se aproximaba a la ventana, la abría y aspiraba profundamente.
— Me encanta el olor a tierra mojada — dijo, y tras una corta pausa añadió no sin cierta amargura —: Esa respuesta confirma mi teoría de que uno de los peores enemigos de la humanidad, y en especial de nosotros, los españoles, es el miedo al ridículo. Tipos de gran talento, podrían haber hecho cosas importantes pero nunca llegaron a parte alguna por temor a un «qué dirán» que les castra.
— ¿De qué coño hablas…? — protestó su amigo.
— De que en este país las nuevas ideas suelen ser mal acogidas por quienes no las tienen, que no encuentran otro modo de enmascarar su impotencia que la burla y el desprecio — fue la serena respuesta—. Eso hace que mucha gente de talento se retraiga a la hora de expresarse, y me dolería que fueras uno de ellos. — Le miró directamente a los ojos para concluir seguro de sí mismo —: Si crees que lo que estás haciendo es importante sigue adelante y olvida las críticas.
— En tu posición es fácil decirlo — se lamentó Bruno Guinea—. Pero ten presente que si doy un paso en falso me resultará muy difícil recuperar el escaso prestigio profesional que tanto esfuerzo me ha costado conseguir.
— ¿Acaso ese prestigio vale lo que un nuevo horizonte en la lucha contra el cáncer? — inquirió el Canaima estupefacto—. Yo daría, no ya mi prestigio, sino incluso mi vida por entrever ese nuevo horizonte.
— ¿Realmente darías la vida?
— ¡Y mil que tuviese! La vida de un homosexual que se siente envejecer sin afectos, y sabiendo que se va a pasar los años que le quedan pagando a sucios «chaperos» para que finjan un amor que no sienten, no vale nada frente a un logro tan importante para la humanidad.
— ¿Y si te exigieran algo más que la vida?
Ahora sí que Alejandro de León Medina permaneció mudo unos instantes, puesto que se diría que no había entendido la pregunta.
— ¿Algo más que la vida? — inquirió al fin—. ¿Qué hay que pueda ser «algo más que la vida»?
— La vida eterna.
— Ni tú ni yo creemos en eso — protestó—. Nunca hemos creído.
— Puedo haber cambiado de opinión.
— Y yo puedo haberme convertido en heterosexual. ¡No te jode! Ya en la universidad estábamos de acuerdo en que Dios no era más que un invento necesario para cierto tipo de personas entre las cuales no nos incluíamos. Y resultaría admisible que yo, en mis noches de desesperación intentase encontrar consuelo en la hipotética existencia de un mundo mejor. ¡Pero tú…! — le apuntó casi acusadoramente con el dedo al puntualizar—. Tú no necesitas aferrarte a ningún clavo ardiendo.
Читать дальше