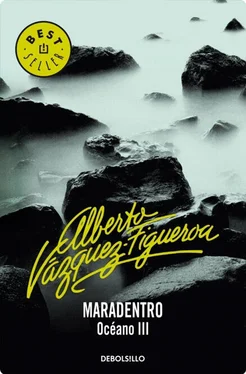Alberto Vázquez-Figueroa - Maradentro
Здесь есть возможность читать онлайн «Alberto Vázquez-Figueroa - Maradentro» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Maradentro
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Maradentro: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Maradentro»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Tras varios cambios de morada, finalmente se instalan en la Guayana venezolana donde, la hermosa Yáiza vivirá una mágica transformación.
Maradentro — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Maradentro», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
El húngaro penetró muy temprano en el tosco chamizo de los Perdomo Maradentro, musitó una breve disculpa por su actitud de la noche anterior, y pidió a Sebastián y Asdrúbal que le siguieran, rogando a las mujeres que se mantuvieran a cubierto hasta que cesara de llover, o al menos hasta que el calor del día hiciera esa lluvia menos molesta.
La «Mina», encharcada y resbaladiza, ofrecía bajo la luz grisácea de la triste mañana un aspecto aún más sórdido y desolador, y aquí y allá no se escuchaban más que los reniegos y maldiciones de quienes comprobaban que largas jornadas de duro esfuerzo se habían malogrado por culpa del agua, y resultaba cada vez más trabajoso alcanzar el anhelado fondo del viejo cauce en que deberían encontrarse las «piedras» de mayor tamaño.
Las tareas en la concesión de Zoltan Karrás y los Perdomo Maradentro se dividieron muy pronto de acuerdo con las aptitudes de cada uno de sus propietarios, puesto que Asdrúbal se dedicó a palear la tierra, la arena y el cascajo, llenando cubos que Sebastián acarreaba hasta la orilla del río donde el húngaro cernía con un vaivén continuo y bruscos gestos en los que el material quedaba de pronto como suspendido en el aire, demostrando con ello que había dedicado largas horas de su vida a semejante labor.
Sus ojos, que parecían haber cobrado una nueva luz, no se apartaban de la «suruca» y podría creerse que desde el instante en que desparramaba el contenido de los cubos sobre el tamiz calibraba la calidad e importancia de lo que acababa de recibir, porque lo que al parecer en aquellos momentos andaba buscando no eran diamantes propiamente dichos, sino «puntas de lápiz», grafito, carbonados, cristales de roca o incluso «casi-casis», y que le sirvieran para comprobar hasta qué punto el terreno que habían elegido era verdaderamente apropiado.
— ¿Qué tal?
— Paciencia.
Ésa fue su única palabra durante las cuatro horas en que no se permitió apenas un descanso para llevarse las manos a la dolorida espalda: ¡«Paciencia»! porque una infinita paciencia resultaba imprescindible para permanecer inclinado bajo la persistente lluvia dejando que el agua escurriera desde la punta del sombrero hasta las pantorrillas donde iban a unirse al río.
— ¿Qué ha dicho? — quiso saber Asdrúbal en una de las ocasiones en que su hermano acudió en busca de un nuevo cubo de material.
— Paciencia.
Recorrieron con la vista la infinidad de cuerpos inclinados, las cabezas que apenas sobresalían de los desperdigados hoyos que habían convertido la espesura en un campo de batalla sobre el que hubieran estallado un centenar de potentes obuses, y las silenciosas idas y venidas de empapados hombres cargados con cubos de cascajo, y por enésima vez se preguntaron si no habían cometido una estupidez al dejarse tentar por la vana ilusión de hacer fortuna buscando diamantes en lo más profundo de la más desconocida de las selvas.
— ¡Dios nos ayude!
— Si no quiso ayudarnos en Lanzarote que estaba más cerca, mal veo que pueda hacerlo aquí, en el culo del mundo.
— ¿Crees que en verdad encontraremos diamantes, o que esto no es más que un manicomio al aire libre?
— Los encontremos o no, tienen que estar locos para pasarse la vida trabajando como topos con el agua a media pierna.
— ¿Y nosotros? ¿También estamos locos?
— ¡Desde luego! Yo, por haber insistido en venir y tú por no haberme roto la cabeza cuando lo propuse. — Sebastián extendió la mano y la colocó suavemente sobre el antebrazo de su hermano —. ¡Lo siento! — dijo.
— No tienes por qué sentirlo — fue la respuesta —. Nunca me habría perdonado no haber venido. Ahora lo que importa es que aparezcan esos diamantes.
Pero los diamantes no aparecían y cuando pasado el mediodía Aurelia y Yáiza acudieron con la comida no pudieron por menos que advertir la magnitud de su desaliento pese a que el húngaro parecía tomárselo con alegre filosofía.
— Hay que tener calma — sentenció —. Puede que no le echemos la vista encima a un solo quilate en quince días, pero de pronto llegarán todos juntos sin que se sepa cómo ni por qué.
— O no llegarán nunca…
— O no llegarán nunca, en efecto — admitió sonriente —. Si se tuviese la seguridad de que siempre van a aparecer, toda Venezuela estaría aquí, porque nada existe comparable a la sensación de ver caer una buena «piedra» en la «suruca».
Yáiza, por su parte, señaló con un amplio gesto al resto de los mineros que habían alzado el rostro para verlas pasar pero que ahora permanecían de nuevo con la cabeza gacha, afanados en aquella tarea que parecía encadenarlos al fondo de los agujeros luchando con el agua, el barro, el calor y la fatiga.
— ¿Y ellos? — inquirió —. ¿Han encontrado algo?
— A no ser que se trate de una piedra extraordinaria, ése es un secreto que únicamente se desvela los domingos. El resto de la semana nadie pierde el tiempo en comentarios.
— Se les diría obsesionados.
— «Están» obsesionados — admitió el húngaro —. Comen antes de amanecer y son muy capaces de no probar nada más hasta la noche. Como dice el dicho: «Si te llenas de yuca se te vacía la „suruca“.» Todo esto no es más que un juego de azar que tiene sus reglas, sus ritos, y su ceremonial. Tal vez no lo entiendan, pero si hoy encontráramos una buena «piedra» me sentiría profundamente desgraciado, porque la tradición exige que para que un yacimiento rinda, tiene que tardar en dar frutos. Es como una mujer con la que consiguieras acostarte la primera noche. Perdería todo su encanto.
— ¿Y cree que hemos venido desde tan lejos para participar en un juego?
— No lo sé. Pero ya que están aquí, adáptense.
Y tuvieron que adaptarse, porque aún soportaron tres largos días de lluvia, calor, esfuerzo y hambre atacados por la fiebre de la busca: la «diamantina», antes de que en la «suruca» del húngaro cayera una piedrecilla del tamaño de una lenteja, que sus traslúcidos ojos localizaron de inmediato.
— ¡Aquí está! — exclamó —. ¡El primero!
Lo colocó con sumo cuidado sobre la palma de la mano y Asdrúbal, que se encontraba en esos momentos a su lado, no pudo disimular su inmensa decepción:
— ¿Eso es un diamante? — inquirió confuso.
— Eso parece… — bromeó el húngaro —. Y lo que tienes que hacer es darle las gracias por indicarnos que no estamos fuera del yacimiento. Toda mina tiene un límite físico, y puede darse el caso de que en un punto se encuentren buenas «piedras» y tan sólo un metro más allá no aparezca ninguna. Lo que importa es «estar dentro». Y ahora lo estamos.
Había extraído del bolsillo de la camisa un pequeño tubo de caña e introduciendo el diamante lo taponó agitándolo para que resonara en su interior.
— ¡No hay maraca que se compare a ésta! — exclamó —. No hay nada que suene, en este mundo, como un «penetro» cuando se va cargando de «piedras».
Asdrúbal quiso responder, pero le interrumpió un escándalo de voces y gritos, y pronto pudieron advertir cómo un nutrido grupo de buscadores se arremolinaban a unos cincuenta metros de distancia.
— ¿Qué ocurre?
El húngaro señaló con la cabeza hacia Salustiano Barrancas que cruzaba el puentecillo con la mano ostentosamente colocada sobre la culata de su enorme pistolón.
— Alguien quiere pasarse de listo… — Dejó la «suruca» a un lado, y echó a andar hacia el punto al que se encaminaban la mayoría de los mineros —. ¡Ven, que tal vez aprendas algo…!
El motivo del alboroto era sin lugar a dudas el más frecuente en todo yacimiento de diamantes, porque un buscador acusaba a su compañero que se encontraba cerniendo «cascajo» de haberse tragado una «piedra» con el fin de no repartirla con el resto del equipo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Maradentro»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Maradentro» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Maradentro» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.