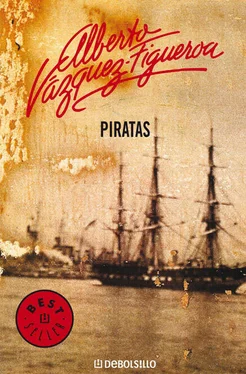— ¿Cuándo piensas zarpar?
— Mañana, y en cuanto lo haga, Astrid colocará una luz verde en la puerta de su cabaña, lo que indicará a Mombars que navegamos rumbo al Jardín de la Reina. Luego, Dios dirá.
— ¿Tienes miedo?
El margariteño tardó en responder, y tras observar cómo los esclavos continuaban con sus juegos, asintió sin sombra de rubor.
— Conociendo a Mombars resulta estúpido no tener miedo — dijo —. Hay algo en él que impresiona, porque te juro que si el demonio decidiese encarnarse en hombre, lo elegiría a él. Sin embargo, es su fe en su propia fuerza lo que le debilita, ya que me consta que no abriga la menor duda de que nos hundiría, puesto que la mayoría de sus noventa cañones son de treinta y seis libras mientras que yo no dispongo más que de veinte de esa potencia.
— ¿Y aun así piensas enfrentarte a él?
El jovencísimo capitán sonrió de un modo más bien enigmático al replicar:
— ¿Sabes una cosa? Los indígenas del continente juran que los jacarés más peligrosos no son los que viven en el agua, sino en tierra.
Pasaron el resto de la tarde a la sombra del castaño, observando los progresos de la cuadrilla de obreros que cantaban y reían destrozando a hachazos y golpes de pesados martillos lo poco que quedaba ya de la Negrita de Bardinet, y a la caída de la tarde se despidieron con un fuerte abrazo, conscientes de que tal vez jamás volverían a verse.
Celeste y su padre regresaron en la calesa a la casita de Caballos Blancos, mientras por su parte Sebastián emprendía, sin prisa el camino que le conduciría a un Port-Royal que comenzaba a desperezarse tras el agobiante sopor del día.
Invitó a la seductora pelirroja a cenar en el mesón más elegante de la ciudad, donde tuvieron ocasión de conocer personalmente al altivo y exquisito Laurent de Graaf, y tras hacer el amor hasta que el sol surgió en el horizonte, se encaminó hacia un barco en que la totalidad de sus hombres aguardaban, listos para iniciar la maniobra que les conduciría fuera de las tranquilas aguas de una bahía que podía considerarse realmente el santuario más seguro del mundo.
Nadie pareció reparar en su marcha, al igual que nadie parecía haber reparado en su arribo.
El mar estaba en calma, soplaba una suave brisa de tierra, e izando la mayor parte del velamen pusieron rumbo al sudoeste con intención de rodear la isla por poniente y emproar directamente al norte con la idea de avistar los primeros islotes del Jardín de la Reina tres días más tarde.
Fue ése el momento que Sebastián Heredia aprovechó para reunir a la tripulación y ponerle al comente de sus planes.
Le escucharon en un silencio veteado de asombro e incredulidad, y al fin fue, como de costumbre, Zafiro Burman el que tomó la voz cantante.
— ¿Pretendes hacernos creer que el Ángel Exterminador vive, y que le has conocido personalmente? — dijo —. ¡No puedo creerlo!
— Pues es tan cierto como que dentro de poco más de una semana lo verás en el puente de mando del Ira de Dios, a no ser que prefieras que te desembarque en las islas Caimán junto a todos aquellos que le tengan miedo.
— ¡La puta que me parió…! — no pudo evitar exclamar el escandalizado primer timonel —. ¿Realmente se te ha pasado por la cabeza enfrentarte al Ira de Dios ? Ni siquiera el Viejo se habría atrevido a tanto.
El margariteño, que se encontraba en pie junto al timón y dominaba a sus hombres desde poco más de un metro de altura, los observó uno por uno, reparó en la seriedad de la mayoría de los rostros, sonrió abiertamente y por último señaló:
— Siempre os estáis quejando de falta de acción y de unos botines de miseria. — Abrió las manos con un gesto que podía significarlo todo —. Ahora os ofrezco toda la acción del mundo y el mayor botín que soñarais jamás. ¿Qué más queréis?
— Nada. Como plan parece magnífico, pero es que Mombars es mucho Mombars — intervino un compungido Nick Cararrota. Me veo corriendo con las tripas al aire.
— No te preocupes por eso — dijo el capitán Jack con tono humorístico —. En la isla que hemos elegido no hay árboles al que nos las pueda atar.
— ¡Lindo consuelo!
— La decisión es vuestra — continuó Sebastián Heredia esforzándose por mostrar una tranquila indiferencia —. Los que tengan miedo pueden quedarse en las Caimán, porque con veinte hombres me basta, y en ese caso la parte que les corresponda será muchísimo más jugosa.
— ¿Podemos pensarlo? — quiso saber un espigado artillero holandés —. No es una decisión que se deba tomar a la ligera.
— Sólo por esta noche — fue la áspera respuesta —. Mañana a primera hora tengo que saber quiénes están conmigo y quiénes no. — Hizo un leve gesto a Lucas Castaño de que le siguiera a su camareta, y tras cerrar la puerta tomó asiento tras la mesa para inquirir —: ¿Qué opinas?
— Que como bien ha dicho el maltes, «Mombars es mucho Mombars». Su solo nombre hiela la sangre.
— ¡Pero bueno! — se lamentó con amargura el capitán —. ¿Son piratas o no son piratas? He crecido en este barco — añadió —. Llevo años oyéndoles hablar de sus pasadas hazañas y de lo que serían capaces de hacer si se les presentase la ocasión de atacar San Juan, Cartagena, o incluso la mismísima Flota, y, sin embargo, a la hora de la verdad un simple nombre les asusta. — Le miró a los ojos —. ¿También a ti te asusta?
El panameño, que había ido a tomar asiento en el alféizar del ventanal con riesgo de que un golpe de mar le tirase de espaldas al agua, negó con un leve ademán de la cabeza.
— Recuerda que fui yo quien insinuó la posibilidad de joder a ese mal nacido. Me inquieta, pero no me asusta. Sin embargo, debes aceptar que haya gente a la que no le haga feliz la idea de enfrentarse a noventa cañones y más de doscientos salvajes con fama de caníbales.
— ¡Lo entiendo! — admitió el otro —. Tampoco yo estoy dando saltos de alegría, pero cuando hay que jugársela, hay que jugársela.
El margariteño cenó a solas, tratando de leer en el inescrutable rostro, del cocinero que le servía la comida cuál sería la decisión de la tripulación, pero resultó evidente que el filipino tampoco tenía una idea muy clara de qué estaba ocurriendo en esos momentos en el sollado de proa, por lo que se limitaba a atenderle como lo venía haciendo desde el momento mismo en que había tomado el mando.
— ¿Y tú? — preguntó Sebastián cuando ya le retiraba los platos —. ¿Te quedarás en las Caimán o seguirás hasta el final?
Al hombrecillo ni siquiera se le alteró la aceitunada faz al replicar con tono fatalista:
— Siempre me preocupó la idea de terminar en la horca, capitán, pero, si ganamos, montaré un buen mesón en Port-Royal. Y si perdemos, me tiraré al mar con una piedra al cuello para no caer en manos de Mombars.
Salió permitiéndole que reflexionara sobre la viabilidad de un arriesgado plan que no ofrecía más que las dos alternativas a la que había hecho referencia: ganar o morir. A la mañana siguiente, tras el repiqueteo de la campana que anunciaba el cambio de guardia, Sebastián reunió de nuevo a los hombres en cubierta sin perder esta vez el tiempo en inútil palabrería.
— Los que hayan decidido quedarse en las Caimán que se coloquen en la banda de babor — ordenó —. Los que estén dispuestos a seguir, en la de estribor.
Zafiro Burman alzó la mano.
— ¡No te molestes! — señaló —. Hemos acordado que más vale morir como piratas que vivir como mendigos. ¡Iza la bandera negra!
— ¿La bandera negra? — preguntó sorprendido el capitán.
— ¡Exactamente!
— ¿Aquí y ahora?
— ¡Aquí y ahora! — fue la firme respuesta —. Hemos decidido que desde este momento entramos en combate.
Читать дальше