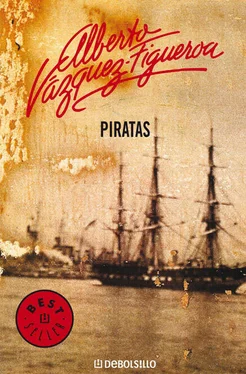Sebastián Heredia Matamoros se volvió hacia Lucas Castaño y ordenó con una divertida sonrisa:
— ¡De acuerdo! Trae la bandera. ¡Zafarrancho de combate!
Aquélla parecía ser la frase mágica que medio centenar de perros de mar venían aguardando desde hacía meses, puesto que gritar «¡Zafarrancho de combate!» venía a significar tanto como gritar «¡Botín a la vista!», y existían dos palabras, «combate» y «botín» que eran las que sin duda mejor entendían todos y cada uno de ellos.
Las armas, tanto tiempo dormidas, brillaron al sol del mediodía; los cañones, tanto tiempo silenciosos, rugieron para comprobar su estado, y la pólvora, tanto tiempo almacenada en lo más profundo de la santabárbara, se extendió sobre cubierta en busca del menor atisbo de humedad que pudiera inutilizarla.
Las vísperas de las batallas excitan mucho más a los contendientes que la batalla en sí, y la tripulación del Jacaré tenía plena conciencia de que la batalla que se disponían a librar ofrecía todo el aspecto de resultar brutal, sangrienta y encarnizada.
Contemplándolos desde el alcázar, Sebastián Heredia llegó a la conclusión de que aquélla era la primera vez que vivía con total intensidad el ambiente de un barco pirata y que por primera vez tomaba de igual modo plena conciencia de la auténtica personalidad de unos hombres que habían abandonado países, hogares y familias para dedicarse al arriesgado oficio de vagabundear por desconocidos mares en busca de una valiosa presa.
Si la violencia pudiera tener olor, el Jacaré habría apestado a violencia, y observando la expresión de sus rostros Sebastián llegó a la conclusión de que cada uno de aquellos desharrapados facinerosos se encontraba dispuesto a dar hasta la última gota de su sangre con tal de conseguir una victoria rotunda.
Alzó luego los ojos hacia la enorme bandera de la calavera entre las fauces de un saurio que flameaba en la punta del palo mayor como si le estuviera gritando al mundo su desafío, y advirtió que el vello de todo el cuerpo se le erizaba, porque aquella bandera no ondeaba ahora como símbolo de simple rapiña, sino más bien como símbolo de libertad.
En un momento dado, el exaltado Zafiro Burman trepó a la botavara del palo mayor y, tras reclamar a grandes voces la atención de sus compañeros, señaló en el colmo del entusiasmo:
— Mombars es un gigante que parece un ogro con su larga cabellera al viento. Pero muerto el perro se acabó la rabia, ya que sin él sus hombres no son más que una pandilla de salvajes. — Mostró el colgante que llevaba al cuello y del que jamás se desprendía al añadir —: Le regalaré mi zafiro al que le haga volar de un cañonazo.
Dos días más tarde avistaron los primeros contornos del confuso amasijo de islotes, cayos y arrecifes que constituían el justamente bautizado por Cristóbal Colón, Jardín de la Reina, o Laberinto, probablemente uno de los archipiélagos más hermosos de las Antillas, pero probablemente, también, el más peligroso para los navegantes a todo lo largo de su historia.
Al caer la noche fondearon al abrigo del cayo del Rabihorcado a la espera de que la nueva luz del día les permitiera continuar adentrándose entre los canales sin temor a «subirse a la roca», y tras ordenar que no se encendiese ninguna luz a bordo, Sebastián pidió que se doblase la guardia y se mantuviesen en absoluto silencio, pese a que resultaba poco probable que nadie se atreviera a abordarlos a oscuras, protegidos como se encontraban por traicioneros arrecifes.
— Con Mombars toda precaución es poca — concluyó —. Y si por alguna razón se nos hubiera adelantado, podría sorprendernos en mitad de la noche.
Nada ocurrió, no obstante, y diez minutos antes de que el sol hiciera su aparición sobre las distantes costas cubanas, ya había comenzado a izarse el velamen, listo el navío para reemprender la difícil singladura en cuanto la luz permitiera distinguir con nitidez los traicioneros bajíos.
Tres hombres treparon a los mástiles para no perder detalle de cuanto acontecía ante la proa, y con Zafiro Burman al timón y hasta el último gaviero atento a la maniobra, se adentraron en aquel traicionero dédalo de agua y corales que tantos barcos y tantas vidas se había cobrado.
Por fortuna la mayoría de los hombres conocían aquellas aguas de los lejanos tiempos en que navegaban a las órdenes del viejo capitán, por lo que tras diez largas horas de tensión dejaron caer las anclas en lo más profundo de la quieta ensenada de un diminuto islote que no ofrecía como protección al violento sol que lo calcinaba más que media docena escasa de cimbreantes cocoteros.
Al reducir los mástiles a la mitad de su altura ni siquiera sobresalían sobre la cima de las pequeñas dunas, por lo que el Jacaré resultaba invisible desde cualquier punto que no fuera la estrecha boca de una bahía que como refugio temporal constituía un escondite inmejorable, aunque no lo fuera en absoluto como cuartel de invierno permanente, a causa de la desolada aridez de cuanto la rodeaba.
Fuera del barco, nada se podía hacer más que subir a las dunas o pasear por una playa interminable para acabar por sentarse al pie de una de aquellas osadas palmeras que parecían desafiar con su presencia las más estrictas leyes de la naturaleza, aunque proliferaban, eso sí, los nidos de tortuga y la pesca era tan abundante que al filipino le bastaba con lanzar un sedal al agua para mantener abastecida la despensa.
El arenoso islote se encontraba circundado de traicioneros arrecifes de coral que hacían prácticamente imposible que ni siquiera un bote de remos se aproximase sin zozobrar, y únicamente la espaciosa ensenada disponía de un cómodo canal de entrada de unos sesenta metros de anchura, profundo hasta el punto de que cualquier navío podía penetrar en él sin temor a encallar o ser agredido, puesto que la baja costa arenosa no ofrecía la menor posibilidad de emplazar una fortaleza o una simple batería de cañones.
De todo ello cabía deducir que el lugar constituía un refugio ideal contra las fuerzas de la naturaleza, pero podía considerarse al propio tiempo una ratonera mortal en caso de tener que rechazar un ataque enemigo.
Conscientes de ello, en el instante mismo en que las anclas tocaron fondo y se arriaron velas, a bordo del jabeque se inició una frenética actividad que no se vio interrumpida ni aun por la llegada de la noche, puesto que los hombres continuaron trabajando a la luz de todas las farolas que pudieron habilitarse, e incluso de antorchas que se clavaron cada cinco metros en la arena de la playa.
A nadie se le ocultaba el hecho de que el Ira de Dios podía hacer su aparición en cualquier momento, y que si lo hacía antes de tiempo las tripas de todos y cada uno de ellos acabarían alfombrando las dunas del islote.
A media mañana apenas quedaba un hombre a bordo capaz de mantenerse en pie, pero tanto Sebastián Heredia como Lucas Castaño se sentían satisfechos del resultado obtenido.
— ¡Bien! — reconoció el panameño lanzando un hondo suspiro —. Ahora, lo único que necesitamos es recuperar el aliento y esperar.
— ¿Cuánto?
— Un día, dos, diez. Cualquiera sabe. Incluso es posible que no vengan nunca.
— ¡Vendrán!
— Confío en ello. Los hombres se llevarían una tremenda desilusión si no lo hicieran después de tanto esfuerzo.
— Pero tal vez salvarían la vida — le hizo notar.
— A veces hay cosas más importantes que la vida — replicó su segundo con naturalidad —. Y ésta es una de ellas. — Alzó la mano en un mudo gesto de despedida —. Y ahora me voy a dormir — concluyó —. Ya estoy viejo para estos trotes.
Cayó la noche, y fue una noche tensa.
Para la mayor parte de la dotación del Jacaré, la noche más corta y larga de sus vidas, puesto que aunque durmieron porque se encontraban realmente destrozados, fue también la noche que algo en lo más profundo de su ser se esforzaba por mantenerse alerta, debido a que el miedo es un sentimiento que jamás tiene sueño y brilla eternamente en la mayor oscuridad como la punta de una candela.
Читать дальше