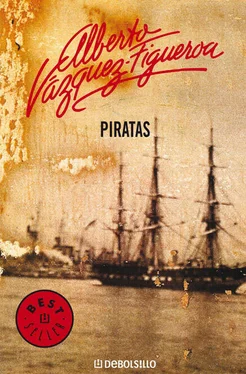— Algún medio habrá.
— No conozco ninguno — replicó el margariteño —. El capitán lo guarda todo en un cofre que puede lanzar al mar en cuestión de segundos. Y si cae al agua las tintas se correrán y todo se habrá perdido en un instante. — Se encogió de hombros admitiendo su impotencia —. A él no le importa porque lo guarda en la cabeza. Pero yo aún no. ¡Lo siento, pero así es!
— ¡Encontraremos el modo de sorprenderle! — exclamó el francés con tono de irritación —. No se va a pasar la vida sentado sobre ese maldito arcón.
— En Port-Royal, sí. Mientras estamos en puerto apenas sale de su camareta, donde se encierra con llave porque no se fía de nadie. En mar abierto o en el refugio, la cosa suele ser diferente, pero como comprenderás, entonces no puedo hacer nada. ¡Estoy solo!
— ¿Nadie te ayudaría?
— ¿Quién? Y ¿con qué fin? ¿Provocar una rebelión? ¿Para qué? ¿Para cambiar de capitán? Están contentos con el que tienen. — Rechazó la idea con un amplio gesto de la mano —. ¡No! — concluyó —. Ya te lo he dicho. No hay nada que hacer. — Aventuró un tímido ademán de aproximarse a la muchacha, pero de entre las tinieblas surgieron dos salvajes de amenazante aspecto que le cerraron el paso indicándole con un brusco gesto que regresara al interior de la cabaña. Obedeció para encararse a un Mombars que no había movido un solo músculo —. ¿Qué pasa? — exclamó —. ¿Me vas a sacar las tripas por decir la verdad? Yo soy el primero al que le gustaría apoderarse de ese tesoro porque soy de los pocos que sabrían hacer uso de él, pero si no se puede, es que no se puede.
— ¡Calla y déjame pensar! — rugió el gorila humano al que se diría que la cabeza estaba a punto de echar humo —. ¿Dónde está vuestro refugio?
— Tenemos dos: uno para descansos cortos, en los jardines de la Reina, y el principal, donde pasamos los veranos, en las Granadinas del Sur.
— ¿Cuándo recalaréis en alguno de ellos?
— Supongo que dentro de unos días nos iremos porque el viejo está hasta los huevos de Port-Royal. Lo más probable es que nos dirijamos a los Jardines para limpiar fondos y que los hombres se recuperen de tanta borrachera y tanta puta.
— ¿Cuánto tiempo permaneceríais allí?
— Un par de semanas como máximo.
— ¡Siéntate!
Lo había dicho en el autoritario tono de quien estaba acostumbrado desde siempre a que sus órdenes fueran obedecidas en el acto, por lo que Sebastián no pudo más que acomodarse en la desvencijada silla que se encontraba al otro lado de la mesa.
— ¿Qué pasa ahora? — inquirió de mala gana.
— Que tenemos que pensar — fue la respuesta —. Y dos piensan mejor que uno.
— ¿Y qué quieres pensar?
— El modo de quitarle a tu capitán su juguete.
— ¡Ya!
— No seas tan pesimista — le reconvino el Exterminador, al que se habría dicho desconcertado, irritado, o tal vez herido en su amor propio por el simple hecho de que alguien dudara tan abiertamente de su capacidad de tener éxito —. Acabas de decir que en los refugios y en mar abierto el viejo relaja la vigilancia, ¿no es cierto?
— Naturalmente. En esos momentos puedo estudiar los documentos cuanto quiera siempre que no haga copias.
— ¡Bien! Esa es la ocasión de apoderarse de ellos.
Le observó como a un retrasado mental.
— ¿Y qué hago entonces? ¿Echo a correr sobre las olas con un cofre al hombro, o me escondo en una isla tan pelada que hasta los conejos usan sombrilla?
— ¿Cómo es la isla?
— ¿Cuál de ellas?
— La del Jardín de la Reina.
— No es más que un cayo de arena con una ensenada de aguas profundas.
— ¿Cuál es su altura máxima?
— ¿Sobre el nivel del mar…? Unos diez metros. Pero al Jacaré le basta, porque cuando abate los mástiles su punta no sobrepasa las dunas, y nadie que navegue por las proximidades sospecha que en semejante lugar se oculte un barco.
— ¡Siempre fue muy listo ese escocés de mierda! — exclamó Mombars —. ¡Condenadamente astuto! Pero creo que en esta ocasión podríamos joderle. — Se inclinó hacia adelante y tendió su pesada manaza para colocarla sobre el antebrazo del margariteño —. ¡Escucha! — añadió con un leve tono de excitación en su ronco vozarrón —. Se me está ocurriendo un plan que podría dar resultado.
— Me niego a aceptar que alguien esté dispuesto a correr semejante riesgo sólo por apoderarse de un puñado de papeles — dijo Celeste Heredia, mostrándose en esta ocasión desconcertantemente seria dada su, por lo general, desenfadada personalidad —. Y me preocupa el hecho de que acabes cayendo en tu propia trampa.
Se encontraban sentados, en compañía de su padre, almorzando a la sombra del copudo castaño de Indias que dominaba el altivo promontorio, teniendo a un lado un mar azul y transparente, y al otro lo poco que iba quedando de las ruinas de la vieja mansión del capitán Bardinet.
La numerosa cuadrilla de obreros — esclavos casi en su totalidad — que se ocupaban de derruirla, aprovechaban en aquellos momentos el imprescindible descanso de las horas de más tórrido calor del mediodía para refrescarse en el cercano mar, y tras observarlos chapotear, jugar y reír con más entusiasmo que cualquier hombre libre, cabía preguntarse por qué extraña razón la raza negra parecía experimentar mucha más alegría de vivir que cualquier otra.
El simple hecho de dejar de cortar caña hora tras hora para pasar a trabajar, con idéntica intensidad pero mucho más distraídamente, en el derribo de una casa, constituía para ellos razón más que suficiente para demostrar entusiasmo, por lo que Sebastián los observó con cierta admiración, hasta que por último se volvió hacia su hermana para replicar en un tono de afectuosa paciencia:
— Lo que tú llamas «papeles» es algo por lo que cualquier buen marino daría media vida. Por si no lo sabías, te diré que Cristóbal Colón pasó casi dos años perdido entre el golfo de Honduras y Panamá hasta que embarrancó aquí, en Jamaica, y ciento cincuenta años más tarde, la escuadra de L'Olonnois, Van Kljin y Pierre de Picard, quedó atrapada en el mismo lugar durante más de un año, sin conseguir escapar a los vientos contrarios y las traidoras corrientes. Cuatrocientos de sus setecientos hombres murieron en la desgraciada aventura. — Tomó un muslo de pollo y comenzó a mordisquearlo sin dejar por ello de observar fijamente a Celeste al inquirir —: ¿Crees que a alguien le apetece desperdiciar años de su vida vagabundeando a ciegas por mares desconocidos, a riesgo de que a cada instante ese mismo mar amenace con estrellarlo contra la costa o un arrecife traidor le raje el casco?
— No. Está claro que no — admitió la muchacha.
— En ese caso comprenderás que quienes han perdido tiempo, barcos, dinero y amigos por el hecho de no disponer de unos simples «papeles», estén dispuestos a todo por conseguirlos. — Le apuntó con la pata de pollo al concluir —: Recuerda que el que no conoce un camino en tierra, se extravía, pero el que no lo conoce en el mar, se ahoga.
— Pero es que el riesgo que corres al enfrentarte a Mombars se me antoja excesivo — se lamentó la muchacha —. ¿Qué ocurrirá si las cosas no salen bien?
— Que jamás volveremos a vernos — fue la sincera respuesta —. Pero si salen bien nos dedicaremos a fabricar el mejor ron de las Antillas hasta que nos hagamos viejos.
— ¿Lo prometes? — preguntó su padre.
Sebastián alzó la mano como si se tratara de un firme juramento.
— Si, tal como aseguran, el lastre del Ira de Dios está compuesto de barras de plata, jamás volveré al mar. — Rió divertido —. La mía será la carrera más corta y productiva en la historia de la piratería.
Читать дальше