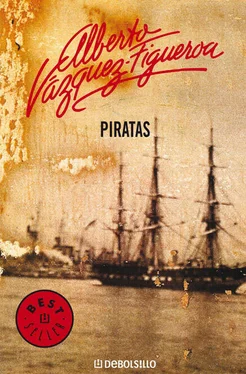— ¿Y por qué no le puede ocurrir? ¿Acaso es insumergible?
— No, pequeña — fue la respuesta —. No es insumergible, pero el Viejo posee la mejor colección de derroteros de las Antillas, y con lo que él guarda en su camareta se puede llegar con los ojos cerrados al último rincón del Caribe sin el menor peligro.
— ¿Cómo lo consiguió?
— ¡Pura casualidad! Una noche abordó de improviso una carraca de aspecto inofensivo que resultó ser una tapadera en la que se enviaba el archivo de Sevilla a la comandancia de marina de San Juan, y lo que parecía un simple arcón de libros viejos escondía el mayor tesoro que un pirata pueda soñar. — Se dejó caer de nuevo sobre la arena como si con ello diera por concluida la discusión —. Por eso el Jacaré seguirá siendo el mejor barco de las Antillas hasta que se caiga a pedazos.
— ¡La puta que me parió! — no pudo por menos que exclamar la descarada pelirroja —. ¡Si es cierto, cualquier capitán pagaría un millón de libras por ese archivo! ¿Nunca se te ha ocurrido?
— ¡Naturalmente, querida mía! ¡Naturalmente! Pero el Viejo lo guarda en su camareta, y a la menor señal de peligro lo dejaría caer al mar, porque es el único que lo tiene aquí, en la cabeza. — Se golpeó con el dedo la frente una y otra vez —. Ha pasado años estudiando y se lo sabe de memoria. Mi esperanza es que un día decida retirarse y me lo ceda.
Ella negó agitando su llamativa cabellera:
— Lo venderá — aseguró.
— Lo dudo — replicó un inmutable Sebastián —. Sabe que si lo vendiese se harían copias, y es de los que opinan que no es bueno que cualquier cretino pueda navegar por el Caribe como si lo hiciera por la cocina de su casa.
— ¿Por qué?
— ¡Manías! ¿Te imaginas a tu amigo Mombars yendo de aquí para allá sin miedo a embarrancar? Organizaría tales carnicerías que al fin obligaría a la Corona a enviar una auténtica flota a las Antillas. ¡No! — añadió como si estuviera convencido de lo que decía —. El Viejo tiene razón, y ese tesoro debe quedar en buenas manos.
Comenzó a acariciarla y besarla dispuesto a hacerle nuevamente el amor sobre la arena como si de ese modo diera por definitivamente zanjada la conversación, y la pelirroja le dejó hacer, en un principio pensativa, aunque muy pronto se sumó al excitante juego entregándose con sincera dedicación hasta que quedaron completamente exhaustos.
Poco después Sebastián se puso en pie de un salto.
— ¡He de irme! — dijo —. Resérvame la noche del sábado.
Regresó a la playa donde ya le aguardaba Justo Figueroa junto a un pequeño carruaje tirado por dos impacientes caballos, y al poco de las tinieblas surgió una lancha de la que desembarcaron Celeste Heredia y su padre.
Los besó con afecto al tiempo que les entregaba un manojo de llaves.
— ¡No tiene pérdida! — dijo a modo de despedida —. Todo recto por el camino de la costa hasta sobrepasar la casa quemada. Luego, a poco más de dos millas encontraréis una gran valla azul y blanca. Allí es.
— ¿Cuándo vendrás a vernos? — quiso saber su hermana.
— En cuanto pueda.
— ¿Qué ha pasado esta noche?
— Dejé caer lo que importaba. Ahora es ella la que tiene que hacer el próximo movimiento, y supongo que muy pronto sabremos si en verdad está o no en contacto con Mombars.
— ¡Ten mucho cuidado! — le recomendó Miguel Heredia.
Sebastián le acarició con afecto la espesa barba, ya blanca, que se había dejado crecer en los últimos tiempos, y que le confería todo el aspecto de un severo patriarca.
— ¡Descuida! — replicó con humor —. El único que debe preocuparse es el viejo capitán Jacaré Jack, que es quien tiene ese archivo en la cabeza. Y si quiere encontrarlo, tendrá que viajar a Aberdeen.
— No te lo tomes a broma — dijo su padre —. Ese Mombars está loco, y los locos siempre son gente imprevisible. — Le guiñó un ojo —. Lo sé por experiencia.
Sebastián advirtió que el horizonte comenzaba aclararse en lo que solía ser un rapidísimo amanecer que muy pronto lanzaría a las calles a la gente «decente» de la ciudad, por lo que le obligó a trepar al carruaje.
— ¡Confía en mí! — insistió —. Te prometo que si las cosas se ponen difíciles me olvidaré del Ira de Dios y sus vajillas de oro. ¡Y ahora, marchaos! No conviene que nos vean juntos.
Aguardó a que el cochecillo se perdiera en la distancia calle abajo, y tras comprobar que tomaba el camino que conducía a Caballos Blancos, embarcó en la chalana que le aguardaba para regresar a bordo del Jacaré.
Lucas Castaño le recibió al pie de escalerilla.
— ¿Y bien? — quiso saber.
— El cebo está puesto — respondió —. Ahora hay que esperar a que el pez muerda el anzuelo.
— ¡Lo morderá! — sentenció el panameño —. Pronto o tarde lo morderá.
— Quiero un hombre armado ante la puerta de la camareta — señaló Sebastián —. Discreto, pero visible desde tierra con ayuda de un buen catalejo. Tenemos que dar la sensación de que ahí dentro se guarda un tesoro.
— Anoche volvió a visitamos el capitán Scott. Insistió en ver al Viejo. Eran buenos amigos.
— La próxima vez susúrrale al oído que el Viejo no quiere dejarse ver porque tiene paperas.
— ¿Paperas? — repitió su segundo, perplejo —. ¡Pero si ésa es una enfermedad infantil!
— Lo sé. Pero aseguran que cuando se contagia a los adultos los deja estériles. Dile al capitán Scott que es por eso por lo que el Viejo no quiere que nadie le vea, y te garantizo que se le pasarán en el acto las ganas de visitarle. — Le golpeó afectuosamente en el hombro —. Y ahora me voy a dormir, porque el ron, el tabaco y la pelirroja me han dejado para el arrastre.
Descansó durante todo el día al igual que el resto de la flota anclada en la bahía, y a la caída de la tarde reunió a la totalidad de la tripulación al pie del alcázar de popa.
— Como sabéis — comenzó —, mi hermana ya no está a bordo, con lo cual toda amenaza de mala suerte ha pasado. Ahora quiero pediros que sigáis asegurando a todo el que os pregunte que el capitán continúa encerrado en su camareta. No os puedo explicar la razón, pero os prometo que si me hacéis caso pronto estaré en condiciones de proporcionaros el más valioso botín que hayáis soñado nunca.
— ¿Qué clase de botín? — quiso saber de inmediato el segundo timonel, Mubarrak el Moro, cuya desmesurada afición a las mujeres le obligaba a estar siempre en la más negra ruina.
— Un botín es siempre un botín — fue la áspera respuesta —, y que con la parte que te toque podrás tener tu propio harén hasta que ya no se te empine.
— ¡Alá te oiga!
— Haz lo que te digo y me oirá.
Cuando ya la mayoría se alejaba en los botes rumbo a la playa, se volvió hacia Lucas Castaño.
— Ahora te toca a ti — dijo —. Pero ten mucho cuidado. No es ninguna estúpida.
— ¿Puedo tirármela?
El margariteño le dirigió una mirada que podría considerarse coma decuplica o reconvención.
— ¡Hombre…! — exclamó —. ¡Con tantas como hay…!
— Es que me has hablado muy bien de ella. — Rió con malévola intención el segundo de a bordo —. Y total, sí no me la tiro yo, se la tirará otro cualquiera.
— Haz lo que quieras, pero no me lo cuentes — fue la respuesta —. Y ahora lárgate y procura que todo parezca casual.
Había caído la noche, en la quieta bahía se reflejaban las luces de la ciudad, y apenas la lancha de Lucas Castaño se perdió de vista comenzó a sonar una suave música que llegaba, como siempre, de la alta cubierta del navío de Laurent de Graaf.
Sebastián cenó a solas echando de menos a su padre y su hermana, consciente de que aquél era sin duda el día en que comenzaba una vida marcada por la certeza de que, hiciera lo que hiciera, siempre habría dos seres que aguardarían su regreso, y ese simple hecho le confería una nueva dimensión a su existencia, puesto que ya no era un pobre muchacho condenado a cuidar a un viejo enfermo, sino todo un capitán pirata que poseía una hermosa familia.
Читать дальше