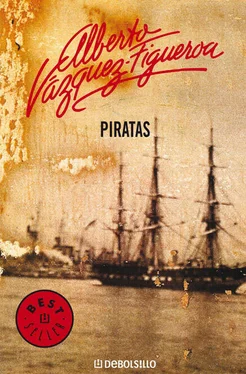Se reía luego a carcajadas, como si el hecho de que el poderoso navío se viera en peligro de precipitarse contra los arrecifes de punta las Peñas no constituyese más que una divertida broma, por lo que el atribulado don Hernando Pedrárias no pudo por menos que echar una amarga mirada al extremo del bauprés tratando de hacerse una idea de qué aspecto tendría su cabeza al tercer día de colgar de una jarcia.
— ¡Maldita Celeste! — masculló una y otra vez —. ¡Maldita seas mil veces!
Poco después se vio obligado a inclinarse sobre la borda para vomitar cuanto había ingerido durante las últimas horas, y por fin se retiró a su estrecha litera aceptando que no le importaría gran cosa que el bergantín girara de improviso sobre sí dejando la quilla al aire para enviarlo de una vez por todas al fondo del océano.
Con muy buen criterio, Joгo de Oliveira optó de inmediato por navegar lejos de toda isla o arrecife, siempre proa al noroeste y fuera de las rutas que acostumbraban seguir los buques de carga o los navíos piratas, convencido como estaba de que con su escasísimo personal humano poca resistencia podría oponer en caso de un eventual ataque, cualquiera que fuese el calado o el armamento del rival.
Y es que en ningún momento se había atrevido a confesarle al nuevo patrón del Botafumeiro que la «precariedad» de su tripulación se debía al hecho de que las tres cuartas partes de sus componentes habían muerto poco tiempo atrás por culpa de una súbita epidemia de dengue hemorrágico, ya que de haberlo sabido ni siquiera el más desesperado de los hombres habría tenido el valor suficiente como para embarcar.
Ahora, sin piloto, sin apenas gavieros, sin un solo «juanetero» y con un estúpido timonel que zigzagueaba más que una serpiente en celo, el capitán Tiradentes se internaba en un mar Caribe que le resultaba totalmente desconocido, en busca de una isla de la que se hablaba en todos los puertos del mundo, pero que no tenía la menor idea de dónde se encontraba exactamente.
— Al norte de La Española — le habían dicho.
De acuerdo. Pero ¿dónde se encontraba exactamente La Española?
Dos años atrás el mugroso Joгo de Oliveira había cometido el craso error — en el que por otra parte solían caer con notable frecuencia infinidad de capitanes de fortuna — de adquirir a un precio ciertamente desmesurado lo que parecía ser una auténtica carta marina muy bien documentada de las Antillas, pero que muy pronto pudo constatar, con riesgo de perecer en la aventura, que se trataba de una burda falsificación, o, lo que cabría considerar aún muchísimo peor, de una sibilina «trampa española».
Era cosa sabida desde antiguo, que la Casa de Contratación de Sevilla había tomado la fea costumbre de lanzar al «mercado» de tanto en tanto falsos mapas y derroteros con el fin de que fueran a parar a manos de piratas y corsarios que, al seguir al pie de la letra sus muy estudiadas y traicioneras indicaciones, acababan por estrellarse pronto o tarde contra los tan temidos arrecifes.
Sólo los mejores pilotos españoles eran capaces de reconocer al primer golpe de vista dichas «trampas», y en gran parte a ello se debía de igual modo las altas cotizaciones que tales «renegados» alcanzaban en el revuelto mundo laboral de la piratería activa.
El capitán Tiradentes era, por tanto, dueño de un mapa que indicaba con total nitidez dónde se encontraba La Española y dónde Puerto Rico, pero jamás habría puesto la mano en el fuego en caso de que le hubieran obligado a jurar que, efectivamente, a la hora de la verdad dichas islas aparecerían en la latitud y longitud señaladas.
Por ello, cuando don Hernando Pedrárias le confirmó con absoluta seguridad, que partiendo de punta las Peñas en dirección noroeste no encontraría más que aguas profundas hasta alcanzar las costas de Puerto Rico, marcó ese rumbo y se dedicó a esperar pacientemente a que ante su proa hiciese al fin su aparición una costa lejana.
No obstante, mantenía siempre un vigía de cofa y otro de serviola, y en cuanto caía la noche arriaba la mayor conformándose con avanzar sin más ayuda que los foques, sin una sola luz a bordo y con el oído atento al menor rumor que sonara a rompientes.
La cuarta noche, cuando más en calma parecía encontrarse el mundo y más oscuro el firmamento, el horizonte comenzó a cubrirse no obstante de brillantes estrellas, aunque muy pronto el capitán Oliveira llegó a la asombrosa conclusión de que no se trataba en absoluto de estrellas sino de cientos de inquietantes luces que progresaban con notable rapidez hacia su banda de estribor.
— ¡Sгo Bento me ampare! — exclamó estupefacto — ¡La Flota!
No podía tratarse, en efecto, más que de la poderosa Flota española que ese año debía de haber partido con retraso de Sevilla, y que avanzaba en masa, segura de su rumbo y de su fuerza, con destino a San Juan de Puerto Rico, desde donde descendería más tarde hasta Cartagena de Indias.
¡La Flota!
Acodados a barlovento, hasta el último tripulante del Botafumeiro contempló fascinado el soberbio espectáculo que ofrecía tan majestuosa armada, y por unos instantes incluso el mismísimo Hernando Pedrárias se sintió íntimamente orgulloso de haber nacido en un país que hacía alarde de semejante derroche de poder.
Al fin se volvió hacia el portugués, que refunfuñaba a muy corta distancia sin dejar de rumiar las amargas hojas de coca con más fruición que nunca, y preguntó: — ¿Qué piensa hacer?
— Cruzar entre ellos — fue la firme respuesta.
— ¿Cruzar entre esa nube de barcos? — exclamó —. ¿Es que se ha vuelto loco? Nos abordarán.
— No si sabemos maniobrar — sentenció el otro —. No cuento con hombres ni tiempo para izar todo el trapo en plena noche y aumentar la velocidad lo suficiente como para dejarlos atrás. — Lanzó un escupitajo por encima de la borda —. Y si mantenemos este rumbo nos arrollarán. — Se volvió hacia el timonel pese a que apenas podía distinguirlo en las tinieblas —. ¡Vira a estribor! — ordenó —. Y vosotros, arriba mayor y mesana. — Cuando ya sus hombres se alejaban, dejó escapar una divertida carcajada y añadió —: ¡Y aflojad las amarras de los botes por si acaso!
Pese a lo comprometido de la situación y el evidente rechazo que desde el primer instante le había producido la repelente humanidad del lisboeta, don Hernando Pedrárias Gotarredona no pudo por menos que admirar la entereza y sangre fría que demostraba en todo instante, puesto que en verdad cabría suponer que en el fondo de su alma le divertía enormemente el hecho de poner proa hacia una nube de gigantescos navíos que avanzaban como ciegos bisontes, dispuestos a sortearlos en la oscura noche sin más ayuda que su habilidad y un puñado de convalecientes que apenas contaban con las fuerzas necesarias para izar la mitad de las velas.
— ¡Tres hombres al timón! — gritó cuando menos de una milla separaba su mascarón de los mascarones de los buques de vanguardia —. ¡Dos puntos a babor! ¡Cazad todo el trapo!
El capitán Joгo de Oliveira era lo suficientemente buen marino como para comprender que si la pesada flota navegaba — tal como solía ser su costumbre — con toda su capacidad de velamen desplegada para atrapar los vientos de popa, en cuanto la tuviera encima le dejarían prácticamente inmóvil, por lo que optó por ganar velocidad aprovechando que aún tenía viento suficiente, para ser él quien se precipitara sobre los que venían, no de frente, sino en un ángulo de unos cuarenta grados en relación con las luces de situación de la primera línea.
De ese modo aumentaba de forma harto notable la posibilidad de una brutal colisión en caso de que la oscuridad le impidiera averiguar a tiempo la verdadera eslora de los enormes cargueros entre los que se disponía a cruzar, pero en compensación le permitía mantener cierto control sobre el Botafumeiro, que de otro modo habría quedado flotando como un corcho, expuesto a que cualquiera de las fragatas de protección de segunda o tercera fila se le echara encima para partirlo en dos en un abrir y cerrar de ojos.
Читать дальше