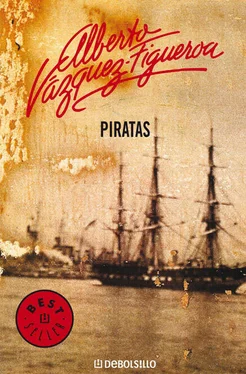Por lógica, los serviolas de una escuadra tan numerosa se preocupaban ante todo por mantener las distancias preestablecidas con respecto a las luces de situación de los restantes buques, gritándoles a los timoneles los cambios de rumbo y confiando en que al seguir fielmente a la nao capitana no encontrarían obstáculo alguno en su singladura.
La súbita aparición de un bricbarca surgiendo de las tinieblas ante su proa les cogería por tanto tan de sorpresa que, por grande que fuera su voluntad a la hora de intentar esquivarla, difícilmente lo conseguirían sin arriesgarse a provocar un auténtico desastre en el conjunto de una flota en que ninguna maniobra imprevista se realizaba sin haber sido advertida previamente por medio de señales.
A medida que pasaban los minutos y la distancia se acortaba conforme el Botafumeiro ganaba en velocidad precipitándose como una flecha hacia la primera de las luces, los corazones de cuantos iban a bordo se encogían, conscientes de que el menor error les estrellaría irremisiblemente contra el costado de un macizo mercante que sin duda les doblaba en tonelaje.
Menos de media milla separaba cada barco de la Flota que les flanqueaban, y otro tanto de los que les seguían, y a decir verdad no era ése un espacio excesivamente holgado para maniobrar en mar abierto, teniendo en cuenta que, además, se veían obligados a «adivinar» en las tinieblas la longitud aproximada de cada uno de ellos.
— ¡Un punto a babor! — ordenó por último ásperamente el lisboeta —. ¡Aguanta firme!
Abriendo un poco más el ángulo en el postrer momento, Joгo de Oliveira permitió que el botalón de proa de una enorme carraca de más de ocho metros de altura pasase casi rozando su popa y cortando su estela, para que el Botafumeiro enfilara rectamente hacia las luces centrales del segundo barco, confiando en que el tiempo que tardara en llegar a él sería el que necesitaría para sobrepasarlo. Cuando vislumbró en las tinieblas la tenue claridad de los grandes faroles de popa, comprendió que de momento había eludido el peligro, y tras lanzar uno de sus repelentes escupitajos, masculló:
— ¡Timón a la vía!
Los cuatro hombres se apresuraron a hacer girar la rueda una y otra vez, e instantes después el portugués gritó a voz en cuello:
— ¡Dos minutos para virar en redondo por estribor! ¡Atentos a las botavaras!
La voz corrió de boca en boca.
Hasta el último hombre a bordo, incluido el achacoso cocinero negro, se aprestó a cumplir la orden conscientes de que les iba en ello la vida, por lo que en el momento en que Tiradentes soltó un gutural alarido, el bricbarca pareció clavarse en el agua para girar sobre sí mismo como una elegante bailarina de ballet.
Lo hicieron justo en el espacio que dejaban entre sí dos de las fragatas de la segunda fila.
Atrapar de nuevo el viento que llegaba ahora por la banda de babor y reiniciar la singladura en sentido opuesto requería un tiempo que se les antojó angustiosamente largo, y dicha angustia se convirtió en terror en el momento en que el vigía de una de las fragatas creyó entrever algo inusual y dio la voz de alarma.
Casi al instante comenzaron a tronar cañones, pero no con intención de agredir, puesto que por la formación que mantenían los buques de la Flota con un fuego cruzado se habrían hundido los unos a los otros, sino como señal de aviso, alertando con salvas de pólvora de un supuesto peligro.
Sus llamaradas permitieron vislumbrar a contraluz a la nave que se disponía a cruzar de nuevo ante la proa de uno de los buques de línea de la tercera fila, y apenas lo había hecho, el gigantesco galeón que cerraba en solitario la formación como el perro que arrea ante sí a las ovejas, largó una andanada de auténticos cañonazos que a punto estuvieron de impactar en la cubierta de un Botafumeiro que parecía correr como un conejo en busca de la noche.
Durante apenas diez minutos el monstruoso navío persiguió al fugitivo lanzando sobre él una atronadora lluvia de fuego, pero muy pronto su capitán debió de llegar a la conclusión de que no valía la pena tomarse tantas molestias visto el tamaño de la presa, por lo que viró de nuevo a babor para recuperar su primitivo lugar en pos del resto de la escuadra.
— ¡Dios nos ampare! — exclamó don Hernando Pedrárias cuando al fin consiguió recuperar la voz y las piernas dejaron de temblarle —. ¡Ése era el Cagafuego\ — ¿El Cagafuego ? — preguntó extrañado Joгo de Oliveira —. Creí que estaba en el Pacífico cubriendo la ruta de Filipinas.
— Regresó hace un año.
— ¡Bueno es saberlo para no volver a cruzarse en el camino con esa bestia! Por poco nos machaca.
Cagafuego era el sobrenombre que los piratas acostumbraban aplicar al buque mejor armado de la escuadra española, lo que por lógica correspondía, la mayor parte de las veces, a un galeón de más de noventa cañones y medio millar de tripulantes.
Cuando una hora más tarde las luces de la Flota comenzaron a diluirse en la distancia, el Botafumeiro recuperó su primitivo rumbo, aunque en esta ocasión el portugués no ordenó arriar el trapo, limitándose a seguir la estela de los navíos que se alejaban, ya que si los pilotos españoles estaban convencidos de que no corrían riesgo alguno navegando de noche por aquellas aguas, resultaba evidente que el barco del portugués tampoco lo corría.
Dos días más tarde cruzaron al amanecer el canal de la Mona, que separa las islas de Puerto Rico y Santo Domingo, para bordear sin prisas las costas de esta última y acabar fondeando a la mañana siguiente en un profundo puerto bajo la atenta mirada de los centinelas de la inexpugnable fortaleza que el «gobernador» Le Vasseur ordenara empezar a construir el mismo día en que los españoles le expulsaron de Santo Domingo medio siglo atrás.
Tanto tiempo no había pasado en vano, y el antaño deslumbrante baluarte bucanero por el que corría a raudales el oro de piratas y corsarios alimentando a un verdadero ejército de barraganas y buscavidas, se había ido sumiendo en el abandono a la misma velocidad con que la pujante Port-Royal florecía.
Y es que justo es reconocer que la Tortuga no constituía más que una pelada roca casi a tiro de piedra de unas costas dominadas por los ejércitos españoles, mientras que en Jamaica los ingleses se encontraban tan firmemente asentados ya que resultaría harto difícil que ni siquiera los españoles consiguieran expulsarlos.
Un mundo en decadencia puede ofrecer en ocasiones cierto encanto, tanto mayor cuanto más glorioso haya sido su pasado, pero en el caso de la isla de la Tortuga, al ser el suyo un pasado en el que no existía héroe alguno que no hubiera sido sanguinario asesino, ni heroína que no hubiera dormido en mil camas, tal decadencia se transformaba en opaca ruina de edificios, gentes e incluso fortalezas, que agonizaban antes de haber alcanzado la madurez.
Media docena escasa de embarcaciones aparecían como desperdigadas por la amplia ensenada, y al primer golpe de vista se advertía que no se trataba de goletas que hubiesen arribado cargadas de valiosas mercancías que intercambiar por azúcar o ron, ni aun de altivas naves corsarias prestas para combatir al español, sino más bien de faluchos de poco calado de los que solían utilizar los bucaneros para sus incursiones en La Española, de donde regresaban tintos de sangre y cargados hasta las mismas bordas de cerdos muertos.
Más tarde, cuando toda esa carne se había convertido ya en el sabroso manjar que tanto amaban los marinos, los cazadores cargaban de nuevo sus naves y ponían proa a Jamaica, a la que solían llegar tres días después para vender su mercancía y derrochar las ganancias en los prostíbulos y salones de juego de aquel mismo Port-Royal que les había arrebatado el esplendor de los años gloriosos.
Читать дальше