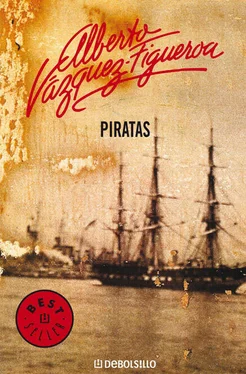— Cuando se ha conocido el lujo, nadie quiere volver a la miseria — decían las malas lenguas —. Sobre todo si esa miseria ya ni siquiera es digna.
El capitán Sancho Mendaña se preguntó de qué servía la miseria, aunque fuera muy digna, cuando sólo podía alimentarse, como la suya, de tristes recuerdos de digna miseria, y se preguntó igualmente si no tendría razón Sebastián Heredia al afirmar que más valía ser ahorcado una sola vez, que pasarse la vida con un dogal al cuello.
Las ordenanzas reales puntualizaban que si su ascenso al rango de comandante no llegaba antes de dos años se vería obligado a pasar a la reserva, y el capitán Mendaña sabía — porque lo había visto en muchos de sus compañeros de armas — que en esos casos la escasa paga la mayor parte de los meses no se cobraba.
La Corona, que en tantísimas ocasiones les había exigido crueles sacrificios, olvidaba muy pronto los servicios prestados, y eran cientos los antiguos soldados que en los postreros años de su vida se veían obligados a vagabundear por los caminos mendigando un mendrugo.
«¡Dios!»
Pasó revista a su pasado, echó un vistazo a su presente, se esforzó por imaginar cuál podía ser su futuro, y por primera vez desde el día en que Emiliana Matamoros trepara a la carroza de don Hernando Pedrárias Gotarredona, una gruesa lágrima se deslizó sin prisas por la curtida mejilla del hombre que observaba cómo comenzaba a clarear sobre la hermosa bahía de Juan Griego.
«¡Dios!»
Quizá hubiera sido mucho más lógico abandonarlo todo y seguir a aquel alocado muchacho en su absurda aventura de salteador de naves, pero las convicciones morales del capitán Sancho Mendaña habían ido siempre mucho más allá de sus propios intereses, por lo que desechó de inmediato una idea que atentaba contra la esencia de los principios que había jurado defender.
La Corona odiaba a los piratas, y por lo tanto su obligación era combatirlos dondequiera que se ocultaran, aun cuando uno de ellos fuese el único amigo que le quedaba en este mundo.
De regreso al Jacaré Sebastián Heredia mandó llamar a Lucas Castaño para comunicarle que a la noche siguiente pensaba desembarcar en Manzanillo continuando desde allí hacia La Asunción para intentar encontrar a su padre.
— Llevarás el barco al archipiélago de los Frailes, donde fondearás hasta la noche del sábado en que me recogerás en el mismo punto.
— No me parece una buena idea — replicó de inmediato el panameño.
— ¿Por qué?
— Porque los hombres están inquietos — fue la honrada respuesta —. Entre el viaje a Inglaterra, la estancia en Lanzarote y la historia del Four Roses llevamos meses sin repartir ni un mal maravedí, y opinan que lo que hacemos no es piratería sino cabotaje.
— ¿Y qué culpa tengo yo de que el único barco que encontramos en nuestro camino fuera negrero?
— Podríamos haber vendido a los negros — sentenció su lugarteniente con sorprendente naturalidad —. Si en lugar de desembarcarlos les hubiéramos llevado a Jamaica, habríamos obtenido una fortuna.
— Yo no trafico con esclavos.
— Para la mayoría de los hombres no se trata de traficar sino de vender una carga. Jamás habíamos traficado con picos y con palas, pero fue un magnífico negocio, y eso es lo único que importa.
— ¿También te importa a ti?
— Lo que yo opine no viene al caso — replicó el otro con naturalidad —. Pertenezco a la oficialidad, tengo un buen camarote y me limito a dar órdenes. — Negó con la cabeza —. Pero la mayoría de los hombres duermen colgados de hamacas en un caluroso sollado, hacen guardias o trepan a los palos desollándose las manos, y la única razón por la que soportan esa vida es por la esperanza de conseguir un buen botín. Y si no hay botín, se cabrean.
— Entiendo…
— No basta con que lo entiendas. Tienes que asimilarlo. Ahora eres el capitán y tu principal preocupación debe ser mantener contenta a la tripulación si no quieres arriesgarte a que te tire por la borda.
— Lo tendré en cuenta.
El margariteño se encerró en su camareta, meditó durante más de tres horas, y al fin salió a cubierta y, acomodándose en el puente, ordenó que hicieran sonar la campana para que todos los hombres acudiesen de inmediato.
Cuando los supo reunidos y expectantes, recorrió con la vista cada uno de aquellos rostros, la mayor parte de ellos patibularios, para señalar con un tono estudiadamente sereno:
— Últimamente las cosas no han ido nada bien, e imagino que estaréis molestos, pero esto va a cambiar. — Carraspeó, tal vez para aclararse la voz o tal vez para hacerla aún más profunda, y añadió —: Os recuerdo que estamos a finales de octubre, por lo que lo más probable es que dentro de poco más de un mes haga su aparición la Flota, que viene de Sevilla…
— Espero que no se te haya ocurrido atacarla… — dijo Zafiro Burman con socarronería —. Nos volarían en pedazos.
— ¡No! — replicó secamente —. ¡No soy tan estúpido!
— ¿Entonces…?
— Entonces deberíais saber que a estas alturas la Casa de Contratación guarda ya en La Asunción la mayoría de las perlas que se han recolectado durante el año. — Guiñó un ojo con intención —. Calculo que debe de haber más de seis mil si la producción no ha descendido demasiado.
— ¡Seis mil! — exclamó alguien, asombrado —. ¡No es posible!
El jovencísimo capitán Jacaré Jack asintió convencido.
— Lo es, aunque no todas serán de buena calidad. Me consta que un barco de la escuadra las recogerá para llevarlas a Cartagena de Indias, donde se unirá a las esmeraldas de Nueva Granada, el oro de México y la plata del Perú, que ya deben haber llegado. — Permitió que sus hombres meditaran por unos instantes sobre todo ello, y al fin continuó —: Mi intención es apoderarme de esas perlas antes de que se las lleven.
— ¿Cómo? — quiso saber el primer timonel, que parecía dispuesto a recuperar en parte el protagonismo que perdiera tiempo atrás —. Nadie ha conseguido nunca asaltar La Asunción.
— Quizá se deba a que nadie nacido en Margarita lo intentó — fue la calmosa respuesta —. Ahora, lo único que os pido es que tengáis paciencia durante una semana. El resto es cosa mía.
— ¿Seguro que sólo será una semana? — quiso saber Nick Cararrota.
— Seguro.
Regresó a su camareta, pero a los pocos instantes Lucas Castaño golpeó a la puerta, entró y cerró a sus espaldas.
— Te arriesgas demasiado — fue lo primero que dijo —. Admito que has conseguido encandilarlos y ahora dispones de tiempo para buscar a tu padre, pero me gustaría saber qué les dirás a tu regreso.
— Si traigo las perlas no creo que tenga nada que decir.
— ¿Y si no las traes?
— Supongo que serviré de carnada a los tiburones.
— ¡Supones bien! — admitió el panameño —. ¿Seguro que tienes un plan?
— En absoluto.
El panameño tomó asiento en el borde del amplio ventanal que se abría sobre la popa y observó a su imprevisible capitán como si en realidad se tratara de un ser de otro planeta.
— Aún no he conseguido averiguar si eres el tipo más astuto que he conocido, o el más inconsciente — musitó por fin al tiempo que soltaba un profundo resoplido —. Pero lo que resulta indiscutible es que estás sentado en el sillón de mando y el barco es tuyo. Yo no lo habría conseguido ni en mil años.
— ¿Y eso qué significa, a tu modo de ver?
— O que realmente eres el más astuto, o que la inconsciencia puede llegar a ser un negocio muy rentable.
— ¡Bien! En ese caso, ordena que pongan proa a Manzanillo. Veremos en qué acaba todo esto.
Читать дальше