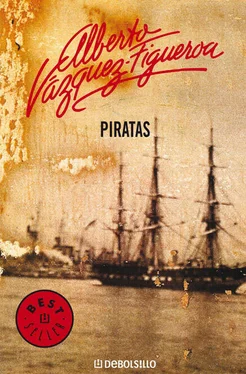— ¿Acaso te gustaría ser esclavo? — le espetó Lucas Castaño, malhumorado.
— ¿Qué otra cosa fui hasta que decidí convertirme en salteador de caminos, negrero o pirata? — replicó el otro con acritud —. Trabajaba de sol a sol por un salario de hambre, y salvo en el color de la piel, en poco me diferenciaba de esos desgraciados. — Dirigió una hosca mirada a cuantos le escuchaban, para concluir con un tono casi retador —: Y aquel de vosotros que no se haya sentido alguna vez explotado de igual modo, que levante la mano.
Nadie la levantó, y evocando los duros tiempos en que la malhadada Casa de Contratación le exigía a su padre sumergirse una y otra vez entre los tiburones para buscar unas perlas que acababa pagándole a precio de nácar, Sebastián Heredia se vio obligado a reconocer que, en efecto, el maltes tenía razón y en poco se diferenciaban sus vidas de antaño de la de cualquier esclavo africano.
No fue de extrañar, por tanto, que cuando una semana más tarde divisaron al fin las costas de tierra firme, el capitán ordenara subir a bordo del Jacaré a una representación de los negros que gozaran de mayor ascendencia entre sus compañeros.
— He decidido desembarcaros en el golfo de Paria, para que podáis internaros en las selvas de la desembocadura del Orinoco — dijo —. Os proporcionaré armas, y de ese modo tal vez consigáis sobrevivir. — Los observó uno por uno al añadir —: Pero a los españoles no va a gustarles que un grupo de cimarrones ande libre, ya que si se corre la voz serán muchos los esclavos que se os unan. Tendréis que defender esa libertad a sangre y fuego, pero para ello lo primero que tenéis que hacer es elegir un jefe, porque yo ya no puedo hacer más por vosotros.
— Has hecho demasiado — le hizo notar el negrazo rescatado del mar y al que habían rebautizado con el apropiado nombre de Moisés —. Nos has salvado la vida y te estaremos eternamente agradecidos.
— La mejor manera de agradecérmelo es impedir que vuelvan a esclavizaros — replicó sonriente el margariteño —. Me consta que pertenecéis a distintas tribus e incluso habláis muy diferentes lenguas, pero sólo seréis libres olvidando para siempre vuestras diferencias.
— ¿Cuántos enviarán a perseguirnos?
— Lo ignoro — admitió Sebastián Heredia —, pero tened presente que serán simples soldados que odian la selva y el calor, por lo que los pantanos serán siempre vuestros mejores aliados. No plantéis batalla abiertamente, dejad que se desesperen persiguiéndoos a través de la espesura, y tened por seguro que a la larga se hartarán de buscaros. Este continente es muy grande, y si conseguís que os olviden hay sitio para todos.
— Elige tú a nuestro jefe — pidió entonces el más anciano de los esclavos al tiempo que dirigía una significativa mirada hacia Moisés —. Nadie discutirá tu decisión.
El joven capitán se volvió hacia sus compañeros.
— ¿Estáis de acuerdo?
Asintieron en silencio.
— ¡Bien! — dijo —. En ese caso elijo a Moisés. Demostró mucho coraje al mantenerse a flote rodeado de tiburones, y estoy seguro de que lo demostrará a la hora de conduciros a la victoria. ¡Que Dios os ayude y acompañe!
— ¿Qué Dios?
Jacaré Jack observó desconcertado al hombrecillo que había hecho tan curiosa pregunta, y concluyó por encogerse de hombros.
— ¡Todos los dioses! — replicó —. Cuantos más, mejor. Vais a necesitarlos.
Al atardecer fondearon en el centro de una tranquila y solitaria bahía rodeada de espesa vegetación, se procedió al sistemático desembarco de los esclavos pese a que muchos optaron por lanzarse de cabeza al mar y nadar alegremente hacia la playa, y tras entregarles todas las armas, municiones y víveres de que podían desprenderse sin ponerse en peligro, el Jacaré reanudó la marcha seguido, como siempre, por el lento y pestilente Four Roses.
Sin el lastre de su carga humana el buque negrero recordaba ahora el cascarón de una nuez flotando en milagroso equilibrio sobre las aguas, con tan escaso calado que no se le podía cargar trapo por miedo a que se abatiese mostrando la quilla al aire, tan ingobernable como una pluma al viento.
Por fin, y tras cuatro días de inauditos esfuerzos, el destartalado navío apareció anclado un amanecer en el centro de la bahía de Porlamar, y en la única vela que permanecía desplegada podía leerse en gigantescas letras mal trazadas: «Pedrárias, negrero. Éste es tu barco».
Casi de inmediato la práctica totalidad de los habitantes del lugar se arremolinaron en la playa.
El Four Roses permaneció allí durante horas para que cuantos acudían de los villorrios vecinos pudieran verle, sin que los cañones del Jacaré — que se mantenía al pairo a prudente distancia —, permitieran que nadie osara arriar la enorme vela, y poco antes del atardecer esos mismos cañones dispararon certeramente consiguiendo que a los pocos instantes el siniestro ataúd flotante comenzara a arder como la yesca.
Sus cuatro únicos ocupantes se habían lanzado al mar y nadado lentamente hacia donde les aguardaba un destacamento de soldados, que se apresuraron a maniatarlos, y cuando al fin la hedionda embarcación desapareció por completo bajo las aguas, el Jacaré levó anclas para poner proa al nordeste.
A la noche siguiente una chalupa se aproximó sigilosamente al pie del fortín de La Galera, Sebastián Heredia saltó a tierra escoltado por tres de sus mejores hombres armados hasta los dientes, y ascendió en silencio por las anchas escalinatas de piedra para golpear discretamente a la puerta del capitán Sancho Mendaña.
El militar no pareció sorprenderse al verle.
— Te esperaba — musitó sonriente —. Supuse que pasarías por aquí después de lo que tu barco ha organizado en Porlamar.
— Las noticias vuelan.
— En la isla no se habla de otra cosa. «Pedrárias negrero.» De ser cierto, le costaría el puesto.
— Lo es… — sentenció el margariteño, para cambiar de inmediato de tema e inquirir ansiosamente —: ¿Ha visto a mi padre?
El capitán Mendaña asintió.
— Se presentó un buen día en vuestra antigua casa tratando de expulsar a los que ahora la habitan. Conseguí que no le denunciaran y le envié con un amigo a Boca del Río, pero hace ya dos semanas que anda desaparecido.
— ¿Supone que ha ido a ver a mi madre?
— Es muy posible.
— ¿Tiene idea de si Pedrárias sabe que ha vuelto a la isla?
— Ni la mínima, pero ese hijo de la gran puta tiene ojos y oídos en todas partes. Pronto o tarde lo averiguará.
— Tengo que encontrarlo antes que Pedrárias.
El militar, que había ido a acomodarse en un despeluchado butacón para encender con notable parsimonia su enorme cachimba, aguardó a que el tabaco hubiera prendido a la perfección antes de señalar:
— Haré cuanto esté en mi mano por ayudarte, pero no puedo prometer nada. Pedrárias me aborrece y aprovechará cualquier disculpa para destituirme. — Chasqueó la lengua al tiempo que torcía el gesto —. Y corren malos tiempos para quien carezca de un salario.
— Siempre fueron malos.
— No como ahora. La Casa está empleando esclavos en los «placeres perlíferos», y aunque la mayoría revienta o se ahoga, son tantos que dejan sin trabajo a los antiguos buceadores. Familias enteras se han visto obligadas a emigrar huyendo del hambre.
— ¿Y nadie hace nada?
— ¿Qué podrían hacer? Pedrárias es como un virrey aquí y a no ser que se demuestre que es cierta esa acusación de negrero, no habrá forma de arrebatarle el poder.
— El barco que hundí era suyo.
El capitán Mendaña le observó sin ocultar su desconcierto.
— ¿Que hundiste? — repitió —. Por lo que cuentan, quien lo hundió fue el capitán Jacaré Jack. Al menos se trataba de su barco.
Читать дальше