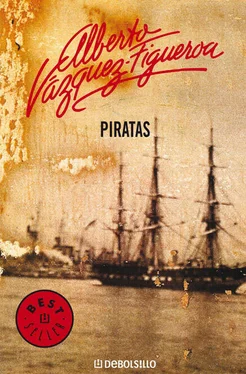— Lástima, porque en ese caso tendría una magnífica disculpa para tirarlos al mar. — Hizo una breve pausa durante la cual se rascó con fruición la cabeza, y por último añadió con idéntico tono —: Aunque pensándolo bien, creo que no necesito disculpa alguna. Les voy a tirar al mar por hijos de puta.
— ¡No puede hacerlo! — protestó el capitán —. Nos hemos rendido y las reglas de la piratería especifican…
— Las reglas de los Hermanos de la Costa nada dicen sobre barcos negreros, y por lo tanto actuaré según mi criterio — replicó abruptamente Sebastián Heredia —. ¿A quién pertenecen los esclavos?
El galés dudó por unos instantes, pero finalmente pareció comprender que no estaba en situación de mentir, por lo que contestó de mala gana:
— A la Casa de Contratación de Sevilla.
Ahora sí que el margariteño pareció sorprendido; intercambió una mirada de perplejidad con Lucas Castaño, que se encontraba a su lado, y por último replicó con dureza:
— Eso es mentira. Las leyes prohíben a la Casa comerciar con esclavos.
— Será como dice, pero hace cinco años que trabajo para ella. No oficialmente, desde luego, pero por lo menos tres de sus delegados figuran entre los armadores del barco.
— ¿Quiénes?
— Eso no puedo decirlo.
— ¡Naturalmente que puede! — se enfureció el margariteño —. Le voy a tirar al mar, pero existen dos formas de saltar: tal como está ahora, o después de recibir cien latigazos. — Le amenazó con el dedo —. ¡Así que déme esos nombres!
El galés dudó de nuevo, observó a sus hombres, pareció llegar a la conclusión de que su suerte estaba echada, y acabó por aventurar un casi imperceptible gesto de indiferencia al mascullar:
— Ginés Alvarado, Hernando Pedrárias y Borja Centeno — musitó quedamente.
— ¿Pedrárias Gotarredona, el delegado en Margarita? — Ante el decidido gesto de asentimiento, Jacaré Jack insistió —: ¿Está seguro?
— Es a él a quien rindo cuentas una vez al año.
— ¿Cómo es?
— De mediana estatura, fuerte, rubio y con los ojos muy claros.
— ¿Conoce a su mujer?
— No está casado, pero vive con una fulandanga que debió de ser muy hermosa.
— ¿Tiene hijos?
— Una hija. — El galés hizo una breve pausa y añadió —: Bueno, en realidad es ya casi una mujer. — Torció el gesto despectivamente —. Al parecer no es hija suya sino de la barragana.
— Veo que dice la verdad. — El margariteño alzó el rostro hacia Lucas Castaño para ordenar sin la menor vacilación —: ¡Tíralo al mar!
El aludido no dudó un segundo, aferró al galés por el cuello y sin más contemplaciones lo empujó hasta la borda para lanzarlo al agua sin que ofreciera la menor resistencia.
Sebastián Heredia lo observó alejarse del costado chapoteando en silencio, se volvió luego al resto de la aterrorizada tripulación del Four Roses y, tras señalar a los que parecían más capacitados, dijo con tono imperturbable:
— Que esos cuatro nos sigan con el barco. El resto que vayan a hacerle compañía a su capitán. Luego soltad a los esclavos y que suban a cubierta.
— ¡No caben! — le hizo notar Nick Cararrota —. Y si los dejas libres se nos echarán encima. Son muchos.
Jacaré Jack reflexionó por unos instantes, pidió luego que trajeran a bordo al negrazo que habían salvado la noche anterior, y le explicó lo mejor que pudo que su intención era desembarcarles en tierra firme.
— Si hacéis lo que os digo, seréis libres y podréis iniciar una nueva vida — concluyó —. Pero si causáis problemas os enviaré al fondo del mar a cañonazos. ¿Está claro?
El otro asintió, bajó a las bodegas y permaneció en ellas largo rato. Al regresar sonreía feliz.
— Si les quitas las cadenas irán subiendo a respirar por turnos — dijo —. No habrá problemas.
— ¡De acuerdo, entonces! — El margariteño se volvió hacia los cuatro negreros escogidos que aguardaban con una luz de esperanza en los ojos —. ¡Seguid nuestra estela! Si hacéis las cosas bien podréis salvar el pellejo. En caso contrario, sabéis lo que os espera.
Minutos más tarde, el Jacaré se desarbolaba del Four Roses para continuar su lenta marcha hacia el oeste seguido a poco más de una milla de distancia por el hediondo barco cuya cubierta aparecía ahora abarrotada de negros cuerpos sudorosos que agitaban alegremente las manos al tiempo que entonaban una extraña canción de agradecimiento.
A su popa iban quedando atrás el capitán galés y ocho de sus hombres, que chapoteaban en un postrer intento por mantenerse a flote, mientras alrededor de ellos comenzaban a girar los tiburones.
A solas de nuevo en su camareta y contemplando a través del ancho ventanal de popa el horrendo navío que seguía su estela a poco más de una milla de distancia, Sebastián Heredia Matamoros dejó pasar largas horas meditando sobre cuanto había ocurrido aquel día, y reflexionando en especial sobre la evidencia de que el hombre que había destrozado su vida y la de infinidad de margariteños era, además de un tirano, un negrero que se enriquecía a costa del sufrimiento de cientos de seres humanos.
«¡Sólo son negros!»
Aquella despectiva respuesta giraba obsesivamente en su cerebro, pero aun así se sentía incapaz de asimilarla, puesto que aunque desde niño tuviera plena conciencia de que la esclavitud era algo normal en las colonias, jamás había sido testigo directo de hasta qué punto tan flagrante injusticia se convertía en un hecho absolutamente deleznable.
Los pocos esclavos con los que había mantenido algún contacto hasta el presente constituían de por sí un escalón social apenas inferior al de la mayoría de los pescadores de Juan Griego, quienes se veían obligados a malvivir bajo las rígidas normas dictadas por la Casa de Contratación de Sevilla, y nunca, que él recordara, había reparado en el hecho de que aquellos infelices habían sido arrancados por la fuerza de su hogar y sus familias para pasar a ser propiedad de quien estuviera dispuesto a pagar por ellos.
«Negro» había sido siempre en Margarita sinónimo de «esclavo», pero sólo al verles hacinados como bestias bajo la cubierta del Four Roses Jacaré Jack había tomado plena conciencia de lo que significaba realmente la esclavitud.
Ni siquiera los cerdos soportaban un trato tan cruel camino ya del matadero, y tal vez por primera vez en su vida el jovencísimo capitán cayó en la cuenta de que la sociedad se dividía en algo más que ricos y pobres, sacerdotes y piratas, militares y civiles.
La sociedad parecía estar dividida más bien en opresores y oprimidos, y lo que acababa de contemplar esa misma mañana le invitaba a considerar que la voracidad de los opresores no conocía fronteras, ya que existían hombres como Hernando Pedrárias a los que no les bastaba con un poder casi ilimitado, puesto que parecían capaces de llevar a cabo las más inimaginables iniquidades si con ello conseguían ser, además, un poco más ricos.
Se preguntó, con toda la sinceridad de que fue capaz, si él, cabeza visible de una despreciable pandilla de perros de mar, llegaría a corromperse hasta el punto de traficar con seres humanos, y concluyó que aún le debía de faltar mucho para poder considerarse un auténtico desalmado, puesto que pocas horas antes había enviado a la muerte a ocho hombres sin experimentar el menor escrúpulo, pero la sola idea de vender a uno de aquellos indefensos africanos le revolvía el estómago pese a que, tal como asegurara el Cararrota, muchos de ellos aceptaran la esclavitud como una forma de existencia perfectamente lógica.
— La mayoría de ellos nacen ya esclavos de los caciques de su tribu — había señalado en cierto momento —, y lo único que hacen es cambiar un dueño negro por otro blanco que a menudo resulta más generoso y compasivo. Lo peor es siempre el traslado, puesto que los traficantes se esfuerzan por sacar el mayor rendimiento a cada viaje, y es por ello que convierten los barcos en auténticas perreras.
Читать дальше