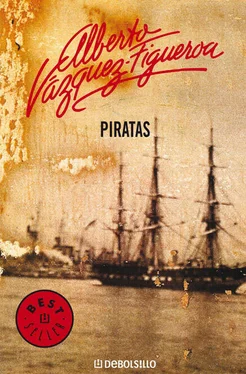Permaneció largo rato rumiando sus pensamientos hasta que el hambre comenzó a acuciarle, por lo que se encaminó sin prisas a la amplia explanada que se abría frente al puerto y en la que docenas de vociferantes mujeres preparaban al aire libre toda clase de guisos condimentados a base de guindilla muy picante, como si el agobiante calor que se había adueñado de una ciudad por la que no coria a aquellas horas ni un soplo de viento, no bastara para obligar a sudar a chorros.
Con dinero en la bolsa y un ansia infinita de ver y sentir cosas nuevas, el margariteño se sumió muy pronto en la vorágine de la ciudad más caliente, viva y palpitante del Caribe, corazón de un Nuevo Mundo que había heredado de la ya decadente Santo Domingo la capitalidad no oficial del continente.
Cartagena de Indias aglutinaba no sólo las riquezas provenientes de cada rincón del imperio, sino a sus muy diversas gentes, y por sus anchas plazas y sus recoletas callejuelas pululaban de igual modo indígenas semidesnudos y emplumados que elegantes damiselas que protegían sus delicadas epidermis bajo enormes sombrillas ricamente bordadas y que hacían girar continuamente a un ritmo acompasado.
Capitanes de fortuna, marinos, escribanos, curas, monjas, mercaderes, esclavos negros, emperifolladas prostitutas, chulos y buscavidas iban y venían en un continuo trasiego desde casi el amanecer hasta poco después del mediodía, hora en que las calles parecían vaciarse como por ensalmo, puesto que bajo el sofocante calor de las primeras horas de la tarde ni el más arriesgado perro callejero parecía tener el coraje suficiente para aventurarse bajo un sol que derretía el cerebro.
Durante casi tres horas la ciudad más viva se convertía en la más muerta, o al menos la más dormida, y bajo los samanes y las copudas ceibas de parques y plazas roncaban a pierna suelta todos cuantos no habían encontrado un lugar más idóneo para disfrutar de una bien merecida siesta.
Luego, cuando ya el sol comenzaba a rozar las copas de las palmeras, de la lejana isla de Barú, que cerraba la hermosa bahía por poniente, Cartagena despertaba de nuevo con la primera brisa de la tarde a una actividad que resultaba aún más frenética que la de la primera hora de la mañana.
Pero era ésta una actividad mucho más placentera, hecha sobre todo de risas y cantos, de largos paseos por la playa y dulces devaneos amorosos al son de tambores, bandurrias y maracas, puesto que resultaba evidente que antes que activa, Cartagena de Indias era una ciudad sensual que invitaba, como ninguna otra, a entregarse abiertamente a los más puros placeres de la carne.
Cada callejuela era un mundo, cada plazuela un universo, y la puerta de cada casa una auténtica invitación a la aventura.
Sebastián se entregó de excelente ánimo y con vivo entusiasmo a aquel loco universo de aventuras galantes, canciones, ron, juego y sana alegría, un tanto sorprendido por el hecho de que existiera una ciudad que parecía pretender ignorar que piratas, corsarios, filibusteros y ejércitos enemigos la tenían en su punto de mira, ya que en cualquier momento la plácida noche corría el peligro de transformarse en noche de violencia y muerte, de sangre y fuego, de crimen y saqueo, puesto que no existía un solo depredador de mares o tierras que no soñara con apoderarse de los infinitos tesoros que se almacenaban en los sótanos de la fortaleza de San Felipe.
Cada atardecer una gruesa y pesada cadena cerraba la entrada de la bahía impidiendo el paso a todo tipo de embarcaciones, y media docena de rápidas chalupas salían a patrullar por mar abierto dispuestas a dar la voz de alarma en cuanto detectasen la presencia de navíos enemigos, pero era cosa sabida que en ocasiones dichos enemigos preferían dar un gran rodeo y atacar desde tierra firme confiando en sorprender así a los desprevenidos cartageneros.
Estos, no obstante, parecían confiar plenamente en la más que probada inviolabilidad de San Felipe, cuyos gruesos portones se cerraban a cal y canto en cuanto el sol rozaba la línea del horizonte, y a cuyos altos muros nadie podía aproximarse, so pena de muerte, a partir de ese momento.
«En San Felipe, la única orden de alto es abrir fuego», solía decirse, y aunque más de un inocente borracho había caído víctima de las balas de los celosos centinelas, todo el mundo estaba de acuerdo en que aquélla era una sana costumbre que jamás se debía abandonar.
San Felipe les protegía, y cada habitante de la ciudad tenía la obligación de proteger y respetar a San Felipe.
Pero abajo, en las playas, las callejuelas y las plazas, bastaba con tener buena voz, ritmo para bailar o una botella de ron, para pasar a formar parte de alguna de las infinitas «parrandas» que se adueñaban de cada esquina bajo el calor de la noche.
Durante cuarenta y ocho maravillosas horas Sebastián Heredia Matamoros olvidó por completo que no era más que un pirata con la cabeza puesta a precio y un muchacho infeliz al que su propia madre había traicionado de la forma más ignominiosa.
Durante cuarenta y ocho horas disfrutó de la nueva sensación de sentirse un hombre «normal» que no arrastraba un pasado amargo, un presente difícil y un incierto futuro.
Durante cuarenta y ocho horas fue un pescador dispuesto a compartir generosamente sus ganancias invitando a ron a los cantantes y regalando vistosos pañuelos multicolores a las complacientes lugareñas.
No obstante, durante esas mismas cuarenta y ocho horas apenas pudo apartar de su mente la inquietante figura de la extraña mujer de los ojos de hielo y el cabello pajizo.
Rebaños de lánguidos corderos salpicaban de rojo el cielo de la bahía en el momento en que emprendió de nuevo el camino que conducía al portalón que daba paso al patio donde los guacamayos se habían sumido ya en el silencio del frondoso jardín y donde Raquel Toledo le recibió luciendo un largo vestido negro de generoso escote que se le antojó a primera vista impropio de una mujer de su personalidad y su condición social.
— He estudiado tu caso — fue lo primero que dijo la dueña de la casa —. Y he llegado a la conclusión de que me resultará imposible dar un diagnóstico definitivo sin examinar personalmente al enfermo. Encuentra la forma.
— ¿Cómo?
— Ése es tu problema, no el mío — respondió ella ásperamente —. Como comprenderás, no estoy dispuesta a subir a bordo de un barco pirata, pero sí a reunirme con tu «capitán» en un lugar en el que ni él ni yo corramos peligro.
— ¿Y su hermano?
— Puede tardar semanas en volver. Y te dirá lo mismo — respondió ella. Agitó de improviso una pequeña campanilla que tenía a su lado, y en cuanto una criada negra hizo su aparición en la puerta de la casa, ordenó secamente —: Ya puedes servir la cena.
Aquélla fue sin duda la cena más inolvidable de la vida de Sebastián Heredia Matamoros, cena servida en medio de una docena de adormiladas aves que, no obstante, dejaban escapar de tanto en tanto un sonoro chillido; cena consumida a la luz de las velas bajo frondosos araguayanes, aspirando el denso aroma de las papayas y los mangos, y el inquietante perfume de una mujer que de improviso parecía transpirar sexualidad por cada poro de su cuerpo.
En apariencia fría, altiva y distante, Raquel Toledo se mostró, no obstante, como la más ansiosa y apasionada de las amantes, y acostumbrado a la brusca procacidad de las descaradas prostitutas de la isla, el margariteño no pudo por menos que sorprenderse y maravillarse ante cuanto podía dar de sí una larga noche en brazos de alguien tan increíblemente experto como demostró ser la judía conversa.
Le enseñó en horas lo que ni las más baqueteadas barraganas habrían podido enseñarle en años, puesto que el sofisticado concepto del placer carnal de que hacía gala con absoluta naturalidad Raquel Toledo iba mucho más allá de lo que cabía esperar de cualquier otra mujer de su época.
Читать дальше