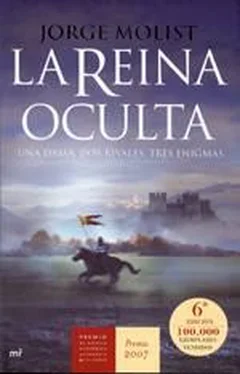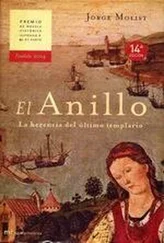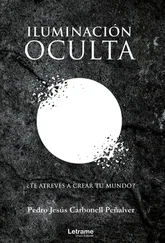– Pierre, sé cuan dolorosa ha sido la pérdida de tu familia y amigos -me hablaba dulcemente, mirándome a los ojos-, pero Dios quiso que sólo tú, de toda la ciudad, te salvaras y que fuera yo quien te salvara. Está claro que el Señor tiene designios para ti y no puedes ofenderle dejándote morir.
Acarició mi mejilla y yo estallé en llanto. Esta vez él me tomó en sus brazos, me acunó y yo me acurruqué en ellos, y entre sollozos oía que me decía:
– Yo te protegeré, Pierre. Te trataré bien, pero necesito tu ayuda.
Fue a por comida; insistió, me rogó y terminé comiendo en sus manos como un animalillo. Y poco a poco empecé a recuperarme, tanto por sus cuidados como por la música que juntos tocábamos.
Me pidió que habláramos sólo en occitano, que le enseñara. También canciones. Parece que vio un juglar en Saint Gilles y quedó impresionado al observar el cariño que las gentes sienten por ellos. No sabía aún por qué, pero fui entendiendo que quería que yo fuera juglar con él recorriendo pueblos y hablando con los paisanos. Pero cuando estuviéramos con el ejército cruzado, debía convertirme en Pierre, un primo lejano suyo. Sería su paje. Terminé aceptando. Tenía la esperanza de encontrarme por los caminos con otro juglar, uno llamado Hugo de Mataplana. Quería vivir para verle y llorar mi pena en sus brazos.
«Vinum bonum cum sapore,
bibit abbas cum priore.
Et conventus de peiore
bibit cum tristitia.»
[(«El vino de buen sabor
bebe el abad y el prior.
Y los frailes, el peor
tragan de mal humor.»)]
Canción goliarda Monasterio de Fontfreda
– No me extraña que el lugar se llame así -me dijo mi amo al cruzar el puente que daba entrada al monasterio de Fontfreda.
Una vez me repuse lo suficiente para desear vivir, acepté la propuesta del caballero como única alternativa frente a la muerte y me resigné a seguirle como paje. En lugar de continuar con la cruzada hacia Carcasona, él quiso ir en dirección a Narbona y, después de muchas millas, siguiendo un camino a través de llanuras de campos de labranza y viñedos, nos desviamos hacia una zona montañosa de pinares. Cuando el camino se hizo más intrincado, prácticamente en un barranco umbroso y encajado entre montes arbolados, apareció el monasterio del difunto legado papal Peyre de Castelnou.
– Los fundadores del cenobio realmente querían apartarse del siglo -continuó Guillermo-. A nadie se le ocurriría que en un lugar tan aislado y rústico habitara una comunidad tan grande.
Nos habíamos cruzado con varios monjes de origen plebeyo, los llamados «conversos», que vistiendo hábitos grises y cortos de verano, descubrían sus rodillas. Eran poco más que siervos, trabajadores agrarios que tomaron descanso de sus labores para contemplar la poco habitual imagen de dos jinetes a caballo. Sin duda, habrían avisado, de alguna forma, al convento, pues nos esperaban con el puente levadizo bajado, pero con la puerta cerrada como medida de seguridad. No hizo falta que llamáramos, ya que de ésta se abrió un ventanuco y alguien dijo en latín:
– Dios esté con vosotros, hermanos. ¿Qué deseáis?
Guillermo se irguió orgulloso en su caballo.
– Quiero ver al abad de inmediato -repuso también en latín-. Traigo un salvoconducto del abad del Císter y legado papal, Arnaldo Amalric.
Esto pareció impresionar a los del otro lado de la puerta; no en vano, Arnaldo era la máxima autoridad de su Orden.
– Aguardad un momento, por favor.
– ¿Qué deseáis de nosotros, maese Guillermo? -interrogó el abad, servicial pero cauto. Era un hombre de mediana edad, entrado en carnes y que vestía hábito largo como correspondía a su origen noble.
– Estoy buscando unos documentos que vuestro antecesor, en su calidad de legado papal, custodiaba cuando lo asesinaron. Los sicarios se los llevaron.
– ¡La herencia del diablo! -exclamó el abad.
– ¿La herencia del diablo? -se extrañó Guillermo.
– Si, así llamamos a lo que cargaba la séptima mula.
– Y ¿en qué consiste?
– No sé más -repuso el abad-. Sólo conozco detalles de lo ocurrido. Varios de nuestros monjes acompañaban al beato Peyre cuando fue asaltado.
– Quisiera entrevistarles.
– Se remitió un informe a nuestro abad general Arnaldo y otro al Papa.
– Ya los leí. Ahora quiero hablar con ellos.
– El abad Peyre se hizo acompañar por frailes conversos que conocieran el uso de las armas. Son antiguos soldados que apenas entienden algunas palabras en latín. Yo os traduciré.
– Gracias, abad, prefiero que lo haga mi paje; él habla oc. Quiero interrogarles a solas.
Fray Benet no ocultó que antes de «retirarse del siglo» había sido soldado de fortuna, aunque ésta no le hubiera sonreído en demasiadas ocasiones, pero sí las suficientes para conservar su pellejo, y con eso le bastaba. Con casi cuarenta años se sentía bastante mejor en un convento rezando a Dios que en el campo de batalla acuchillando al prójimo, con riesgo de viceversa. Por lo tanto, había escogido una vida santa, pero larga, frente a otra impía y corta. Ya no tenía edad para eso.
Era un tipo aún musculoso, nervudo, un filósofo del pueblo cargado de ironía. Socarrón, acogió con regocijo disimulado a aquel joven que necesitaba un traductor y que blandía un pergamino, en el que el fraile no dudaba pondría cosas muy importantes, aunque él no las supiera leer, lo cual no le preocupaba en absoluto puesto que nadie se dignaba a escribirle.
Cuando supo que le quería interrogar sobre Peyre de Castelnou, repuso que antes rezaría por el alma del santo abad. Sin darnos tiempo a responder, se cubrió la cabeza con la capucha, puso sus rodillas desnudas en el suelo, ya que vestía hábito corto, y recitó por lo bajo unas salmodias ininteligibles. Eso nos obligó a nosotros a bajar la cabeza y a rezar lo primero que se nos ocurrió.
– Ese hombre es un cateto absoluto -comentó sin disimular su desprecio Guillermo cuando el fraile terminó sus plegarias-. Dile que, si el abad es santo, no tenemos que rezar por su alma, ya que estará en el cielo; más bien habrá que pedirle que él interceda por nosotros.
Hice la traducción, sólo de la segunda parte del comentario, y Benet se encogió de hombros con una sonrisa enigmática. Intercambiamos una mirada con Guillermo y le comenté en oíl:
– Creo que ya sabe eso.
– Luego cuestiona el primer supuesto -concluyó repentinamente interesado el franco-. Dile que nos cuente cómo era el abad.
Pero Benet dijo que llevaba hábito de verano y que sentía frío en el claustro de la abadía hundida en aquel escarpado valle, sin sol ya, y pidió que saliéramos al exterior. Guillermo, que había observado miradas recelosas del fraile, pensó que el temor a ser oído habría contenido la locuacidad del hombre y aceptó encantado.
Subimos por un caminillo serpenteante que nos condujo por la ladera del monte hasta un pinar iluminado por el sol de la tarde. Desde aquella altura se divisaba a nuestros pies, hundida, toda la abadía y, una vez Benet comprobó que estábamos completamente solos, se sentó satisfecho en una piedra. Nosotros le imitamos y, al ver que sin ninguna preocupación el hombre exponía sus partes pudendas, que su corto hábito descubría al calorcillo del sol, decidí discretamente cambiar de asiento.
Estaba escandalizada; los verdaderos frailes, los nobles, apenas mostraban sus manos y cara. Aquel hombre era un impío que quizá buscara provocarnos.
– Dice que quiere saber por qué preguntáis, a quién se lo vais a contar y quién hará uso de lo que él diga -traduje para Guillermo.
Éste me hizo responder que el abad del Císter deseaba encontrar la carga de la séptima mula y que él no tenía por qué repetir a nadie lo que nos dijera.
Читать дальше