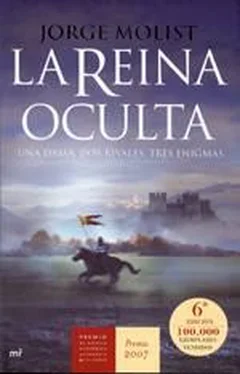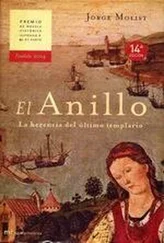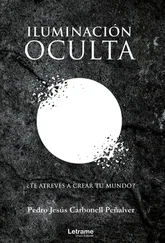– Prometedlo por la salvación de vuestras almas -disparó el fraile cuando oyó eso.
Guillermo estaba tan ansioso por saber lo que el hombre nos quería contar que me hizo prometer a mí también cuando él lo hizo.
– El abad Peyre odiaba al conde de Tolosa por las disputas que mantenían a causa de las rentas y beneficios que según él pertenecían al monasterio y que le arrebataba. También decía que el conde era un hereje, que protegía a los judíos y que quería destruir a la Iglesia católica -soltó Benet con las ganas de quien se había contenido por mucho tiempo-. Tenía mal genio y, cuando se enfadaba, descargaba su vara en las espaldas de los frailes conversos.
– Entonces, el conde de Tolosa se cansó de él y lo hizo asesinar -repuso Guillermo-. Defendía a la Iglesia de Roma y murió mártir. Es un santo.
Yo me cuidé bien de traducir con énfasis lo último, sabía que mi amo quería provocar al monje. Yo disfrutaba aquello; allí había gato encerrado y me picaba la curiosidad.
– Si es santo, le harán patrón de los vareadores -repuso Benet con su sorna meridional-. Y su primer milagro sería que precisamente el conde de Tolosa le hiciera mártir a él gracias a verdugos franceses.
– ¿Qué? -exclamó Guillermo.
La sonrisa del monje demostró la satisfacción que le causaba la sorpresa del joven y abrió y cerró las piernas golpeándose las rodillas una con otra, aireando aquello que tanto le gustaba mostrar, en señal de regocijo.
– Que he recorrido Occitania, desde la Aquitania a Montpellier y desde Albí a Narbona, esquilmando a campesinos y arrieros con los impuestos, primero, de nobles, en especial del conde de Tolosa, y después, de obispos y abades, por cuya gracia conseguí este santo retiro y conozco todos los acentos con los que las gentes de aquí se lamentan al pagar. Ellos no eran de los nuestros. Eran francos.
– ¿Cómo lo supo? -preguntó Guillermo, que estaba en vilo-. ¿Es que hablaron?
– Sí, el que mandaba, que fue quien ensartó al mártir, ordenó a los suyos, cuando casi les teníamos encima, que nos apartaran. Me sonó a como habláis entre vosotros.
– Dicen que el asesino huyó a Beaucaire, pero nadie fue a detenerlo. Pensaba investigar allí.
– Ahorraos el viaje -dijo Benet sonriente-. No encontraréis nada; allí se habla occitano.
– Que me cuente cómo fue la acción -me pidió Guillermo.
El fraile, quizá añorando los viejos tiempos, relató con todo lujo de detalles, gesticulando, el ataque y cómo los monjes se vieron sobrepasados por los caballeros y la herida mortal del abad.
– ¿Cómo era el jinete que lo mató?
– Era grande, tenía calada la celada del casco, sin insignias, con una capa de piel y montaba un poderoso destrer pinto.
– ¿Y los otros cuatro?
– Obedecían y se notaba, por los caballos que montaban, por su aspecto y su actitud, que eran inferiores al primero.
– ¿Qué tenéis que decir de la herida de Peyre? No parece normal.
– Así que la habéis visto…
– Sí.
– No pude ver cuando le hirieron. Fue muy rápido, pero me di cuenta después, cuando le sacamos la azcona.
Guillermo se quedó pensativo y yo no sabía de qué estaban hablando. ¿Qué tendría de particular esa herida?
– El abad Pons de Saint Gilles dice que el santo Peyre clamaba que hasta que uno de los legados no derramara su sangre no se podría abatir la herejía…
Mi amo cambió de repente de tema, sin duda con la intención de provocar de nuevo a Benet y que éste acabara de soltar su ya locuaz lengua. El monje bufó, para enseguida reírse de buena gana.
– El abad Pons no tiene ni idea de cómo es su «santo», ni creo que jamás le viera vivo y, naturalmente, tampoco saboreó su vara. Yo sí probé bien ese plato, no en vano anduve mucho camino con el buen abad Peyre y nunca le oí decir tal cosa.
– ¿Que Pons de Saint Gilles no conoció a Peyre de Castelnou?
– ¡Claro que no! -exclamó irritado el monje-. Cuando el «santo» vivía, él era Pons de Poblet y el abad de Saint Gilles era Rainier, un benedictino que murió de forma extraña al poco de llegar unos misteriosos monjes italianos que pasaban el tiempo en la botica y que se encargaron del cadáver del mártir, sin duda para hacerlo santo. ¿Y por qué creéis que siendo abad de Fontfreda el cuerpo recibió sepultura en Saint Gilles?
Le traduje a mi amo la verborrea excitada. Guillermo ocultaba la satisfacción que le producía lograr que ese fraile, que no había perdido sus modales de mercenario fanfarrón, soltara todo lo que guardaba y se encogió de hombros sabiendo que el hombre no podía callar ya.
– Pues porque Fontfreda está lejos de los caminos, encajada entre los montes y no es conveniente para la promoción de un santo. Saint Gilles es lugar de paso, de peregrinación, y con un mártir oliendo a santo y un abad bobo cantando las virtudes de éste sin haberle conocido y entregado por completo al servicio de abad del Císter, el negocio santero marchará bien… Y así estuvo despotricando hasta la puesta de sol.
«La ost fo meravilhosa e grans, si m'ajut fes:
vint melia cavaliers armatz de totas res,
e plus de docent melia, que vilas que pages.»
[(«Grande era el ejército, a fe mía, e inusitado;
veinte mil caballeros completamente equipados
y más de doscientos mil campesinos y villanos…»)]
Cantar de la cruzada, II-13
Carcasona, 2 de agosto
No pude entender entonces por qué Guillermo, contra su costumbre, estuvo callado y pensativo durante el camino de Fontfreda a Carcasona. Antes de partir, interrogamos a otros dos monjes, que también presenciaron el ataque, sin obtener información adicional a la ofrecida por Benet. Pero ¿qué habría dicho éste, que tanto hacía rumiar a Guillermo? Yo traduje las conversaciones y nada me pareció particularmente misterioso y, fuera de la mordacidad del antiguo mercenario, todo me sonó a la historia ya sabida del asesinato del abad Peyre de Castelnou.
Al llegar a nuestro destino, el camino se empinó hasta la cima de una loma y me quedé boquiabierta contemplando el espectáculo que se extendía a nuestros pies. Miles de tiendas, vivaques y pequeños fuegos que alzaban sus columnas de humo se extendían por millas y millas de terreno ondulado, rodeando una impresionante ciudad amurallada; era muy grande y estaba encaramada en una colina que la situaba bastante por encima de sus sitiadores. Nosotros llegábamos por el camino de Narbona y más allá de la villa brillaban las aguas del río Aude. La ciudad era sin duda muy próspera, ya que, fuera de sus poderosos muros y fosos, se desparramaba en dos grandes burgos, uno al sur amurallado y otro al nordeste, hacia el río, más reciente y protegido sólo por terraplenes y empalizadas de piedra y madera con torres en sus puertas.
Llegamos a Carcasona el 2 de agosto, un día después que el ejército, ya que a pesar de nuestra salida tardía de Béziers y de la visita a Fontfreda, al cabalgar con escaso equipaje, habíamos recuperado casi todo el tiempo en relación a la lenta infantería y a los carros.
Era domingo y, respetando el día del Señor, ni sitiados ni sitiadores luchaban y allí, en los labrantíos, viñedos y bosquecillos, acampaban en mejores o peores condiciones más de doscientas mil almas. El espectáculo era asombroso, pero el despliegue no pareció impresionar a Guillermo, que azuzó a su caballo como si tuviera prisa y yo tuve que seguirle de inmediato. Preguntando, llegamos con relativa facilidad a la zona de los francos y a las tiendas de los Montfort, que alzaban sus estandartes con un altivo león rampante. El eficiente Jean se nos había adelantado con las tropas de Guillermo y las tiendas estaban montadas junto a las de la familia. Mi amo continuaba extraño y al atar nuestros caballos estuvo palpando y acariciando las monturas, pensativo. Me dijo que él tenía que hacer y que yo me fuera a dar una vuelta por el campamento. Sobre mi cota vestía una túnica con el león y la correspondiente cruz roja bordada.
Читать дальше