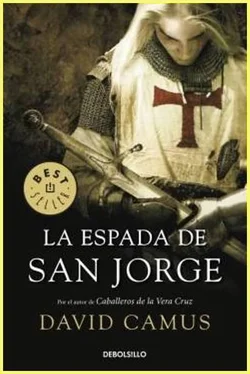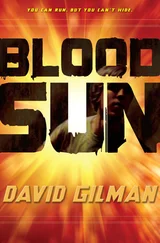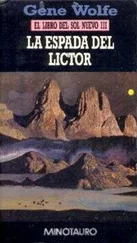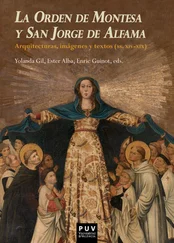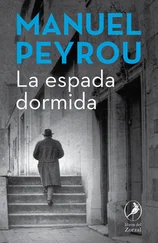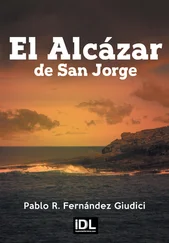La gente corría en todas direcciones: hombres, mujeres y adolescentes, que habían ido al combate como a una fiesta -seguros de alcanzar la victoria sin tener que pagar por ella-. Pasaban animales que llevaban sobre sus lomos a fugitivos que se apresuraban a huir del caos; entre Morgennes, la carga de los templarios y el pánico que se había extendido entre los musulmanes, no podría decirse quién causaba más estragos.
«¿De modo que no soy un escudero? ¿No tengo educación militar? ¿No sé utilizar una lanza? Pues ¿qué he hecho aquí, sino llevar al enemigo a la derrota?»
Las tiendas se derrumbaban, se incendiaban al contacto con los braseros que ardían en su interior. Bramidos, gritos indistintos de terror, voces, gritos, lloros… Había algo en aquella música que a Morgennes le resultaba aún más odioso porque sabía que era él quien la había compuesto, a fuerza de embestidas, galopadas y mandobles.
Dejando a Iblis tras él, se plantó como una roca en medio de la desbandada y se puso a lanzar sablazos a los fugitivos, golpeando al azar. Demasiado preocupados por salvar la vida para darse cuenta de que eran atacados, ni siquiera pensaban en replicar; y así Morgennes pudo segar tres o cuatro vidas, víctimas fáciles, que le dieron ganas de vomitar. «No soy yo -se dijo-. Yo no soy así. Vamos, basta…»
En ese momento, la carga de los templarios, que había puesto en fuga a los últimos mahometanos, llegó a su altura:
– ¡Hola! -dijo uno de los monjes soldado deteniéndose ante Morgennes-. ¿Con quién tengo el honor de hablar?
– Me llamo Morgennes.
– ¿Sois caballero?
– No -dijo Morgennes.
– Pues os vestís como ellos.
– Es un disfraz para la escena -dijo Morgennes-. Me lo he puesto para impresionar al adversario, y por lo visto lo he conseguido.
El templario, un oficial de sienes entrecanas y mirada cruel, le dirigió una sonrisa escéptica.
– Blasfemáis, desgraciado. O desvariáis. Nosotros, y solo nosotros, hemos hecho huir a Nur al-Din… ¡Vos no tenéis nada que ver con esta hazaña!
– ¿Ah no? -dijo Morgennes.
Y le tendió el zapato de Nur al-Din. El templario, que se llamaba Dodin el Salvaje, un nombre que reflejaba a la perfección su temperamento, lo cogió y exclamó con los ojos dilatados por la sorpresa:
– ¿Qué es esto?
– La babucha de Nur al-Din.
Dodin examinó los motivos, con rostro impasible, y luego declaró:
– Esta babucha podría ser de cualquiera.
– ¿Puedo conservarla? -preguntó Morgennes.
– No -dijo Dodin-. La guardaré para hacerla examinar. Mientras tanto haced el favor de seguirnos al Krak de los Caballeros, donde vuestra historia será escuchada y vuestro caso juzgado.
¿Para qué disculparme, cuando no tengo ninguna
oportunidad de ser creído?
Chrétien de Troyes,
Guillermo de Inglaterra
– ¡Si no lo queréis -se indignó Colomán-, me lo llevo yo!
– ¡Cogedlo, y que os aproveche! -replicó airado Galet el Calvo, el maestre del Temple de Tortosa, un hombre con la cabeza tan lisa como una piedra.
Discutían sobre Morgennes. Se trataba de valorar su papel en la derrota del ejército de Nur al-Din y de saber si había usurpado el rango de caballero cuando ni siquiera era un escudero.
Muchos habían reconocido en ese hombre al comediante aplaudido en Jerusalén, lo que había facilitado el hecho de que de nuevo me encontrara a su lado.
En ese momento, mientras el día se encaminaba al ocaso, estábamos todos reunidos en la gran sala del Krak de los Caballeros, en uno de cuyos pilares estaba grabada la inscripción: « Sit tibi copia, Sit sapientia, Formaque detur Inquinat omnia sola, Superbia si comitetur » .
Es decir, tradujo Morgennes para sí: «Ten riqueza, ten sabiduría, ten belleza, pero guárdate del orgullo, que mancha todo lo que toca».
Meditando esta frase, pasó la mano sobre sus heridas en el vientre y el brazo. Los médicos del Krak le habían cuidado bien; le habían aplicado una mezcla de hierbas y fango.
Después de haberle arrestado, los templarios habían escoltado a Morgennes hasta la cima del Yebel al-Teladj, hasta el Krak de los Caballeros. En esa época (en 1163), la fortaleza estaba rodeada de una única muralla exterior, flanqueada por torres rectangulares. Una modesta capilla, un patio y un pequeño castillo formaban el Krak, que monjes caballeros estaban reforzando con una segunda muralla en forma de triángulo.
– Estará terminada dentro de un año -explicó a Morgennes Keu de Chènevière, el joven hospitalario que se había encargado de acompañarle primero a la enfermería y luego a la gran sala-. Cuando esté acabada, esta plaza fuerte será realmente inexpugnable. Lejos de los hombres, como Dios, y sin embargo, como Él, velando permanentemente por ellos.
– Magnífico -había dicho Morgennes, admirando los andamiajes donde trabajaban obreros con turbantes.
Pero aquel no era momento para visitas. Entre los numerosos bandos que estaban presentes en el Krak -templarios, laicos, bizantinos y, naturalmente, hospitalarios-, eran muchos los que pensaban que el comportamiento de Morgennes, más que de heroico, debía tacharse de sacrílego.
– ¡No tiene nada que ver con la victoria de hoy!
– ¡Ha tratado de engañarnos!
– ¡De hacerse pasar por san Jorge!
– ¡Es un usurpador! ¡Un comediante!
– ¡Peor, un judío tal vez!
– No, no, no es eso… -les tranquilizaba Colomán, el maestros de las milicias de Constantinopla-. Sencillamente, es astuto como una raposa. ¡Tanto, por otra parte, que no me sorprendería si un día le eligieran Papa!
Miradas cargadas de ira se volvieron hacia él, y la tensión aumentó. Los cristianos de Roma y los de Constantinopla estaban siempre dispuestos a saltarse al cuello cuando se trataba de determinar quién de entre ellos era el digno heredero de Jesucristo. El prudente Raimundo de Trípoli, el conde del pequeño estado del mismo nombre, intervino para cortar en seco la discusión.
– Miremos las cosas de frente -dijo simplemente-. Este hombre, Morgennes, no nos ha perjudicado de ningún modo. ¿Debemos agradecerle a él la derrota del ejército de Nur al-Din?
– ¡No, no, a nosotros! -vociferó Galet el Calvo.
– ¿O bien a la intervención de nuestros amigos del Temple y de Constantinopla? -prosiguió imperturbable Trípoli, insistiendo en este último término.
– ¡A nosotros, a nosotros! -tronó Dodin el Salvaje para apoyar las declaraciones del precedente templario, que resultaba ser su superior.
– No -dijo Raimundo-. Os engañáis. ¿Acaso habéis olvidado lo que está escrito aquí?
Y con el dedo señaló la famosa inscripción grabada en la columna de la gran sala.
– Vamos, vamos. Sabéis que es a Dios, y solo a él, a quien debemos esta victoria.
– Y también se debe a Dios, supongo, que este usurpador haya sobrevivido a no sé cuántas flechas, sablazos y lanzadas. ¿O es al otro?
– ¿Por qué no se lo preguntáis vos mismo? -dijo Keu de Chènevière, a quien había impresionado la proeza de Morgennes y que creía su relato.
– ¡Ve! -ordenó Galet el Calvo a uno de sus subordinados.
Dodin el Salvaje, el templario que tanto había vituperado a Morgennes hacía un momento, se acercó a él y le gritó a la cara:
– ¡ Vade retro Satanas! ¡Si eres de Dios, permanece con nosotros! ¡Pero si eres del Otro, vete!
Morgennes conservó la calma, y permaneció imperturbable. En realidad toda aquella agitación le aburría un poco. Pero al mismo tiempo le intrigaba y tenía ganas de saber cómo acabaría todo.
– Ya veis -dijo Raimundo- que está con nosotros. No tenéis por qué inquietaros.
Читать дальше