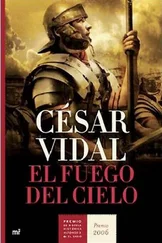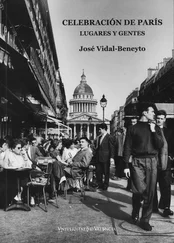Terminó aquellas palabras y una súbita transformación se operó en el actor. Volvió a erguirse, su aspecto juvenil nuevamente hizo acto de presencia y su rostro se mostró una vez más lleno y alegre.
– Mucha gente criticó que vuestro padre mostrara esa benevolencia hacia los judíos, pero no hubo manera de convencerle para que suprimiera la escena. Creo que hizo bien porque…
– Os suplico que no os distraigáis -interrumpí al actor.
– Sí, señora, tenéis razón -reconoció-. Bien, como os iba diciendo, aquel majadero esperó hasta que concluyó el ensayo y entonces se acercó a Will. Le susurró algo al oído y ambos se apartaron del resto de nosotros y comenzaron a charlar en un rincón. Hablaban en voz baja, pero enseguida comprendí que lo que le relataba estaba revestido de una especial gravedad. Vuestro padre se puso, primero, pálido y luego enrojeció mientras aquel muchacho no dejaba de hablar y mover las manos realizando unos gestos que no fui capaz de interpretar. Cuando terminaron, el rostro de Will había adquirido el color de la ceniza que lleva varios días posada en el hogar. Sus ojos, que tan sólo unos momentos antes brillaban con la alegría risueña que siempre le proporcionaba un buen ensayo, estaban poseídos ahora de una tonalidad mortecina, como la de un pez que acaba de exhalar la vida tras una lucha implacable contra la muerte por asfixia.
Se detuvo. Los ojos se le habían llenado de lágrimas, unas lágrimas que, de manera prodigiosa, no desbordaban la sutil barrera de los párpados deslizándose por sus mejillas arrugadas.
– Me acerqué a él y le pregunté si había sucedido algo grave, si tenía malas noticias de casa, si le sucedía algún contratiempo a su familia…
– ¿Y qué respondió?
– Nada. Quedó sumido en un silencio gélido como el de un niño al que han golpeado, pero prefiere ocultarlo antes que sufrir la humillación de tener que relatar su intolerable derrota.
– Pero en algún momento, debió deciros… ¿o fue ese hombre el que…?
– No. -Movió la cabeza-. En honor a la verdad, hay que decir que el muchacho se comportó con discreción. No comentó nada con nadie. No, eso hay que reconocérselo. Supo guardar silencio.
– Y entonces…
– Supongo que llegó un momento en que el dolor que se había apoderado de su pecho le resultó demasiado insoportable para sobrellevarlo a solas. Por supuesto, vuestro padre se negaba a dar por ciertos los hechos. En su corazón, donde se libraba la batalla más encarnizada de su aún no muy dilatada existencia, se empeñaba en defender a vuestra madre, en decirse que no podía ser cierta su infidelidad, en negarse a aceptar una realidad que no por triste resultaba menos cierta.
– Lo entiendo -musité y en verdad lo entendía. A fin de cuentas, mi padre se había enterado de algo que, de ser cierto, privaba de sentido a todo lo que había acometido durante años. ¿De qué servían su trabajo, su esfuerzo, su lucha si la persona a la que iba dirigido todo se había entregado a otro?
– Recuerdo la tarde en que me contó todo -prosiguió con ojos vidriosos el actor.
– Debía confiar mucho en vos… -dejé escapar mis pensamientos.
– No lo creo, señora -observó con tono amargo-. No, sinceramente, no lo creo. Estoy convencido de que podría haberse franqueado con media docena de personas más. Si, finalmente, lo hizo conmigo se debió simplemente al azar o a la Providencia.
– No sois justo con vos -repliqué.
– Señora, eso es precisamente lo que soy.
Guardé silencio.
– Recuerdo que aquella jornada concluimos los ensayos de El mercader . No habían sido fáciles, todo hay que decirlo, porque vuestro padre no era el mismo desde que aquel sujeto había regresado de Stratford. Se le veía ausente en ocasiones, pero también irritable, nervioso, irascible. Debo reconoceros que ese comportamiento no suele ser poco habitual en los autores, pero… pero vuestro padre… bueno, Will sabía lo que era actuar… ocasionalmente, podía enfadarse con alguien que se distraía, con el que no era diligente en el aprendizaje del papel, pero aquel comportamiento… En el Mercader… por cierto, ¿habéis visto El mercader de Venecia?
– No -dije molesta. Como otras obras de mi padre aquella me resultaba también desconocida y, al parecer, era también indispensable para entender lo que había sido su vida.
– Lo suponía -dijo el actor con un tono que no contenía reproche, pero que me dolió como si me hubieran asestado una punzada-. Bien, señora, sabed que El mercader tiene una trama sencilla pero que vuestro padre supo trazar magníficamente. Uno de los protagonistas llamado Antonio se ve obligado a solicitar un préstamo a un judío llamado Shylock para ayudar a un amigo llamado Bassanio a obtener el amor de la bella Porcia. El usurero se lo concede, pero a cambio le impone una condición leonina. Si no lo paga, tendrá que entregar una libra de carne situada lo más cerca posible del corazón.
– ¿Y esa obra es una comedia? -pregunté espantada por lo que acababa de escuchar.
– Oh, sí -respondió el actor sonriendo por primera vez en toda la noche-. Sí que lo es. La flota de Antonio se hunde y, de repente, se enfrenta con la tesitura de no poder devolver el empréstito. Naturalmente, el judío exige el pago, en buena medida para resarcirse del resentimiento surgido en su corazón por la suma de humillaciones pasadas. Cuando Antonio está a punto de perder la vida a manos de un impío Shylock, cuando el miserable avariento personaje se niega a recibir una compensación porque, en realidad, sólo sueña con la venganza, aparece un personaje femenino de especial importancia. Se trata de Porcia, la amada de su amigo Bassanio, y en un momento de la representación, el momento decisivo, consigue con su discreción salvar al que ayudó a su amor.
– No veo qué relación…
– Esperad -me dijo alzando la mano-. Como vos sabéis, las leyes del reino prohíben la subida de una mujer al escenario. La consideran inmoral, impropia, indigna de una mujer decente y si se tiene en cuenta la vida que llevamos los cómicos hay que reconocer que la norma no carece de cierta razón. Sea como sea, los papeles femeninos han de representarlos hombres. Puedo aseguraros que no se trata de una tarea fácil. Hay que lograr alcanzar un punto en el que ni parecéis un bujarrón depravado en busca de hombres, ni tampoco un virago al que sólo le falta una verga para ser un varón. Oh, perdonad por la expresión grosera, pero…
– He entendido -corté.
– Bien. El caso es que un papel como el de Porcia exige una gracia especial. No se trata únicamente de parecer una mujer, que ya es bastante complicado de por sí, sino de dar incluso una sensación de elegancia, de picardía, de agudeza típicamente femeninas. Dicho sea de paso, las mujeres que carecen de esas cualidades se cuentan por millares.
– Temo que os estáis desviando… -dije con un tono de voz moderadamente perentorio.
– No, no lo creáis -repuso el actor-. Os cuento todo esto porque, como ya os he adelantado, aquella jornada estuvimos dedicados al ensayo de la parte de la obra en que Porcia desenreda toda la madeja hasta llegar a un final feliz. El actor que representaba el papel era joven, porque ya me diréis cómo puede interpretar a mujer casadera un hombre de cuarenta años, pero, en cualquier caso, actuó bien. Supo conjugar la feminidad y la delicadeza con una contención indispensable para no precipitarse en el amaneramiento o, lo que es peor, en el ridículo. Resumiendo, cumplió con su deber bastante dignamente.
– ¿Y…? -le interrumpí impaciente por aquellas explicaciones que me parecían innecesarias.
– Pues que vuestro padre la tomó con él. Desde el inicio del ensayo yo le había percibido nervioso, molesto, picajoso, pero a medida que íbamos avanzando todo fue a peor y, al final, como si se tratara de un estallido, desencadenó sobre él un aluvión de ásperos improperios. Lo acusó de frío, de distante, de poco femenino, de… de desleal.
Читать дальше