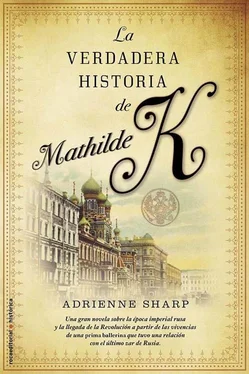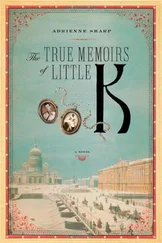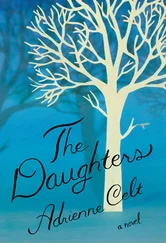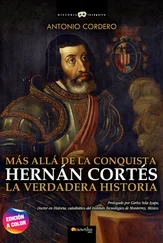Exhausto y abrumado, el primer ministro de la Duma, el príncipe Lvov, dimitió y fue sustituido por un hombre nuevo, aquel Alexánder Kérenski que había ayudado a asegurar la abdicación del gran duque Miguel. Kérenski había servido en la Duma como ministro de Justicia y ministro de la Guerra y ahora parecía, en un juego de las sillas musicales ministerial que rivalizaba con los nombramientos de Alix, que sería instalado como primer ministro a cargo del país. Los rumores aseguraban que Kérenski se había trasladado al Palacio de Invierno, a la propia suite de Alejandro III, a su mismísima cama, y cuando no podía dormir, iba andando por toda aquella enorme habitación cantando arias de ópera, tan borracho estaba con su nuevo poder. En una ocasión quiso ser actor. Sus discursos eran tan apasionados que a veces se desmayaba después de pronunciarlos, y de niño había firmado notas para sus padres diciendo: «Del futuro artista de los Teatros Imperiales, A. Kérenski». Si sus guardias hubiesen sido menos ignorantes, todo Peter habría sabido ya qué arias cantaba Kérenski, y de qué óperas eran. Ese Kérenski, dijo Sergio, había hablado de trasladar a la familia imperial a Inglaterra o Finlandia para su seguridad, donde vivirían, quizá de forma permanente; si eso ocurría, nosotros también pediríamos permiso a Kérenski para irnos al extranjero. Los Románov en la campiña inglesa, cazando faisanes y bebiendo té en alguna casa dada en usufructo, cuando en tiempos habían gobernado sobre una sexta parte del mundo. En ese caso, Vova ya no sería de ninguna utilidad para ellos, ni yo tampoco. De modo que las cartas de Sergio no eran demasiado consuelo para mí, ni tampoco las de Andrés. El me enviaba cartas al teatro, que mi compañero Vladimírov me traía como si fuera una especie de cartero posrevolucionario. Andrés describía la enorme villa blanca que su madre había alquilado para ellos, custodiados por una docena de cosacos, las cenas, los tés y los juegos de cartas de los que disfrutaban con los Sheremétiev y los Vrontzov, que también habían dejado Peter por el Cáucaso, y cuando yo leía aquellas alegres cartas, pensaba: «¿Qué extraño mundo de espejo ha encontrado esta gente en el mar Negro, donde la Revolución parece no penetrar el azogue de ese plano?».
No había tés ni cenas para mí. Allí donde vivía yo era un estorbo, y para las personas con las que vivía representaba un peligro. Habían hecho una película pornográfica sobre mí que me representaba recibiendo a un gran duque tras otro, o incluso dos a la vez, en la fantasía de algún cineasta revolucionario de lo que era el tocador de una amante: La historia secreta de la bailarina Kschessinska. Me convertí en tema de muchos artículos nuevos, sobre las joyas y la plata robadas de mi casa: «Dieciséis poods de plata del palacio de la Kschessinska»; sobre los sobornos de guerra: «Espionaje y la bailarina»; sobre mi antigua relación con Nicolás: «Secretos de M.F. Kschessinska». Pero lo más espantoso de todo fue la novela, El romance del zarevich, de María Eugeníeva, que contaba que la historia de mi aventura con Nicolás había tenido como resultado el nacimiento de dos hijos, ya mayores, ambos enviados a París después de la Revolución de Febrero. Ojalá fuese verdad. Pero no, mi único hijo no estaba en París, sino que estaba aquí, justo a las afueras de la ciudad, justo bajo sus propias narices, enviando sus cartas a Sergio, un gran duque Románov del antiguo régimen… y por tanto, en peligro. «Estoy bien. Estamos plantando un huerto. Alexéi y yo pasamos películas en su habitación. Te beso las manos. Vladímir.» Mis relaciones con la corte, que en tiempos me convertían en alguien valioso a quien conocer, ahora me convertían en un peligro. En Vladimírov escondí mi bolsito con las joyas en el fondo de una maceta con su planta. La fotografía firmada del zar la había metido entre las páginas de una revista en casa de Yúriev, temiendo decirle a Yúriev lo que había hecho por miedo a comprometerle, y más tarde descubrí que él, sin saberlo, tiró aquella revista. Escondí el paquete de las cartas del zar en casa de otra amiga para salvarlas, pero ella fue arrestada, su hogar registrado una y otra vez hasta que finalmente ella, aterrorizada, quemó todas las cartas y las redujo a cenizas. «Perdóname, divina criatura, por haber alterado tu descanso», junto con todas las otras encantadoras frases que Niki había robado de los clásicos o imaginado para mí con su propia inspiración, todo había desaparecido. Hasta la más humilde de las criadas de las hijas de Niki, Elizaveta Nikoláievna Evesberg, se sintió obligada a quemar las notitas que las chicas habían dejado para ella y que había conservado como recuerdo: «Elizaveta, me puedes coser este botón, gracias, Tatiana», porque era demasiado peligroso haber sido hasta la «sirvienta explotada» del Palacio de Invierno, demasiado peligroso conocer a cualquiera que conociera a algún Románov. Y yo, por supuesto, conocía a muchos de ellos, y había alardeado de esas relaciones.
El señor Fabergé finalmente me pidió que fuera y sacara mis objetos de valor de sus cajas fuertes, ya que con toda aquella agitación no podía garantizar su seguridad.
El edificio Fabergé contaba con unas columnas de granito de un marrón rojizo en la entrada. En una de ellas se había grabado su nombre: la F, la A, la B de Fabergé tan rectas y altas, con los bordes biselados tan precisos que parecían el único fragmento de orden que quedaba ya en la capital. Pero en el interior del edificio todo era caos. Las vitrinas de cristal estaban vacías, y a través de la puerta que daba al interior se veían cajas de embalaje abiertas y hombres inclinados sobre ellas metiendo objetos de valor entre serrín para ser enviados… ¿enviados adónde? El propio Fabergé me condujo a mi cámara acorazada, con los mechones de cabello blanco casi de punta, como si estuviera alarmado, y su barba, cuando se volvió a hablar conmigo, tan blanca y fina como si fuese azúcar hilado. «Mire, mire esto», me dijo con voz cascada, y se detuvo ante un cajón de embalaje a punto de cerrarse, abrió la tapa y sacó de entre las virutas un huevo de piedra de un azul luminoso flotando entre un banco de nubes, el huevo imperial de Pascua que Niki quería regalarle a Alexandra la Pascua siguiente de 1917.
No sé por qué me enseñó aquello, ni tampoco sé qué piedra daba a aquellas nubes su opalescencia lechosa, ni tampoco sé qué gema de un azul brillante era la que formaba el huevo en sí, pero Fabergé me dijo que llevaba un año trabajando en aquel regalo, y que había sido designado para honrar el cumpleaños del zarevich. El rostro de Fabergé se sonrojó, bajó la vista, y mirándome a mí por encima de las delicadas aletas de su nariz y volviendo la vista a los huevos, empezó a ensalzar sus virtudes. Las líneas grabadas en la superficie del azul luminoso, dijo, bosquejaban las líneas de la longitud y latitud de la Tierra, y los diminutos diamantes incrustados a lo largo de esos radios hacían guiños como las constelaciones que resplandecían en el hemisferio norte el día de principios de agosto que nació el zarevich. Ese huevo marcaba la fortuna de su nacimiento, dijo Fabergé, y esas estrellas contaban su destino: gobernar sobre una sexta parte del mundo. Fabergé insinuó con sus dedos el disco de oro que como un anillo de Saturno habría rodeado aquel pequeño planeta, con su fina superficie también cubierta de diamantes incrustados. Habría sido el huevo más magnífico, más conmovedor, más significativo jamás presentado al zar, y los ojos de Fabergé estaban rebosantes de lágrimas porque la Revolución había frustrado la presentación de su obra maestra. Ahora, su huevo sería enterrado en su caja de embalaje rellena de serrín, se cerraría la tapa, la caja se enviaría al olvido, entre el caos de este país dejado de la mano de Dios, y acabaría en un tren requisado en el levantamiento de alguna provincia, en el húmedo sótano de algún edificio municipal requisado, en la rústica choza de algún campesino, donde tendría que esperar a ser redescubierto.
Читать дальше