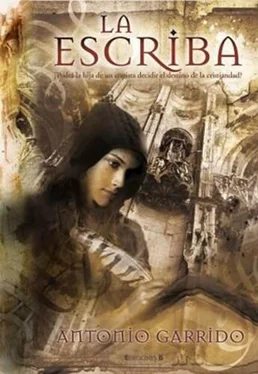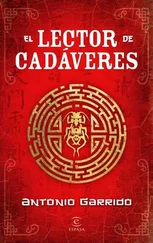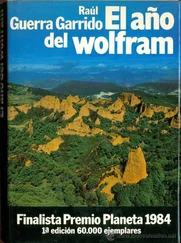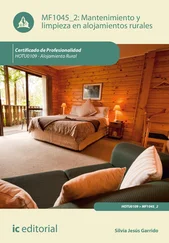– ¿Asesinó a su hijo?
– ¡Oh, no! Tan sólo lo encerró después de cegarlo. Una madre caritativa, ¿no crees? En fin, como podrás imaginar, esa arpía tramó pronto contra el Papado. Al poco de subir al trono envió a Roma un sicario con el propósito de sustraer el documento en que se reconocía el legado.
– La Donación de Constantino.
– Exacto.
Theresa miró el pergamino con la sensación de que lentamente se acercaba al final del enigma. Sin embargo, aún desconocía la relación que tendría con el comportamiento de Alcuino. Este prosiguió.
– Mediante sobornos, el sicario accedió al documento, que consiguió destruir instantes antes de ser sorprendido por el custodio papal. El ladrón fue ajusticiado, pero el documento yacía quemado en el suelo del Vaticano. Desde entonces Irene ha reclamado mediante embajadas la veracidad de la donación, sobre todo después de conocer la intención del papa León III de nombrar emperador al mismísimo Carlomagno.
Theresa no pudo ocultar su estupor. Todo el mundo sabía que el emperador era el monarca de Bizancio.
– Pues el Papa no piensa lo mismo -prosiguió Alcuino-. Roma desea fortalecer su relación con un emperador a la vez enérgico y comprensivo, un monarca que ya les ha demostrado su valor y generosidad. Irene ve en esta decisión una maniobra que aparta a Bizancio del poder, y por tanto pretende impedirla. Eliminando el documento, la emperatriz ha destruido la prueba que legitimaba las posesiones del Papado, y sin prueba física que lo valide, nada evitará que ataque Roma para evitar el nombramiento de Carlomagno.
– Pero no entiendo. ¿Tan trascendental resulta la existencia del documento? No es más que un papel. -Comenzaba a hartarle tanta disquisición mientras su padre agonizaba en la fresquera.
– Quizá te lo parezca, pero tarde o temprano Irene morirá. Y cuando todos nosotros hayamos fallecido, nos perpetuarán otros con los mismos anhelos, las mismas ambiciones. No sólo está en juego el capricho de una mujer: lo que en realidad se dilucida es el futuro de la humanidad. Ganar esa batalla pasa por garantizar la titularidad jurídica de los Estados Pontificios, y esa garantía a su vez protegerá la coronación de Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. Carlomagno guiará a Occidente por la senda de Nuestro Señor, impulsará la cultura, batallará contra la herejía, aplastará al pagano y al infiel, propagara la Verdad, unificará a los creyentes y someterá a los blasfemos. Ésa es la verdadera razón por la que se ha de terminar el documento. En caso contrario, asistiremos al devenir de infinitas batallas que se perpetuarán durante siglos hasta destruir la cristiandad.
Guardó silencio, ufano, como si su explicación convenciera hasta al más necio. Sin embargo, Theresa le miró con desinterés.
– Por eso es imprescindible concluir la copia antes del Concilio que el Papa convocará para mediados del mes de junio -añadió-. ¿Lo has comprendido?
– Lo que comprendo es que Roma anhela el poder que Bizancio le disputa, y que vos sólo deseáis ver coronado emperador a Carlomagno. Y ahora decidme: ¿por qué habría de creer al hombre que mantiene a mi padre en un agujero? ¿A un hombre que ha manipulado, mentido y asesinado? ¿Decidme por qué habría de ayudaros?-Tener que incluir unas conclusiones en el pergamino le otorgaba una posición de fuerza que creía perdida-. Aun así, os reiteraré mi ofrecimiento: liberad a mi padre y concluiré el documento.
Alcuino se levantó. Se acercó a la ventana y miró al exterior. Aspiró el aroma a resina de un bosquecillo cercano.
– Bonito día -afirmó mientras se volvía-. Está claro que cuando te elegí, sabía lo que hacía. De acuerdo, muchacha: te haré partícipe de cuanto conozco, pero retén en la memoria tu juramento, porque si osas quebrantarlo, yo mismo haré que se cumpla hasta la última de tus pesadillas.
Theresa no se arredró. El punzón bajo el vestido parecía infundirle ánimos.
– Mi padre se muere -le apremió.
– Bien, bien… -Se alejó de la ventana y paseó su estirada figura por el perímetro de la estancia. Caminó erguido, despacio, meditando-. Lo primero que deberías saber es que conozco a Gorgias desde hace tiempo -dijo-, y te aseguro que lo aprecio y admiro. Nos conocimos en Pavía, cuando tú aún eras una niña. Él huía contigo de Constantinopla, y buscando ayuda acudió a la abadía donde yo descansaba camino de Roma. Tu padre era un hombre preparado, de amplio conocimiento, y por supuesto, ajeno a las podredumbres de la corte o del Vaticano. Dominaba el griego y el latín, había leído a los clásicos y se veía buen cristiano, de modo que, no sin cierto interés, le propuse que me acompañara a Aquis-Granum. Por aquel entonces yo necesitaba de un traductor de griego y Gorgias precisaba un trabajo, de modo que regresamos juntos y se instaló aquí, en Würzburg, a la espera de que terminaran las escuelas palatinas que en aquella época se estaban construyendo en Aquis-Granum. En fin, el caso es que aquí conoció a Rutgarda, tu madrastra, con la que al poco se casó, imagino que pensando en tu futuro. Yo habría preferido que se estableciera en la corte, pero Rutgarda tenía aquí a su familia, así que finalmente acordamos que trabajaría para Wilfred traduciendo los códices que yo le enviara.
Pese a asentir con interés, Theresa continuaba desconociendo la relación entre aquel relato y la serie de homicidios. Cuando se lo hizo saber, Alcuino le pidió paciencia.
– Está bien. Vayamos pues a los asesinatos… Por un lado tenemos la muerte de Genserico. También la del ama de cría, y la de su probable amante y asesino, el percamenarius.
– Y el joven centinela -añadió Theresa.
– ¡Ah! Sí. Ese pobre muchacho. -Meneó la cabeza con gesto de desaprobación-. Eso sin contar a los jóvenes que aparecieron apuñalados. Pero ya hablaremos más adelante del centinela. Respecto a Genserico, y descartado el punzón como el causante de su deceso, me inclinaría a pensar en una ponzoña; algún veneno mortal sabiamente administrado. Zenón habló de temblores y un escozor en el brazo, algo que concuerda con lo que le sucedió al percamenarius, quien si no recuerdo mal, también sufrió de extraños pinchazos en la mano. Creo que incluso tracé un dibujo… -Sacó un pergamino en el que había dos diminutas marcas circulares en el centro de una mano-. Lo realicé tras su fallecimiento -puntualizó-. Fíjate. ¿No te recuerda a algo?
– No sé. ¿Una picadura?
– ¿Con dos incisiones? No. Más bien sugeriría la mordedura de un ofidio.
– ¿Una serpiente? ¿Insinuáis que no fueron asesinados?
– Yo no he afirmado tal extremo. Respecto a las punciones, lo consulté con Zenón y coincidió en que la separación y el aspecto de las perforaciones eran similares a las producidas por la dentellada de una víbora. Pero atendamos a la disposición de las marcas. -Las señaló con detenimiento-. Una serpiente difícilmente mordería en la palma, a menos que alguien fuese tan insensato como para intentar agarrarla. Quizá laceraría el dorso, o incluso cualquier dedo, pero en la palma, mira: dame tu mano -le pidió-. Ahora simula con ella las mandíbulas de una serpiente e intenta atrapar la mía.
El fraile le ofreció su extremidad y Theresa la atenazó con los dedos índice y corazón por su dorso, y el pulgar por la palma. Alcuino le ordenó que apretase y ella obedeció hasta hincarle las uñas. Cuando el fraile se quejó, la joven aflojó la presión. Entonces él mostró la palma con las marcas dejadas en su dorso: una próxima a la muñeca, y la otra cercana a los dedos. Luego las comparó con el dibujo: estas últimas aparecían alineadas atravesando horizontalmente la mano.
– Un animal habría mordido como hiciste tú. En el dorso o en la palma, pero en la dirección del brazo. En cambio, las heridas de Korne -colocó el dibujo a su lado- aparecen transversales, en la palma, y perpendiculares a las que has marcado.
Читать дальше