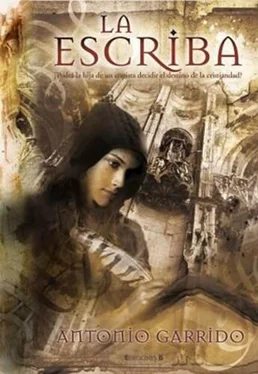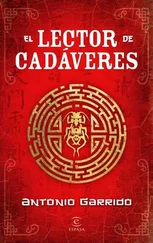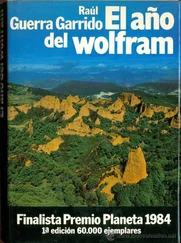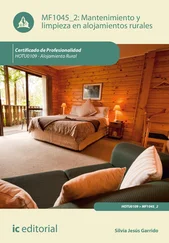– Te equivocas.
– ¿Sí? Entonces decidme: ¿de dónde habéis sacado su Vulgata? ¿O acaso ha llegado aquí volando?
Alcuino la miró con gesto contrariado.
– La encontró Flavio Diácono tirada en medio del claustro. -La cerró y se la ofreció-. Si no me crees, puedes ir y preguntárselo.
– ¿Entonces por qué no liberáis a mi padre?
– ¡Diablos! ¡Ya te lo he explicado! Necesito descubrir a cuantos persiguen el documento.
– Un documento falso como Judas -replicó ella sin concesión.
– ¿Falso? ¿Qué quieres decir? -Su tono cambió.
– Que sé bien lo que habéis tramado. Vos, Wilfred y los Estados Pontificios… Todo un ejército de farsantes y de engaños. Lo sé todo, fray Alcuino. Ese documento que tanto alabáis; en el que habéis depositado esperanzas, ambiciones y anhelos… Mi padre descubrió su falsedad. Por eso pretendéis que muera, y con él, vuestro secreto.
– Desconoces de lo que hablas. -Titubeó.
– ¿Estáis seguro? -Sacó las tablillas de su bolsa y las arrojó delante de él sobre la mesa-. Son las copias de los renglones interlineados. No os molestéis en buscarlos en la Vulgata porque los raspé con un escalpelo.
– ¿Qué dicen? -le exigió él endureciendo el gesto.
– Lo sabéis tan bien como yo.
– ¿Qué dicen? -repitió como si lo consumiera el fuego.
Theresa le acercó aún más las tablillas. Alcuino las contempló y luego la miró.
– Mi padre conocía la diplomacia bizantina. Sabía de epístolas, de discursos, de exordios y panegíricos. Tal vez por eso le contratasteis, pero también por ser un buen cristiano. Y como tal, descubrió que Constantino jamás redactó ese documento. Que ninguna de las donaciones es legítima y que esos territorios pertenecen a Bizancio.
– ¡Guarda silencio! -bramó el fraile.
– O si no, decidme, Alcuino, ¿cómo es posible que el documento haga referencia a Bizancio como provincia, cuando en el siglo cuarto sólo era una ciudad? ¿Cómo menciona Judea si en esa fecha ya no existía ese lugar? Eso sin contar el empleo de términos como synclitus en lugar de senatus, banda en lugar de vexillum, censura en vez de diploma, constitutum en lugar de decretum, largitas en vez depossessio, cónsul en lugar áepatricus…
– ¡Calla, mujer! ¿Esos detalles qué demuestran?
– Y no es todo -continuó ella-: en la introductio y la conclusio se imitan con pobre acierto las escrituras del período imperial, pero también las formule de otros tiempos. ¿O cómo explicaríais en un documento del siglo cuarto que el pasaje de la conversión de Constantino esté basado en los Acta o Gesta Sylvestri, o las reminiscencias de los decretos del Sínodo Iconoclasta de Constantinopla contra la veneración de imágenes, que como sabéis se celebró varios siglos después?
– Que el documento ostente errores no prueba que la donación sea incierta -repuso él, golpeando la mesa-. La diferencia entre lo verdadero y lo genuino es tan liviana como la existente entre lo falso y lo espurio. ¿Cómo pretendes tú, descendiente de la pecadora Eva, juzgar la pia fraus realizada cum pietate? ¿Cómo osas condenar lo cumplido bajo instinctu Spiritus Sancti?
– ¿De veras creéis que eso dirán en Bizancio?
– Estás jugando con fuego… -le advirtió-. Yo nunca te habría causado daño, pero hay muchos que no piensan de igual manera. Recuerda a Korne.
El tañido de las campanas llamando a rebato les interrumpió.
– Liberad a mi padre y acabaré el documento. Inventad lo que queráis: otro milagro, o lo que se os ocurra. Al fin y al cabo, ideando mentiras sois todo un experto.
A continuación recogió las tablillas y le dijo que enviara su respuesta al barco de Izam. Y se marchó sin permitir que Alcuino la contradijera.
De camino al embarcadero, se vio rodeada por una multitud de lugareños que al grito de «provisiones» corrían saltando y bailando. Sorprendida, siguió a una familia cercana hasta advertir que el revuelo obedecía a la presencia de cuatro barcos que en aquel momento atracaban en el amarradero. Uno de ellos, de color rojo y pertrechado con escudos, destacaba por su tamaño, que convertía en chalupas al resto de las embarcaciones. Buscó a Izam entre los recién llegados, descubriéndolo finalmente a bordo del último barco. Intentó subir al navío, pero no se lo permitieron. Sin embargo, en cuanto Izam la divisó, descendió para saludarla.
Mientras se acercaba, Theresa advirtió que cojeaba de una pierna.
– ¿Qué te ha sucedido? -preguntó alarmada. Y sin pensarlo se echó en sus brazos. Él le acarició el cabello mientras la tranquilizaba.
Se apartaron del gentío hasta una roca solitaria. Izam le explicó que había salido al encuentro del missus dominicas porque un explorador le había avisado de su llegada.
– Por desgracia, parece que también avisaron al dueño de esta flecha -bromeó señalándose la pierna.
Theresa la miró. Habían cortado el extremo del dardo, de forma que sobresalía un palmo de vara. Le preguntó si era grave, aunque no se lo pareció.
– Si una flecha no te mata al principio, casi nunca ocurre nada. Curioso, pero todo lo contrario que con una espada. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Ordené a Gratz que permanecieras en el barco.
Theresa le relató el episodio de Alcuino. Cuando terminó, Izam le mostró su desazón haciéndolo coincidir con el instante en que se extraía la flecha. Dejó a un lado las tenazas con la punta ensangrentada y taponó la herida con unas hierbas.
– Siempre las llevo encima. Son mejores que las vendas.
Las sujetó con los dedos mientras le preguntaba por qué le había desobedecido. Ella le dijo que temió que no regresara.
– Pues casi lo adivinas -sonrió mientras arrojaba el trozo de flecha al fondo de las aguas. Sin embargo, cuando Izam conoció los detalles de la conversación con Alcuino, dejó de sonreír para mostrarle su preocupación. Insistió en que el fraile inglés gozaba del favor de Carlomagno, y que llevarle la contraria era un suicidio.
Cuando el alboroto remitió, regresaron al primer barco para que le cauterizaran la herida. Él cojeaba un poco, así que ella le ayudó a subir rodeándole los hombros. Mientras preparaban el hierro al rojo, Izam le confesó que le había hablado al missus de ella.
– Bueno, no de ti. De tu padre y de cómo se encuentra. No se comprometió a nada, pero me dijo que hablaría con Alcuino para saber de qué se le culpaba.
Le explicó que los missi dominio eran una suerte de magistrados a los que Carlomagno enviaba por sus tierras para administrar justicia. Solían viajar por parejas, pero en esta ocasión se había desplazado uno solo. Se llamaba Drogo, y parecía un hombre cabal.
– Seguro que él accederá a nuestras demandas.
El hombre encargado de aplicar el hierro previno al herido. Luego hundió el extremo candente mientras Izam mordía un palo. Tras retirar el hierro le aplicó un ungüento oscuro, y finalmente cubrió la herida con vendas nuevas.
Izam y Theresa comieron pescado fresco y salchichas de cerdo mientras los marineros descargaban las bodegas. En total, cuatro bueyes, un grupo de cabras, otro pequeño de gallinas, decenas de piezas de caza y pesca, varias partidas de trigo, cebada, garbanzos y lentejas, que cargaron en carros para transportarlos a la fortaleza. Cuando terminó la desestiba, una turba de campesinos escoltó a Drogo y sus hombres entre las retorcidas callejuelas.
Izam aguardó a bordo porque aún le molestaba la pierna. Además, se sentía más seguro con Theresa en el navío, que rodeado de extraños en tierra. Meditaba cómo ayudarla cuando se presentó en el muelle un doméstico enviado por Alcuino. El siervo preguntó por la joven hasta localizarla en el barco de Izam, pero habían retirado la pasarela, así que le pidió que descendiera. Izam le aconsejó que aguardara, pero Theresa le besó en la mejilla y, sin darle opción a réplica, dispuso una escala y desembarcó. Una vez en tierra, el doméstico le informó que Alcuino había accedido a sus demandas y le enviaba para escoltarla hasta la ciudadela. Theresa pensó comentárselo a Izam, pero se abstuvo por temor a que él se lo impidiera.
Читать дальше