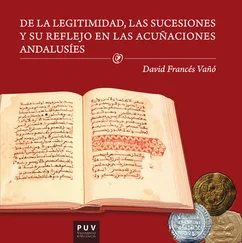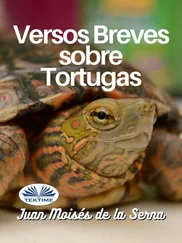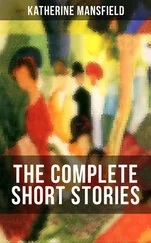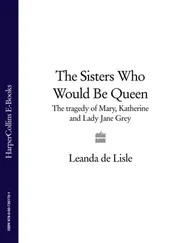* * *
Cuando los tres policías llamaron a la puerta de Hervé Lefloc-Pignel, eran las seis de la mañana.
Les abrió, fresco, afeitado. Llevaba una chaqueta de andar por casa verde botella, y un fular verde oscuro alrededor del cuello. Preguntó fríamente a los tres hombres qué era tan importante como para molestarle tan temprano. Los policías le ordenaron que les siguiera, tenían una orden de detención contra él. Él alzó una ceja de desprecio y les conminó a no hablarle desde tan cerca, uno de ellos olía a restos de tabaco.
– ¿Y por qué razón vienen a molestarme a estas horas de la mañana?
– En razón de un bailecito en el bosque -dijo un policía- si sabes lo que quiero decir…
– Hay un paleto que os vio, a ti y a tu colega, trinchando a la bella señora. Estamos dragando el estanque. Lo tienes más bien mal, señorito, péinate un poco y síguenos.
Hervé Lefloc-Pignel se estremeció. Dio algunos pasos atrás y pidió permiso para cambiarse. Los tres hombres se miraron y asintieron. Él les hizo pasar al salón y fue a su habitación, seguido por uno de los tres inspectores.
Los otros dos iban y venían, y uno de ellos señaló con el dedo a las tortugas, detrás de una pared de cristal, entre hojas de lechuga y trozos de manzana.
– ¡Bonito acuario! -dijo levantando el pulgar.
– No es un acuario, es un terrario. En un acuario se meten agua y peces, en un terrario, tortugas o iguanas.
– Pues sí que sabes, oye…
– Mi cuñado es un loco de las tortugas. Les habla al oído, las mima, llama al veterinario si se resfrían. No se puede bailar ni escuchar música demasiado alta en el salón, ¡las vibraciones perturban a las tortugas! Sólo le falta obligarnos a hablar en voz baja… y cuando andas ¡tienes que deslizarte lentamente!
– ¡Está tan zumbado como el tío este!
– Yo no lo digo muy alto para que no se entere mi hermana, pero creo, en efecto, que no está bien de la azotea…
– ¡Éste debe de tener un criadero! ¡Aquí hay un montón sobando!
– Es la época de reproducción. Deben de estar preñadas y se preparan para expulsar los huevos…
– Pensándolo bien, quizás por eso ha vuelto de vacaciones…
– Con los chalados uno nunca queda decepcionado…
Pegaron la nariz al cristal del terrario, rascaron la pared con las uñas, pero las tortugas no se movieron.
Se incorporaron, decepcionados.
– Oye, sí que le lleva tiempo vestirse a ése…
– Esos tíos se alicatan bien, ¡no salen en camiseta!
– ¿Vamos a ver qué están haciendo?
En ese mismo instante, su compañero surgió en el salón gritando: «¡No he podido hacer nada, no he podido hacer nada, me pidió que me volviese cuando se cambiaba de gayumbos y ha saltado!».
Se precipitaron hasta la habitación. El suelo del cuarto estaba salpicado de pequeñas tortugas, de hojas de lechuga amarillas y verdes, de trozos de manzana, de guisantes, de pepinos, de peras, de higos frescos. La ventana estaba abierta de par en par.
Corrieron hasta el patio y vieron el cuerpo inerte de Hervé Lefloc-Pignel y, en su mano crispada, roto por la caída, el caparazón de una tortuga.
* * *
Hervé Van den Brock vio que se acercaba un Citroën C5 por el camino de grava de la entrada que llevaba a la casa de vacaciones, que su mujer había heredado a la muerte de sus padres. Levantó la vista del libro que estaba leyendo, dobló la página, posó el libro sobre el mueble de jardín al lado de su tumbona. Dejó el paquete de pistachos que estaba comiendo. No le gustó el ruido que hizo la gravilla al caer sobre el césped verde que un jardinero mantenía con exquisito cuidado. Esta gente no tiene ninguna educación. Tampoco le gustó el tono que emplearon para ordenarle que les siguiera.
– ¿Por qué motivo? -preguntó, reprobador.
– Lo sabrá enseguida… -respondió uno de los dos hombres, aplastando su cigarrillo sobre la hierba verde y densa, mientras exhibía su placa de policía.
– Le ruego que recoja su colilla o llamo a mi amigo el prefecto… No le gustará nada enterarse de su falta de civismo.
– Estará aún más disgustado cuando se entere de lo que hacía usted en el bosque de Compiège la otra noche -respondió el más bajo, agitando un par de esposas que balanceaba negligentemente.
Hervé Van den Brock palideció.
– Debe de ser un error -dijo con voz más suave.
– Eso nos lo va a explicar usted -respondió el bajito abriendo las esposas.
– No vale la pena…, les sigo.
Hizo un gesto con la mano a su mujer, que trasplantaba brotes de bambú en una jardinera.
– Tengo un asuntillo que arreglar, estaré de vuelta muy pronto…
– O nunca… -rio el hombre, que había aplastado la colilla sobre el césped verde.
* * *
La voz de Joséphine se elevó, pura y melodiosa, en la oscura cripta del crematorio de Pére-Lachaise.
– «Oh estrellas errantes, pensamientos inconstantes, os conjuro, alejaos de mí, dejadme hablar al Bien Amado, ¡dejadme el bienestar de su presencia! Tú eres mi alegría, eres mi felicidad, eres mi júbilo, eres mi día feliz. Eres mío, yo soy Tuyo, ¡y será así para siempre! Dime mi Bien Amado, ¿por qué has dejado que mi alma te buscase tanto tiempo, con tanto ardor, sin poder encontrarte? Te he buscado a través de la voluptuosa noche de este mundo. He atravesado montes y campos, perdida como un caballo sin riendas, pero Te he encontrado al fin y reposo, feliz, en paz, ligera en Tu seno».
Su voz se había estrellado contra las últimas palabras, y apenas tuvo fuerzas para balbucear: «Henri Suso, 1295-1366», para rendir homenaje al poeta que había escrito esa oda que ofrecía a su hermana, tendida entre flores. «Adiós, mi amor, mi compañera en la vida, mi deliciosa belleza». Dobló la hoja en blanco y volvió a su asiento en la cripta entre sus dos hijas.
La asistencia no era numerosa en el crematorio de Pére-Lachaise. Se habían reunido Henriette, Carmen, Joséphine, Hortense, Zoé, Philippe, Alexandre, Shirley. Y Gary.
Había llegado de Londres esa misma mañana con su madre. Hortense no había podido impedir un pequeño gesto de sorpresa al verle en la suite del hotel Raphaël. Se había quedado quieta un momento, se había acercado a él, le había besado en la mejilla y había murmurado: «Gracias por venir». La misma frase que había pronunciado con Carmen o Henriette. Philippe había intentado reunir a algunas amigas de Iris: Bérengère, Agnés, Nadia. Había dejado un mensaje en sus móviles. Ninguna de ellas había respondido. Debían de seguir de vacaciones.
El féretro estaba cubierto de rosas blancas y largos ramos de iris de un violeta ardiente, salpicado de puntos amarillos. Una gran foto de Iris reposaba sobre un atril, y un cuarteto de cuerda de Mozart desgranaba sus arpegios de paz.
Joséphine había elegido los textos que cada uno leería por turnos.
Henriette se había negado, con el pretexto de que no necesitaba esos melindres para expresar su dolor. Estaba muy decepcionada con la sencillez de la ceremonia y la escasa asistencia. Se mantenía erguida, bajo su gran sombrero, y ni una lágrima mojaba el bonito pañuelo de batista con el que se taponaba los ojos, esperando soltar una lágrima que ilustrara la intensidad de su dolor. Había tendido a Joséphine una mejilla reticente. Era una de esas mujeres que no perdonan y toda su actitud indicaba que en su opinión la Muerte se había equivocado de pasajera.
A Carmen le costaba mantenerse derecha y lloraba, hundida en su silla, sacudida por vehementes sollozos que le zarandeaban los hombros. Alexandre miraba fijamente el retrato de su madre, solemne, el mentón firme, las manos cruzadas sobre su blazer azul marino. Intentaba recopilar recuerdos. Y sus cejas pertinazmente fruncidas demostraban que no era tarea fácil. No tenía de su madre más que instantes furtivos: besos apresurados, el rastro de un perfume, el ruido aterciopelado de paquetes llenos de compras, que ella soltaba en la entrada, gritando: «¡Carmen! Ya estoy aquí, prepárame un té humeante con dos minúsculas tostadas. ¡Me muero de hambre!», su voz al teléfono, exclamaciones de sorpresa, de glotonería, sus pies finos de uñas pintadas, su melena suelta que le permitía cepillar cuando se sentía feliz. ¿Feliz por qué? ¿Infeliz por qué?, se preguntaba él, estudiando el retrato de su madre, cuyos grandes ojos azules le quemaban por su extraña fijeza. ¿Acaso se construye una pena auténtica con todo eso? Había aprendido en su compañía lo que es una mujer muy guapa que se quiere libre, pero que no puede soltar la mano del hombre que la mantiene. De pequeño pensaba que ella interpretaba el papel de una hermosa cautiva, y él la veía detrás de las rejas. Cuando su padre colocó un grueso cirio blanco al pie del retrato, le había pedido encenderlo él mismo. Como último homenaje. «Adiós, mamá», había dicho encendiendo la vela. E incluso esas palabras le habían parecido demasiado solemnes para la hermosa mujer que le sonreía. Intentó enviarle un beso, pero se interrumpió. Ha muerto feliz, porque ha muerto bailando. Bailando… y esa idea reforzaba todavía más, si hubiese hecho falta, el sentimiento de que no había tenido madre, sino una hermosa extraña a su lado.
Читать дальше