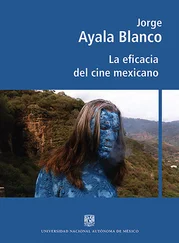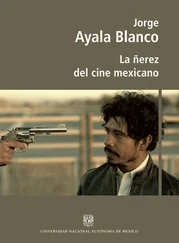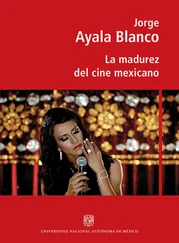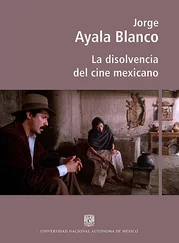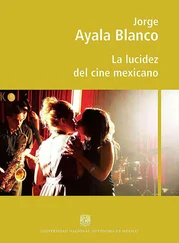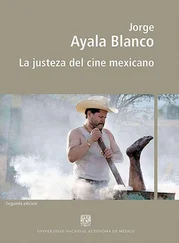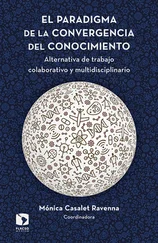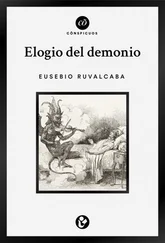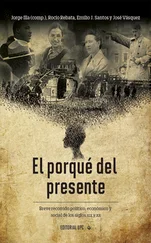Les he dicho que presten atención durante el curso; a ver si hay algo que les haya enamorado, seducido. Una alumna se ha enamorado de Foucault: quiere estudiar si ese “cuidado de sí” tiene o no límites. Pero de repente se acuerda de algunas cosas que hemos pensando a partir de Nietzsche. Me escribe un correo electrónico: “Llevo toda la mañana dándole vueltas al tema que estoy trabajando, y leyéndome las notas que cogí en clase sobre Nietzsche, me he enredado bastante tiempo sin salir de ahí, de la parte animal y la parte racional, el sujeto educado, la norma. Creo que Nietzsche y Foucault se pisan los talones y quiero llevar el tema por esta línea, aunque no sé si me atrevo a enfrentarme a Nietzsche, me impone, porque me da la razón y pone palabras a según qué cosas que pienso. Apunté, casi por casualidad, Tratado de las pasiones, Eugenio Trías, y todo lo que he podido encontrar de él, son textos ya tratados y analizados. Espero una pronta respuesta, quiero seguir cocinando todo esto, aunque sea a fuego lento”.
Cada año escojo los motivos, pienso en la historia que quiero contar a mis alumnos y compartir con ellos. Elijo con cuidado los personajes: los escritores, los filósofos y las filósofas, los poetas y cineastas, los textos. Renuevo mi Casa de Citas: este documento tiene este año un centenar de fragmentos (siempre digo que son demasiados). Está compuesto por quienes me han acompañado a lo largo de mis años de lectura y estudio. Les pido que las lean, que busquen su cita, la que les pertenece, y que se fijen si quizá la que les está destinada no se encuentra justo al lado de la que están leyendo ahora mismo. Les pido que la habiten durante una semana, que escriban en su diario filosófico, en su cuaderno de mano, y que se dejen llevar. Que se recreen en lo que están leyendo. Y me reprocho: “Pero ¿qué estoy haciendo? ¡No les estoy enseñando a hacer nada! ¿De qué sirve todo esto? ¿Entenderán algo de lo que digo?” Me observan.
Un día, una alumna, mientras hablamos de Nietzsche y nos centramos en un párrafo de las primeras secciones de Schopenhauer como educador, derrama unas lágrimas. Caen lágrimas abundantes por sus mejillas. He dicho algo, no recuerdo qué. Algo sobre los padres y los hijos, algo sobre los maestros y los discípulos, algo sobre mi amor por Nietzsche, sobre irse de casa y regresar con otra mirada. Algo sobre buscar en el fondo de los ojos de los padres con quienes discutimos a los padres originales que todavía amamos. Ella llora. Y no deja de mirarme. Me detengo, Me callo, miro al chico que se sienta a su lado; es su novio. Le estoy diciendo: “¡Abrázala, muchacho, abrázala, no la dejes así!”. Y lo hace: ella se deshace, y al salir de clase me pide, ella, que sigue llorando: “¿Puedo abrazarme un minuto a ti?” Y consiento. Y todo por Nietzsche. Todo por él, que medió en nuestro deseo, que confundió nuestra perplejidad, que calmó nuestra sed.
Escucho lo que me dicen. Atiendo sus quejas. No siempre tienen razón en ellas. Pero tampoco nosotros, sus profesores. No es verdad que todos sus profesores seamos unos inútiles. Pero los escucho. Casi nunca sé qué hacer con lo que me cuentan. Les leo una historia. Leemos el final del Banquete, y ese elogio de Alcibíades en su amor por Sócrates. Les pregunto si ahora los profesores y sus estudiantes se siguen amando de algún modo. Me vienen, de repente, miles de imágenes, acumuladas tras treinta y cuatro años de enseñanza. He cumplido sesenta años y sigo sin saber qué estoy haciendo. Filosofía como forma de vida. Esta es la fórmula; pero no sé cómo seguir. ¿Dónde encaja la frase? ¿Encaja en nuestra época, en nuestros espacios, en nuestro tiempo?
Es una fórmula que expresa una manera de estar y vivir en la que el individuo reflexiona cara a cara con el universo. El filósofo que más nos conviene, decía Nietzsche, es el que propone un ejemplo con su vida visible, y no mediante los libros leídos. Se trata de una manera de vivir destinada a transformar, en uno mismo o en los demás, el modo de experimentar y considerar las cosas. Sin esta trasformación, da lo mismo que digamos que la verdad es algo que está ahí afuera. “Hay verdades que no pueden revelarse más que a condición de que sean descubiertas” (Mouawad, 2009: 132).
Se trata de un discurso interior y exterior al individuo. Una forma de vivir que pasa por encontrarse uno mismo con un cierto estilo de vida que pasa por el arduo aprendizaje de los comienzos: aprender a morir, aprender a dialogar, aprender a leer, aprender a amar, aprender el arte de la amistad. Una forma de vida que es un constante ejercicio de meditación y pensamiento, que afecta tanto al cuerpo como al espíritu, y que acepta la fragilidad y vulnerabilidad que compartimos, la ambigüedad y la ambivalencia, los límites de la razón y del lenguaje, la incertidumbre y el azar, la experiencia del dolor y de la pérdida, el devenir y, en suma, el paso del tiempo.
Les quiero hablar de todo esto. Y les cuento que esa forma de vida es una investigación sobre el buen uso de uno mismo y del tiempo, un uso que convoca la formación disciplinada de la atención. Y les comento que hay quienes filosofan por amor a la palabra (eso se lo decía Séneca en una carta a su amigo Lucilio), y quienes lo hacen por amor a sí y a los otros, porque quieren saber cuidar de sí mismos y de los otros; y son estos últimos los que preconizan la importancia de lo que los griegos llamaban ejercicios espirituales, que les permitían distinguir lo que depende de uno mismo de lo que no depende en absoluto de nosotros como humanos.
Les digo que la filosofía de la educación es una fórmula redundante. Porque hubo un tiempo, les digo, “hace mucho, mucho tiempo”, en el que unos tipos que se llamaban filósofos se dedicaban a preguntarse por cosas que tenían que ver con los asuntos humanos, y esa misma actividad les educaba, les formaba, les transformaba. Hacer filosofía era ejercitarse en su propia educación. La filosofía es ya una forma de educación.
Existir: estar en el mundo; entrar en el mundo por el nacimiento. Les digo que me parece pertinente que intentemos preguntarnos por el tipo de experiencia que dio lugar a la gran aventura intelectual que denominamos filosofía. Les pido que se olviden de una asignatura que un día algunos estudiaron y que se llama Filosofía. Me limito a decir ahora que una experiencia es algo que nos toca, que nos impacta y nos tumba, y que provoca una nueva manera de afrontar el mundo, a nosotros mismos y a los otros. ¿Qué experiencia hizo nacer la aventura intelectual de la filosofía?: quedarnos sin palabras, como los niños, ante el mundo, ante el hecho de que las cosas sean como son y que tan pronto aparecen están destinadas a desaparecer. “¿Habéis tenido experiencias que os hayan cambiado y que os hayan vuelto un poco irreconocibles?”. Y entonces todo el mundo quiere decir algo. Lo que tenía preparado para contarles se queda encima de mi mesa. La clase ha tomado otra dirección… Me digo que otro día trataré de retomar el hilo del discurso.
Vamos leyendo textos y fragmentos de nuestra Casa de citas. Mezclo fragmentos de filósofos y novelistas. Les insisto otra vez en que escriban en sus diarios, que anoten las cosas que ven. No es un diario íntimo. Es un diario donde, les advierto, tenéis que recopilar las cosas del mundo: lo que se escucha, lo que se ve, lo que se lee. “¿Pero nos vas a evaluar el diario?”, me preguntan. Sonrío: “No, eso no se evalúa. Eso es para vosotros, pero leeremos las entradas que queráis cuando deseéis hacerlo. Es un ejercicio de escritura y de pensamiento. Un cuaderno siempre a mano”. Entonces les hablo de Michel Foucault. Les digo que escribió algunos libros muy interesantes y que daba clases en una institución que se llama Collège de France. Leemos en voz alta “La escritura de sí”. Quiero que se fijen en esto:
Читать дальше