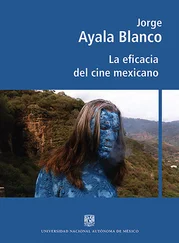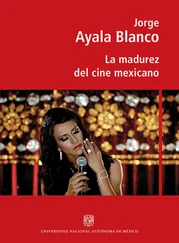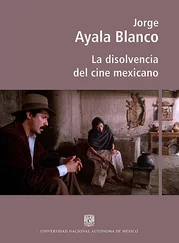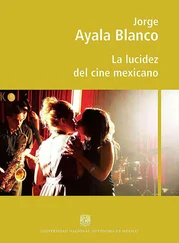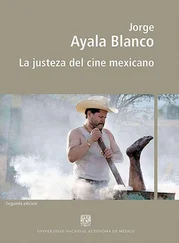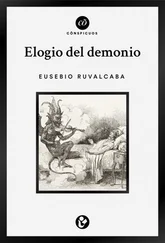1 ...7 8 9 11 12 13 ...21 Por tanto, el tiempo del filósofo, que es el que lleva una forma de vida orientada por cierta clase de amor, es el que se demora largo tiempo en un mismo asunto (como si dijéramos, estudiándolo), el que sabe esperar y no pasa rápidamente de una actividad a otra. No parece que padezca del vicio de la stultitia, de la que habla Séneca en su famosa carta (nº 52) a Lucilio. Los filósofos, como los estudiosos, son libres para componer sus discursos sobre lo que quieran porque para la sabiduría y la verdad no hay tiempo prestablecido (la verdad no tiene prisa). O lo que es igual: veritas filia temporis, la verdad es hija del tiempo; del tiempo de las generaciones que se encuentran y se suceden.
Ahora bien, ese tiempo es libre porque, aparentemente, tales individuos pertenecen a un grupo en cierto modo privilegiado, a una especie de aristocracia filosófica que se concede el poder dedicarse a los trabajos del espíritu al no tener que preocuparse de otras necesidades vitales mediante el trabajo o la labor. Como el tiempo es de ocio, en realidad parece que lo que hacen es lo más parecido a una fiesta (incluso un juego), algo que tiene que ver con la relajación y la falta de esfuerzo (de esa clase de esfuerzo en que consiste trabajar o laborar). En el “mundo totalitario del trabajo”, como lo llama Josef Pieper (2017), no hay lugar para la relajación, para ninguna clase de fiesta ni juegos, para un espacio inutilizado o inutilizable: en el trabajo, la fiesta es una especie de falso ocio, pues la relajación que en él se ofrece está destinada a reponer las fuerzas para seguir trabajando con ahínco al día siguiente.
Dedicarse, en consecuencia, a una actividad estudiosa, tiene el extraño carácter “del mero lujo intelectual, incluso de algo verdaderamente intolerable e injustificable” (Pieper, 2017: 71). Lo que hace el estudioso no es un trabajo, y su actividad, como sugiere Agamben en un muy citado fragmento, parece (y por eso es agotadora) interminable:
El estudio es, de hecho, en sí interminable. Cualquiera que haya vivido las largas horas de vagabundeo entre los libros, cuando cada fragmento, cada código, cada inicial con la que se topa parece abrir un nuevo camino, que se pierde de repente tras un nuevo encuentro, o haya probado la laberíntica ilusión de la “ley del buen vecino”, que Aby Warburg había establecido en su biblioteca, sabe que el estudio no solo no puede tener propiamente fin, sino que tampoco desea tenerlo. (Agamben, 1989: 46)
Hay que notar que Agamben habla de un estudioso que “vagabundea” entre los libros, y que “cada fragmento, cada código, cada inicial con la que se topa parece abrir un nuevo camino”, como les pasó a Sócrates y Teododo en el diálogo de Platón. Pero entonces, ¿cómo pedirle al profesor, cuya actividad, bajo las coordenadas contemporáneas, es menos un arte, un oficio o una vocación y sí, en cambio, cada vez más una función laboral profesionalizable, lo que el estudio implica? O como dice el filósofo español José Luis Pardo: “¿Cómo podrían las enseñanzas de estos hombres ser comprimidas en los rígidos moldes de una ‘clase’, de un ‘curso’ o de un ‘programa’, siempre con sus límites explícitos y cronométricos y con su estructura clientelar?” (Pardo, 2004: 115).
¿Acaso dedicarse a una vida estudiosa no nos hace acreedores del calificativo de “ociosos diletantes”? Podríamos preguntarnos si en un contexto donde todo está organizado en torno al mundo totalitario del trabajo es posible ofrecer al sujeto un ámbito de actuación que no sea ya exclusivamente trabajo sino ocio (para que se ejercite en el tiempo de los hombres libres). Lo interesante del asunto consiste en saber ejercitarse en él: en disponerlo como ocio. En definitiva, lo que me estoy preguntando es lo siguiente: ¿Podemos llevar al ámbito de la vida del profesor el espíritu, el estilo, el carácter, el ánimo que gobierna el régimen de vida estudiosa? ¿Y en qué consiste ese régimen de vida, ese estilo y ese carácter?
Inquietudes y preguntas
Al regresar de mis clases en la Facultad me asaltaban algunas preguntas: ¿Qué es estudiar? ¿En qué consiste una vida estudiosa? ¿Cuáles son sus ritos, sus ritmos, sus modos, sus maneras y sus hábitos? ¿Cómo son las noches de los estudiosos y cómo sus jornadas? ¿Y cómo es el gabinete del estudioso (Studiolo)? ¿Cómo se organiza el tiempo y los horarios? El extraño erudito Peter Kien, de la novela de Canetti, comienza a las ocho de la mañana en punto “su labor al servicio de la verdad. Ciencia y verdad eran para él conceptos idénticos. Y uno se aproximaba a la verdad aislándose por completo de los hombres” (Canetti, 2003: 14).
Esas preguntas que yo me hacía, y las cosas que estaba leyendo, rivalizaban con la jerga que domina a diario en los ambientes universitarios, y que también escuchaba a menudo: “Grupos de investigación de alto rendimiento”, “crédito”, “competencia”, “cualificación”, “gestión del conocimiento”, “índice de impacto”, “transferencia de conocimiento”. Yo escuchaba estas expresiones y no sabía a qué atenerme.
Así que me encontraba pensando en la vida estudiosa, y me obligaba a poner, como lector y como profesor, al lado de lo que estaba haciendo este otro decorado, mientras seguía ensalzando mi particular elogio de la lectura; mientras leía con mis alumnos en clase textos antiguos en voz alta y les obligaba a detenerse en cada frase; mientras les forzaba a escribir cada día en sus diarios filosóficos o volver a leer la cita, el fragmento o el texto que ya habíamos leído en una clase anterior en la siguiente semana. En fin, que mientras hacía todo esto también sentía que estaba recitando, pongamos por caso, La vida es sueño, mientras unos anónimos espectadores reían de buena gana al observar que detrás de mí, y sin yo apenas notarlo, el decorado estaba cambiando, no teniendo ya nada que ver con lo que yo estaba declamando.
A pesar de todo, había una cierta clase de insistencia o de terquedad en mí, una especie de no querer ceder a determinadas presiones. Un día, por casualidad, cayó en mis manos una antología de escritos de Maquiavelo donde encontré una carta, fechada el 10 de diciembre de 1513, dirigida a su amigo Francesco Vettori. Le describe su día y, en un momento determinado, dice:
Llegada la noche, me vuelvo a casa y entro en mi escritorio; en el umbral me quito la ropa de cada día, llena de barro y de lodo, y me pongo paños reales y curiales. Vestido decentemente entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde –recibido por ellos amistosamente– me nutro con aquel alimento que solo (solum) es mío y para el cual nací: no me avergüenzo de hablar con ellos y de preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos con su humanidad me responden; durante cuatro horas no siento pesar alguno, me olvido de toda preocupación, no temo a la pobreza, no me da miedo la muerte: me transfiero enteramente en ellos. (Maquiavelo, 2009: 396)
No pude sino asentir a lo que esta epístola me estaba diciendo y, casi de memoria, se la recitaba a mis estudiantes queriéndoles convencerles de las verdades que la misma contenía. Pero, claro está, en realidad se trataba de “mi verdad”, no la suya. Me repetía a menudo que el centro de todo en mi vida como profesor de Universidad es la transmisión, el encuentro con los estudiantes y el aula. Pero también me recordaba que, en realidad, ese momento comienza mucho antes: se anticipa mediante la imaginación y el deseo. Se adelanta y se prepara en el cuarto de estudio o en la biblioteca; en las pequeñas librerías donde adquiero libros o en la cafetería donde leo y escribo en mi diario y mis cuadernos; en mis paseos y en mi cuaderno de notas. Se anticipa en un régimen de vida, en determinados hábitos y pequeños rituales que convocan la lectura y la escritura, en la preparación de las clases, en la elección de las lecturas y los motivos, en la historia que, en mi caso, cada año quiero contar a mis estudiantes de filosofía de la educación. Me pregunto si en esos hábitos y rituales hay una especie de cuidado de sí que se orienta al cuidado de ese otro momento del aula. Con el tiempo he aprendido a tratar de no moralizar en exceso mi propia actitud sobre estos asuntos, pues la relación que yo mantengo con los libros que me dan una forma no puedo pretender trasladarla tal cual a mis estudiantes. Y, sin embargo, sabía que podía sostener el libro entre mis manos en el aula, y que podíamos leer en voz alta, deteniéndonos aquí o allá, y que, quizá (y este “quizá” es esencial), podía ocurrirnos algo parecido a lo que dice el personaje de una novela de Ph. Roth, El profesor del deseo:
Читать дальше